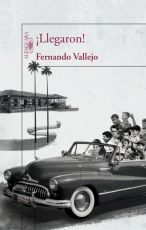La calle del peluquero Remigio, el declamador de poemas de Lorca
Pedro Martínez recuerda el lugar de juegos de su infancia, la actual glorieta de los 'Escritores Carro Celada' y sobre todo las dos calles de Rectivía y la de Alcalde Pineda, con la descripción de algunos de los habitantes de entonces y con especial atención a Remigio y su peluquería
![[Img #21119]](upload/img/periodico/img_21119.jpg)
La primera calle de mi vida bien podría ser considerada como una representación cabal del mundo. Por uno de sus finales salía a campo abierto, hacia un monte azul que era el límite del horizonte subiendo hacia la cima del Teleno, pues aunque la cumbre ya no se veía desde la calle sabíamos que estaba allí y que esa era la última frontera, pues más allá empezaba la Tierra de Portugal, donde la sopa se comía en el cocido como último plato.
Por el centro se cruzaba otra calle que iba a Rectivía y, justo allí, se abría una plaza en forma de triángulo que era una cuesta de tierra hasta la entrada del asilo. En la base, tocando a la calle, estaba el fielato, una caseta oscura de madera ennegrecida que dominaba todas las direcciones y desarrollaba una actividad que los chavales no entendíamos del todo. En la esquina que mi calle hacía con la de Rectivía estaba la peluquería de Remigio, con puertas a los dos lados y una fuente pública, delante de la que daba a la plaza, donde se llenaban a todas horas calderos y cántaros. El otro final de la calle terminaba entre muros y tejados sin que se adivinara el paisaje y por allí era por donde se iban los entierros frecuentes que bajaban del asilo; doblaban a la altura de la peluquería, en el ángulo que la plaza hacía con la calle, y Remigio salía entonces a una de las puertas de la barbería con las herramientas en la mano si estaba trabajando y guardaba silencio. Pasaba una carroza negra con un caballo manejado desde arriba por un hombre muy flaco con levita y sombrero de copa y detrás la plataforma sobre la que habían posado una caja de tablas de pino teñidas también de negro que iba retumbando. Un cura cantaba responsos mientras un monaguillo le pasaba el hisopo. Era este el único momento que parecía triste y nos dejaba sobrecogidos.
En el tramo de calle donde yo vivía había cunetas como cauces perfectamente construidos entre la calzada y las aceras con pasos frente a las entradas de las casas. Estos pasos entraban también en nuestros juegos. Nos encantaba descubrirnos desde lejos asomando con la cabeza bocabajo. Este simulacro de pantalla que formaban los puentecillos con la cuneta nos permitía individualizar nuestras caras y a veces también otras cosas. No es que fuera muy frecuente pero en este juego extraño andábamos los chicos y las chicas sin tapujos y nadie se enteraba. La gente decía con bastante frecuencia que aquella calle había sido hasta poco antes carretera general, razón por la que nos ponían a los chavales miedo en el cuerpo al salir de casa, miedo que olvidábamos por menos de nada y entonces Remigio nos lo recordaba con tanta seriedad que ya sin más avisos nos desplazábamos a zonas libres de riesgo, incluyendo en las carreras habituales del juego el entrar por una puerta de la peluquería y salir por la otra. Jamás nos regañaba. Entrábamos y salíamos, llegábamos a escondernos en la barbería sin que él nos parara los pies y colaboraba incluso en el engaño del escondido para despistar a los buscadores.
![[Img #21120]](upload/img/periodico/img_21120.jpg)
Había en los bajos de las casas de las dos aceras tareas necesarias para la vida de la gente. Las conocíamos todas sin entender alguna. En un portal se hacían churros los domingos y en otro una mujer mayor, a quien llamábamos ‘El Hada’, vendía a la gente que pasara, como soldados que volvieran de tarde al cuartel, unas castañas o una mandarina o alguna galleta. Eran cosas que de no comprarlas nadie terminaría comiéndolas ella, pues las banastas que colocaba alrededor de su regazo estaban rellenas de bolas de papel ocultas bajo una capa de paja dorada y sobre esta capa otra del producto en venta. Vestida de negro riguroso y pequeña, tan pequeña que hasta nosotros, que éramos niños, la veíamos diminuta, desaparecía de nuestra vista tras su tiempo de ventas en la acera y entraba en su casa, que vista desde la calle o con la cara pegada a la ventana cuando ya era de noche, pertenecía al mundo de los cuentos, pues los espacios estaban divididos con papel seda de colores en un orden que parecía tener mucho sentido. Una luz muy tenue convertía el interior en algo distinto, muy distinto, a nuestras casas. Puede que nosotros, los niños de aquella calle, hayamos tenido, como pocos, la oportunidad de saber que las casas imaginadas por los cuentos eran reales, lo que debió de dar lugar al nombre que le pusimos a ella con todo el respeto y admiración.
En la esquina paralela a la peluquería dos hermanos que se llamaban Pablo y Nicanor tenían un almacén con pellejos de vino como los de Don Quijote y cereales en grano y un camión de transporte que arrancaban con manivela pegado a la acera. Este almacén era también otro refugio para nosotros y cuesta imaginar desde ahora la capacidad de toda esta gente para formar parte de nuestra insaciable tarea de jugar. Esta calle era el lugar ideal para las horas libres y estas personas y muchas otras de las que también merece la pena hablar nos llenaron la infancia de alicientes inesperados una tarde tras otra simplemente con dejarnos jugar, con dejar que todo nos perteneciera como si fuera un paraíso hecho para nosotros.
Yo ahora quería dedicarle este recuerdo a Remigio que sé que va a cumplir años, pero me era imposible hacerlo sin dibujar mínimamente el bullicio de aquella calle en los primeros años tras el fin de la guerra. Nosotros no sabíamos nada, pero ellos sí, y fueron capaces de darle a la vida una cara diáfana y ajena a todo mal recuerdo.
Remigio en aquella esquina, cortándonos el pelo o afeitando a los hombres, era el centro de algo que nosotros los chavales no podíamos explicar, con los dos sillones giratorios cada uno con su espejo delante y en medio las andanas de cristal para el equipo de herramientas. Me gustaría llenarle la memoria de imágenes y que volviera a entrar el sol por las puertas de la peluquería mientras sonaba en el aire su tijera de bordes y patillas y la maravillosa máquina cromada de cortar el pelo. En aquella calle vivía en la misma acera el señor alcalde de la ciudad, pero para nosotros Remigio era mucho más importante y tenía una misión vital en el orden de los días. Yo, a veces, me ponía a leer el periódico en una mesa cuadrada de mármol. Posiblemente me animaba él a que lo hiciera. Tengo de aquello en la cabeza noticias que nunca se me han ido, como una portada de ABC que decía “Joselito, el niño de la voz de oro”. Esa relación de la voz con el oro se me convirtió en un sueño.
![[Img #21121]](upload/img/periodico/img_21121.jpg)
Me gustaría que le llegara la algarabía de nuestros juegos y la de ir a preguntarle algo o pedirle ayuda para salir de un entuerto. Me gustaría que la vida nos permitiera vivir al menos como en el cine todo aquello que merece la pena recordar. Andaba por allí mucha gente, pero Remigio con su bata azul mahón de peluquero y sus gafas de cercos concéntricos tenía el secreto del sentido que debía tener todo aquel bullicio que se iba alejando de la última guerra poco a poco.
Nos fuimos a vivir a otro barrio sin olvidar nunca aquel. Un día, cuando ya estaba yo estudiando fuera descubrí a Remigio en un bar con unos amigos al pie de la barra declamando poemas de Lorca. Yo no quería que me viera para que no se cortara. Era impresionante la fuerza y la emoción que ponía mientras todos callaban. Eso nunca se lo había visto hacer de niño y estaba claro que era parte de otra cualidad oculta. Cuando él me vio continuó declamando hasta el final del poema mientras se le llenaban los ojos de agua. Era el de la casada infiel.
![[Img #21119]](upload/img/periodico/img_21119.jpg)
La primera calle de mi vida bien podría ser considerada como una representación cabal del mundo. Por uno de sus finales salía a campo abierto, hacia un monte azul que era el límite del horizonte subiendo hacia la cima del Teleno, pues aunque la cumbre ya no se veía desde la calle sabíamos que estaba allí y que esa era la última frontera, pues más allá empezaba la Tierra de Portugal, donde la sopa se comía en el cocido como último plato.
Por el centro se cruzaba otra calle que iba a Rectivía y, justo allí, se abría una plaza en forma de triángulo que era una cuesta de tierra hasta la entrada del asilo. En la base, tocando a la calle, estaba el fielato, una caseta oscura de madera ennegrecida que dominaba todas las direcciones y desarrollaba una actividad que los chavales no entendíamos del todo. En la esquina que mi calle hacía con la de Rectivía estaba la peluquería de Remigio, con puertas a los dos lados y una fuente pública, delante de la que daba a la plaza, donde se llenaban a todas horas calderos y cántaros. El otro final de la calle terminaba entre muros y tejados sin que se adivinara el paisaje y por allí era por donde se iban los entierros frecuentes que bajaban del asilo; doblaban a la altura de la peluquería, en el ángulo que la plaza hacía con la calle, y Remigio salía entonces a una de las puertas de la barbería con las herramientas en la mano si estaba trabajando y guardaba silencio. Pasaba una carroza negra con un caballo manejado desde arriba por un hombre muy flaco con levita y sombrero de copa y detrás la plataforma sobre la que habían posado una caja de tablas de pino teñidas también de negro que iba retumbando. Un cura cantaba responsos mientras un monaguillo le pasaba el hisopo. Era este el único momento que parecía triste y nos dejaba sobrecogidos.
En el tramo de calle donde yo vivía había cunetas como cauces perfectamente construidos entre la calzada y las aceras con pasos frente a las entradas de las casas. Estos pasos entraban también en nuestros juegos. Nos encantaba descubrirnos desde lejos asomando con la cabeza bocabajo. Este simulacro de pantalla que formaban los puentecillos con la cuneta nos permitía individualizar nuestras caras y a veces también otras cosas. No es que fuera muy frecuente pero en este juego extraño andábamos los chicos y las chicas sin tapujos y nadie se enteraba. La gente decía con bastante frecuencia que aquella calle había sido hasta poco antes carretera general, razón por la que nos ponían a los chavales miedo en el cuerpo al salir de casa, miedo que olvidábamos por menos de nada y entonces Remigio nos lo recordaba con tanta seriedad que ya sin más avisos nos desplazábamos a zonas libres de riesgo, incluyendo en las carreras habituales del juego el entrar por una puerta de la peluquería y salir por la otra. Jamás nos regañaba. Entrábamos y salíamos, llegábamos a escondernos en la barbería sin que él nos parara los pies y colaboraba incluso en el engaño del escondido para despistar a los buscadores.
![[Img #21120]](upload/img/periodico/img_21120.jpg)
Había en los bajos de las casas de las dos aceras tareas necesarias para la vida de la gente. Las conocíamos todas sin entender alguna. En un portal se hacían churros los domingos y en otro una mujer mayor, a quien llamábamos ‘El Hada’, vendía a la gente que pasara, como soldados que volvieran de tarde al cuartel, unas castañas o una mandarina o alguna galleta. Eran cosas que de no comprarlas nadie terminaría comiéndolas ella, pues las banastas que colocaba alrededor de su regazo estaban rellenas de bolas de papel ocultas bajo una capa de paja dorada y sobre esta capa otra del producto en venta. Vestida de negro riguroso y pequeña, tan pequeña que hasta nosotros, que éramos niños, la veíamos diminuta, desaparecía de nuestra vista tras su tiempo de ventas en la acera y entraba en su casa, que vista desde la calle o con la cara pegada a la ventana cuando ya era de noche, pertenecía al mundo de los cuentos, pues los espacios estaban divididos con papel seda de colores en un orden que parecía tener mucho sentido. Una luz muy tenue convertía el interior en algo distinto, muy distinto, a nuestras casas. Puede que nosotros, los niños de aquella calle, hayamos tenido, como pocos, la oportunidad de saber que las casas imaginadas por los cuentos eran reales, lo que debió de dar lugar al nombre que le pusimos a ella con todo el respeto y admiración.
En la esquina paralela a la peluquería dos hermanos que se llamaban Pablo y Nicanor tenían un almacén con pellejos de vino como los de Don Quijote y cereales en grano y un camión de transporte que arrancaban con manivela pegado a la acera. Este almacén era también otro refugio para nosotros y cuesta imaginar desde ahora la capacidad de toda esta gente para formar parte de nuestra insaciable tarea de jugar. Esta calle era el lugar ideal para las horas libres y estas personas y muchas otras de las que también merece la pena hablar nos llenaron la infancia de alicientes inesperados una tarde tras otra simplemente con dejarnos jugar, con dejar que todo nos perteneciera como si fuera un paraíso hecho para nosotros.
Yo ahora quería dedicarle este recuerdo a Remigio que sé que va a cumplir años, pero me era imposible hacerlo sin dibujar mínimamente el bullicio de aquella calle en los primeros años tras el fin de la guerra. Nosotros no sabíamos nada, pero ellos sí, y fueron capaces de darle a la vida una cara diáfana y ajena a todo mal recuerdo.
Remigio en aquella esquina, cortándonos el pelo o afeitando a los hombres, era el centro de algo que nosotros los chavales no podíamos explicar, con los dos sillones giratorios cada uno con su espejo delante y en medio las andanas de cristal para el equipo de herramientas. Me gustaría llenarle la memoria de imágenes y que volviera a entrar el sol por las puertas de la peluquería mientras sonaba en el aire su tijera de bordes y patillas y la maravillosa máquina cromada de cortar el pelo. En aquella calle vivía en la misma acera el señor alcalde de la ciudad, pero para nosotros Remigio era mucho más importante y tenía una misión vital en el orden de los días. Yo, a veces, me ponía a leer el periódico en una mesa cuadrada de mármol. Posiblemente me animaba él a que lo hiciera. Tengo de aquello en la cabeza noticias que nunca se me han ido, como una portada de ABC que decía “Joselito, el niño de la voz de oro”. Esa relación de la voz con el oro se me convirtió en un sueño.
![[Img #21121]](upload/img/periodico/img_21121.jpg)
Me gustaría que le llegara la algarabía de nuestros juegos y la de ir a preguntarle algo o pedirle ayuda para salir de un entuerto. Me gustaría que la vida nos permitiera vivir al menos como en el cine todo aquello que merece la pena recordar. Andaba por allí mucha gente, pero Remigio con su bata azul mahón de peluquero y sus gafas de cercos concéntricos tenía el secreto del sentido que debía tener todo aquel bullicio que se iba alejando de la última guerra poco a poco.
Nos fuimos a vivir a otro barrio sin olvidar nunca aquel. Un día, cuando ya estaba yo estudiando fuera descubrí a Remigio en un bar con unos amigos al pie de la barra declamando poemas de Lorca. Yo no quería que me viera para que no se cortara. Era impresionante la fuerza y la emoción que ponía mientras todos callaban. Eso nunca se lo había visto hacer de niño y estaba claro que era parte de otra cualidad oculta. Cuando él me vio continuó declamando hasta el final del poema mientras se le llenaban los ojos de agua. Era el de la casada infiel.