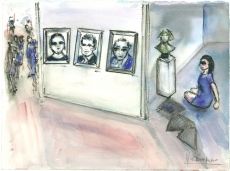Et in Arcadia ego
Dos pinturas de Poussin sirven a Bruno Marcos para trazar el itinerario de su obra de teatro ‘Et in Arcadia ego’. Escrita a modo de ‘bildungsroman’, cuatro alumnos de filosofía se echan al mundo a completar una lección intencionadamente interrumpida por su profesor
Bruno Marcos, El in Arcadia ego, León, Colección Papeles Ásperos, Manual de Ultramarinos, 2016
![[Img #23192]](upload/img/periodico/img_23192.jpg)
Willian James escribía en ‘Las variedades de la experiencia religiosa’ que “muchas personas poseen los objetos de su creencia no en la forma de meros conceptos que el intelecto acepta como verdad, sino más bien en la forma de realidades casi sensibles percibidas de manera directa”.
Tengamos en cuenta esa advertencia, pues estos jóvenes se lanzan a una corroboración que les lleve más allá de la teoría y van a dar al no saber, ‘al no saber que se sabe’.
¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el saber que se busca?
La primera pintura de Poussin, ‘Et in Arcadia ego’ sirve al profesor para provocar una disonancia cognitiva que lanzará a los alumnos a buscar respuestas. Los pastores de la Arcadia feliz, jóvenes como ellos descubren la muerte, lo fugaz, lo efímero de la vida. Se dice en el escrito que eso los madura, que los hace adultos. Los alumnos están en ese paso a la adultez, en el destierro de la infancia y juventud hacia un cierto conformismo con regusto estoico.
Entonces comienza un periplo urbano por los cementerios de Madrid a las catapultas de la muerte occisa; cementerios de libros, cementerios de automóviles, prótesis de hormigón donde guarecerse del suicidio, el Viaducto.
En esta girovagancia, sus diálogos vagan o divagan como salidos de unas cuantas filosofías morales de épocas diversas; así Adolfo, tal vez el más imaginativo, podría ser un romántico. Virginia, sería una vitalista nietszchiana con aderezos epicúreos, necesidad obliga. Celia, bien puede representar la rama escéptica de la época helenística y Julio pudiera ser un cínico a medio barril, remostado.
![[Img #23193]](upload/img/periodico/img_23193.jpg)
Azotacalles literarios, en diálogo continuado, si bien no socrático; buscando asombrar con la perlita más sabrosa y contundente. Son jóvenes que no saben lo que son y todavía buscan en la apariencia. No sé si saben que cada cual actúa desde la completa inseguridad produciendo ‘formas de sí’ estereotípicas.
El discurso es completa errancia y en un momento de lucidez se percatan de que lo que están buscando es incognoscible. Saltan entonces las hipótesis epicúreas sobre la imposibilidad de saber lo que es la muerte, las hipótesis escépticas de que ni siquiera sea algo y la hipótesis de la modernidad de lo bonito que sería dejar un hermoso cadáver, muriendo joven. Todo queda ya dicho.
Se evidencia que lo único que les queda por hacer es probarla, que el paso para acercarse a ella y saber de ella, tiene que ser de experiencia. Ya todas sus filosofías se agotan a favor del experimento científico, en eterno retorno al empirismo.
Con la muerte cara a cara se acaban los coqueteos, los lugares comunes y hasta hilarantes. ¿Por cuánto permanece la belleza del cadáver de un cuerpo joven? Los que sobrevivan la experiencia de la muerte, es decir los que no llegaron del todo a lograr esa experiencia serán los que aprendan la lección que salieron a buscar, y esta es la de la segunda navegación.
![[Img #23191]](upload/img/periodico/img_23191.jpg)
Después de esta primera navegación fallida, el profesor se va a servir de una segunda pintura de Poussin: ‘El triunfo de Flora’. En un juego cuasi dialéctico, Adolfo, uno de los sobrevivientes, manifiesta que: “Nuestro destino son las ruinas, la lápida, somos un pasado que vendrá, somos la piedra que otros inocentes encontrarán entre la hierba para descubrir que todo pasa”. Cae en el error de tomar la parte por el todo. Es curioso que vea el encadenamiento de las generaciones, el testigo de las mismas en este dar cuenta de la desaparición, de la ruina dejada. El profesor le interpela con ‘El triunfo de Flora’ completando la otra parte de la metonimia y dando fin a su lección. No el derrumbe, sino lo que de él permanece en construcción; el encadenamiento vital que suponen muerte y nacimiento en sucesión y al unísono. Ese es el sentido. Un abrazo en doble hélice entre lo que continúa y lo que se acaba, o entre la ruina y la muerte y la permanente floración del cuerpo social, de la especie, de la vida.
Bruno Marcos, El in Arcadia ego, León, Colección Papeles Ásperos, Manual de Ultramarinos, 2016
![[Img #23192]](upload/img/periodico/img_23192.jpg)
Willian James escribía en ‘Las variedades de la experiencia religiosa’ que “muchas personas poseen los objetos de su creencia no en la forma de meros conceptos que el intelecto acepta como verdad, sino más bien en la forma de realidades casi sensibles percibidas de manera directa”.
Tengamos en cuenta esa advertencia, pues estos jóvenes se lanzan a una corroboración que les lleve más allá de la teoría y van a dar al no saber, ‘al no saber que se sabe’.
¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el saber que se busca?
La primera pintura de Poussin, ‘Et in Arcadia ego’ sirve al profesor para provocar una disonancia cognitiva que lanzará a los alumnos a buscar respuestas. Los pastores de la Arcadia feliz, jóvenes como ellos descubren la muerte, lo fugaz, lo efímero de la vida. Se dice en el escrito que eso los madura, que los hace adultos. Los alumnos están en ese paso a la adultez, en el destierro de la infancia y juventud hacia un cierto conformismo con regusto estoico.
Entonces comienza un periplo urbano por los cementerios de Madrid a las catapultas de la muerte occisa; cementerios de libros, cementerios de automóviles, prótesis de hormigón donde guarecerse del suicidio, el Viaducto.
En esta girovagancia, sus diálogos vagan o divagan como salidos de unas cuantas filosofías morales de épocas diversas; así Adolfo, tal vez el más imaginativo, podría ser un romántico. Virginia, sería una vitalista nietszchiana con aderezos epicúreos, necesidad obliga. Celia, bien puede representar la rama escéptica de la época helenística y Julio pudiera ser un cínico a medio barril, remostado.
![[Img #23193]](upload/img/periodico/img_23193.jpg)
Azotacalles literarios, en diálogo continuado, si bien no socrático; buscando asombrar con la perlita más sabrosa y contundente. Son jóvenes que no saben lo que son y todavía buscan en la apariencia. No sé si saben que cada cual actúa desde la completa inseguridad produciendo ‘formas de sí’ estereotípicas.
El discurso es completa errancia y en un momento de lucidez se percatan de que lo que están buscando es incognoscible. Saltan entonces las hipótesis epicúreas sobre la imposibilidad de saber lo que es la muerte, las hipótesis escépticas de que ni siquiera sea algo y la hipótesis de la modernidad de lo bonito que sería dejar un hermoso cadáver, muriendo joven. Todo queda ya dicho.
Se evidencia que lo único que les queda por hacer es probarla, que el paso para acercarse a ella y saber de ella, tiene que ser de experiencia. Ya todas sus filosofías se agotan a favor del experimento científico, en eterno retorno al empirismo.
Con la muerte cara a cara se acaban los coqueteos, los lugares comunes y hasta hilarantes. ¿Por cuánto permanece la belleza del cadáver de un cuerpo joven? Los que sobrevivan la experiencia de la muerte, es decir los que no llegaron del todo a lograr esa experiencia serán los que aprendan la lección que salieron a buscar, y esta es la de la segunda navegación.
![[Img #23191]](upload/img/periodico/img_23191.jpg)
Después de esta primera navegación fallida, el profesor se va a servir de una segunda pintura de Poussin: ‘El triunfo de Flora’. En un juego cuasi dialéctico, Adolfo, uno de los sobrevivientes, manifiesta que: “Nuestro destino son las ruinas, la lápida, somos un pasado que vendrá, somos la piedra que otros inocentes encontrarán entre la hierba para descubrir que todo pasa”. Cae en el error de tomar la parte por el todo. Es curioso que vea el encadenamiento de las generaciones, el testigo de las mismas en este dar cuenta de la desaparición, de la ruina dejada. El profesor le interpela con ‘El triunfo de Flora’ completando la otra parte de la metonimia y dando fin a su lección. No el derrumbe, sino lo que de él permanece en construcción; el encadenamiento vital que suponen muerte y nacimiento en sucesión y al unísono. Ese es el sentido. Un abrazo en doble hélice entre lo que continúa y lo que se acaba, o entre la ruina y la muerte y la permanente floración del cuerpo social, de la especie, de la vida.