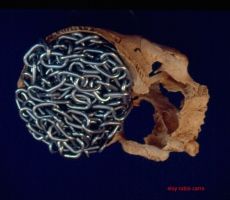La Casa y familia Panero
![[Img #35936]](upload/img/periodico/img_35936.jpg)
En la primera clase de curso (octubre de 1962), el profesor de Literatura española, Gregorio Salvador Caja, nos proponía a los alumnos de sexto del Instituto de Astorga redactar una primera prueba literaria sobre “los hechos memorables que recuerdan del verano pasado”. En mi caso, escribí que fue el fallecimiento y entierro de Leopoldo Panero. Hecho que le interesó al nuevo profesor ya que me pidió una explicación personal. Posteriormente, he podido contrastar tal suceso con Antonio Gamoneda, compañero hace tiempo en un viaje León-Madrid en autobús, quien convenía conmigo, por otros motivos, en lo memorable del hecho.
Hago esta entradilla para situar, de antemano, mi relación con la familia Panero y la Casa de don Moisés Panero en la calle Leoncio Núñez, 5, porque viví en ella con mis padres, desde 1954 a 1959, por lo que mantengo un recuerdo detallado de la Casa originaria, su estructura principal y dependencias, el mobiliario, los jardines y la huerta que cuidaba mi padre todas las tardes libres que le permitía su actividad en Correos. Son muchas las percepciones de las estancias vacías y el olor de bolitas de alcanfor, de los jardines con nieve o hoja caída, de la “cocina”, del “cenador” y la “capilla” y, también, el cuidado anual de la sepultura de mármol de los Panero.
La relación de mis padres con los Panero durante aquellos años de cuidadores de la Casa fue muy estrecha y cordial, especialmente con Odila y Asunción, inseparables hermanas del poeta, y su entorno familiar, mientras que con la propia familia de Leopoldo fue una relación igualmente amable, pero de menor trato. Con la familia de María Luisa Panero, en cambio, no recuerdo relación por su lejanía. De un lado, para mis padres, el tratamiento era de respeto hacia los ‘señoritos’, mientras que para mí eran ‘casi de la familia’, pues me daban libros de cuentos, me llevaban en coche a la casa de Castrillo (el Monte) o jugaba en los días de verano con Leopoldo María (Leopoldín), José Moisés (Michi) y, sobre todo, con Ricardo, nieto de Odila, uno de mis mejores amigos. Después, durante los años 60 en Astorga y Madrid, mantuvimos la misma relación amistosa y recibí el apoyo por parte de Felicidad Blanc a la hora de facilitar entrevistas con profesores de la carrera de Políticas, coincidiendo también con Leopoldo María en los cursos comunes de Filosofía. Más tarde, la relación con todos ellos se fue haciendo más esporádica o desapareció, pero no la secuela de los Panero.
En el curso 1973-74, coincidí en el último año de su vida con Esteban Carro Celada, como compañero de despacho en el Colegio Universitario y de andanzas por todo León, en el momento que encaminábamos nuestras respectivas tesis doctorales, la suya sobre la obra de Leopoldo Panero y la mía sobre la red urbana de León, de ahí que tuvimos ocasiones múltiples de cruzar nuestras conversaciones, siendo nuestro punto de encuentro (cómo no) Astorga. Pero, al siguiente curso ya no pudo ser, había fallecido Esteban, lo que fue una pérdida irreparable, en particular por su fallida tesis, que, pienso ahora, hubiera dado un replanteamiento tras la película documental El desencanto (estrenada en 1976) y hubiera quizá “amortiguado” el impacto tras ella y la inmediata aparición de la autobiografía de Felicidad Blanc en Espejo de sombras (1977), y más adelante la de Juan Luis (Sin rumbo cierto, 1999). La película y, en menor medida, los relatos autobiográficos, tuvieron tanta repercusión que hubo trama para otra película (Tantos años después, 1994), y una literatura varia de escritores que es ya difícil acotar (Ricardo Gullón, 1985; Teresa Pámies, 1992; J. Benito Fernández, 1999; Miguel Barrero, 2008; Luis Antonio de Villena, 2014… entre otros), y de críticos literarios (Francisco Martínez García, Armando López Castro, Javier Huerta Calvo, Sergio Santiago Ramos y otros) que se aproximan a la obra producida por los cuatro poetas Panero, de dos generaciones (Juan y Leopoldo, Juan Luis y Leopoldo María), y aún a la vida y milagros de Felicidad y del más pequeño de la saga literaria, Michi. Un trayecto literario que se inauguraba con la ‘Escuela de Astorga’ en los años 20 y 30 con la obra iniciática de Juan y Leopoldo Panero, Luis Alonso Luengo y Ricardo Gullón, se consolida más tarde en el “exilio astorgano” en América y Madrid, y prosigue y finiquita con Juan Luis y Leopoldo María, dos de los poetas españoles coetáneos más singulares.
Dicho esto, con todo el respeto hacia los Panero, y dicho en este medio, una semana después de publicado el texto desafortunado de Samuel Yebra (acaso por ser lector fiel de Leopoldo María), concluyo añadiendo dos evidencias: Primera, los Panero han representado el modelo de familia burguesa ilustrada y astorgana del siglo pasado - también otras, como los Gullón en su faceta política y cultural- y, a la vez, los hijos de Leopoldo han representado un prototipo de personajes de la Transición española por las secuelas dejadas en su periplo vital, que sobrepasan la escala de Astorga. Segunda, la Casa Panero sirve de icono cultural y de astorganía, como el Teatro Gullón, y ambas, bien gestionadas, pueden potenciar las manifestaciones culturales de la ciudad y su entorno, y potenciar así una de las funciones urbanas de toda ciudad que se preste.
![[Img #35936]](upload/img/periodico/img_35936.jpg)
En la primera clase de curso (octubre de 1962), el profesor de Literatura española, Gregorio Salvador Caja, nos proponía a los alumnos de sexto del Instituto de Astorga redactar una primera prueba literaria sobre “los hechos memorables que recuerdan del verano pasado”. En mi caso, escribí que fue el fallecimiento y entierro de Leopoldo Panero. Hecho que le interesó al nuevo profesor ya que me pidió una explicación personal. Posteriormente, he podido contrastar tal suceso con Antonio Gamoneda, compañero hace tiempo en un viaje León-Madrid en autobús, quien convenía conmigo, por otros motivos, en lo memorable del hecho.
Hago esta entradilla para situar, de antemano, mi relación con la familia Panero y la Casa de don Moisés Panero en la calle Leoncio Núñez, 5, porque viví en ella con mis padres, desde 1954 a 1959, por lo que mantengo un recuerdo detallado de la Casa originaria, su estructura principal y dependencias, el mobiliario, los jardines y la huerta que cuidaba mi padre todas las tardes libres que le permitía su actividad en Correos. Son muchas las percepciones de las estancias vacías y el olor de bolitas de alcanfor, de los jardines con nieve o hoja caída, de la “cocina”, del “cenador” y la “capilla” y, también, el cuidado anual de la sepultura de mármol de los Panero.
La relación de mis padres con los Panero durante aquellos años de cuidadores de la Casa fue muy estrecha y cordial, especialmente con Odila y Asunción, inseparables hermanas del poeta, y su entorno familiar, mientras que con la propia familia de Leopoldo fue una relación igualmente amable, pero de menor trato. Con la familia de María Luisa Panero, en cambio, no recuerdo relación por su lejanía. De un lado, para mis padres, el tratamiento era de respeto hacia los ‘señoritos’, mientras que para mí eran ‘casi de la familia’, pues me daban libros de cuentos, me llevaban en coche a la casa de Castrillo (el Monte) o jugaba en los días de verano con Leopoldo María (Leopoldín), José Moisés (Michi) y, sobre todo, con Ricardo, nieto de Odila, uno de mis mejores amigos. Después, durante los años 60 en Astorga y Madrid, mantuvimos la misma relación amistosa y recibí el apoyo por parte de Felicidad Blanc a la hora de facilitar entrevistas con profesores de la carrera de Políticas, coincidiendo también con Leopoldo María en los cursos comunes de Filosofía. Más tarde, la relación con todos ellos se fue haciendo más esporádica o desapareció, pero no la secuela de los Panero.
En el curso 1973-74, coincidí en el último año de su vida con Esteban Carro Celada, como compañero de despacho en el Colegio Universitario y de andanzas por todo León, en el momento que encaminábamos nuestras respectivas tesis doctorales, la suya sobre la obra de Leopoldo Panero y la mía sobre la red urbana de León, de ahí que tuvimos ocasiones múltiples de cruzar nuestras conversaciones, siendo nuestro punto de encuentro (cómo no) Astorga. Pero, al siguiente curso ya no pudo ser, había fallecido Esteban, lo que fue una pérdida irreparable, en particular por su fallida tesis, que, pienso ahora, hubiera dado un replanteamiento tras la película documental El desencanto (estrenada en 1976) y hubiera quizá “amortiguado” el impacto tras ella y la inmediata aparición de la autobiografía de Felicidad Blanc en Espejo de sombras (1977), y más adelante la de Juan Luis (Sin rumbo cierto, 1999). La película y, en menor medida, los relatos autobiográficos, tuvieron tanta repercusión que hubo trama para otra película (Tantos años después, 1994), y una literatura varia de escritores que es ya difícil acotar (Ricardo Gullón, 1985; Teresa Pámies, 1992; J. Benito Fernández, 1999; Miguel Barrero, 2008; Luis Antonio de Villena, 2014… entre otros), y de críticos literarios (Francisco Martínez García, Armando López Castro, Javier Huerta Calvo, Sergio Santiago Ramos y otros) que se aproximan a la obra producida por los cuatro poetas Panero, de dos generaciones (Juan y Leopoldo, Juan Luis y Leopoldo María), y aún a la vida y milagros de Felicidad y del más pequeño de la saga literaria, Michi. Un trayecto literario que se inauguraba con la ‘Escuela de Astorga’ en los años 20 y 30 con la obra iniciática de Juan y Leopoldo Panero, Luis Alonso Luengo y Ricardo Gullón, se consolida más tarde en el “exilio astorgano” en América y Madrid, y prosigue y finiquita con Juan Luis y Leopoldo María, dos de los poetas españoles coetáneos más singulares.
Dicho esto, con todo el respeto hacia los Panero, y dicho en este medio, una semana después de publicado el texto desafortunado de Samuel Yebra (acaso por ser lector fiel de Leopoldo María), concluyo añadiendo dos evidencias: Primera, los Panero han representado el modelo de familia burguesa ilustrada y astorgana del siglo pasado - también otras, como los Gullón en su faceta política y cultural- y, a la vez, los hijos de Leopoldo han representado un prototipo de personajes de la Transición española por las secuelas dejadas en su periplo vital, que sobrepasan la escala de Astorga. Segunda, la Casa Panero sirve de icono cultural y de astorganía, como el Teatro Gullón, y ambas, bien gestionadas, pueden potenciar las manifestaciones culturales de la ciudad y su entorno, y potenciar así una de las funciones urbanas de toda ciudad que se preste.