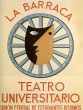Talita Cumi. Ignacio Abad
Ignacio Abad. Talita Cumi, Ediciones Leteo, León 2012.
Solo en un
sentido muy amplio del género novelesco podríamos etiquetar este escrito como
novela; sería así un mosaico, un puzle, una novela para armar.
Algunas
claves para construir el armazón sobre el que luego encajar el puzle: El que
cada capítulo comience al modo de “Cuando volvamos” y que esta vuelta sea casi
siempre a un lugar o a un estado de ánimo. Pero aquí no habría gran diferencia,
pues se trata de productos de la imaginación muy cargados de emociones
prendadas/prendidas a esos lugares cuando volviéramos.
Otra de las
claves podría ser el que la persona que narra la historia es un nosotros, puede
que esa sea la manera de referirse al modo de vida de un grupo de amigos, o tal
vez puede que el yo que relata tal modo de vida y la peripecia de auparse desde
él a otra cosa, sea un yo plural, un yo de múltiples almas, con varias facetas,
al modo en que lo entendería la psicología de Pierre Janet. En todo caso esta
vida colectiva se urde como una exigencia, como una moral que reclama
coherencia y cumplimiento.
![[Img #4216]](upload/img/periodico/img_4216.jpg)
La vida que
se relata es un vivir que pretende hacerse de una manera literaria. Se ha
vivido en el proyecto de la escritura, desordenando metódicamente todos los
sentidos, tratando de llegar al vaciado de sí mismo, ocupándose de sí mismo
desocupándose, y han acabado por enfermar. “Se nos había desplazado el eje del
corazón (…) Por eso las emociones estaban descolocadas (…) No había forma de
sentir lo que se suponía que debíamos sentir.”
Súbitamente, al emerger del
sopor de la hartura del tequila, del que beberán en su periplo de todas las
marcas inimaginables, dan con el tratamiento: Tener esperanza, regresar a aquel
lugar y ‘poner en hora el reloj torácico’. Pero ¿Qué lugar es el lugar de la
esperanza? Se trata de un lugar ensoñado, el viejo y gastado sueño de los
poetas que intentan regresar alguna vez a un lugar que no existe.
El camino que
lleva a la materialización de lo esperado es el viaje de facto a esos lugares de
la imaginación, la forma de viajar es con la Olivetti como motor de un Citroen
desvencijado. La rueda gira por los lugares fantaseados al golpear las teclas e
inscribirse en texto. Este texto es autoreferencia de salvación. La esperanza
de que la escritura de por bueno el modo de vida para ella vivida.
Así que hay
una gran diferencia entre imaginar y plasmar la imaginación. Esa diferencia es
la que hace al escritor. Ahora volverán a recorrer esos lugares ya ensoñados y
es así como la fabulación, la escritura resucita, se echa a rodar en un
vehículo que alberga tantas plazas como lectores estén dispuestos para el
viaje.
No olvidemos
que el periplo es en busca de ‘un lugar de lugares’ que albergaría toda la
belleza pensada. Entonces se repasa fragmentariamente todo eso pensado, se
transita de aquí para allá. Comprenderemos que el concepto de belleza no es el
usual: “La palabra brillaba como un clítoris.” “La sangre que se escapaba del
pinchazo tenía la belleza triste de las fronteras” “Alejandra nos apretaba la
mano sin guantes y deseábamos verla ya desnuda, su cabeza entre las piernas, su
melena rubia censurándonos la polla en el espejo, y algo dentro no callaba, y
todo era hermoso (…) el sueño, igual de hermoso que son todas las cosas antes
del amor.”
La obligación
de todas las artes hoy, es intensificar, alterar la capacidad perceptiva, y así
la conciencia. Un intento desesperado de fracasar en lo imposible como viatico
de esta contienda. La belleza que pueda haber en esos modos de vida fracasados.
Samuel Beckett como personaje de ficción repite y la repetición se prodiga en
un amaestrado papagayo, del cual la toman los cuervos de Odín para susurrársela
como la sabiduría más profunda: “Fracasa otra vez, fracasa mejor.” Willian Borrous, personificando también al
escritor Willian Borrous sentencia: “Que nadie se confíe. La literatura va a
regresar. La de verdad, la que extermina, la que es hermosa. La que enceguece.
Y no vais a ser capaces de soportarla.”
El viaje
transita por vueltas y revueltas por los lugares donde alguna vez habrían de
volver.
![[Img #4218]](upload/img/periodico/img_4218.jpg)
En ‘Cuando volvamos a París’, nos
encontramos en un meandro de la noche con Alejandra Leloup, musa de la
personalidad múltiple de quién narre, musa de todos los que subimos de autostop
en el Citroen. Idas y venidas, vueltas y revueltas para poner pie, para enderezarse
en equilibrio, desde el lugar descabalado de partida: “Los relojes giran al
revés”, para evadirse de la mistificación literaria, del ‘merchandising’ de un
modo de vida que se supone de antemano que ha de ser el del creador, aún no habiendo
creado nada.
En ‘Cuando volvamos a Frisco’ asistimos a
la escritura del mundo cutre de la adicción en hermanamiento con la literatura,
la poesía, el amor y el odio. El amor a Alejandra y el odio a la mala
literatura que ella fatiga. Un desfile de imágenes surreales, una acción
terrorista que destiñe los ejemplares de la mala literatura de un hipermercado
y la musa como dependienta anonadada en medio del terror y sin entender cosa
alguna.
Podría seguir
el periplo por ‘Cuando volvamos a
Chamberí’, donde una sosias de madame Sosotris echa el naipe que sienta el
futuro, eso que ya está aquí, lo que fluye del runrún del motor del Citroen. Es
oírla para copiarle al dictado el poema de lo que sucederá cuando demos en ese
lugar donde alberga toda la belleza de la poesía. Ten confianza, solo te queda
buscar ese futuro. Larga es la espera, tan larga como sea la esperanza. ¿Y qué
pasa si no se copia, si no se transmite, si no se sabe?
Han sido ‘los
hombres huecos. Han vivido, aunque no la vida que se esperaba de ellos. En Palermo donde sucederá lo que les pasa
cuando vuelvan a él, (eso que emana de la Olivetti) se arma un bullicio para
jalear su canción de descreídos; luego los dejan solos con el circo de
desmentidos de su gran verdad, “mirando a la gran nada que es el mar cuando ya
es demasiado de noche (…) Y no vino nadie a recoger lo que quedaba de nosotros”
Seguimos
aporreando la Olivetti, quienes nos aplaudían ahora suelen pensar que esa
extraña voluntad de pérdida no debería resultar ganadora en ningún caso, pues qué
pasaría con su verdad que se verifica en el éxito. Esa amarga verdad que nos haría
libres. Es enorme peligro viajar por Transilvania.
No deja de ser una impostura la proclamada voluntad de fracaso, no deja de ser
lo mismo aunque sea a la contra, tal vez sea la única postura que ventea la
humanidad en retirada, entonces salir corriendo de ‘los benignos’, ‘los
benévolos’ y no parar hasta beber del plato en la belleza, un minguitorio ‘Ready
Made’.
Tal vez la
literatura no vaya con nosotros, tal vez debiera de acabar ya nuestro viaje, ‘Cuando volvamos a suicidarnos’ es
volver a esa estrechez mental y depresiva en la que uno no sirve para nada o
menos que nada para aquello que quisiera servir. No es la imposibilidad que
parece, es la posibilidad que aparece si ejercitamos la proclama de voluntad de
pérdida, salirse de la vida por decisión propia. En Dubrovnik resucitan, traducen poéticamente unas cartas de guerra
insulsas, enviadas a ‘las chicas’ desde el frente por sus novios . Un retorno al principio de oralidad ágrafa y
replanteamiento del viaje: “Escribir era inevitable y duro y dramático y lleno
de recovecos oscuros donde habitan bestias que uno no debiera ver.”
![[Img #4217]](upload/img/periodico/img_4217.jpg)
Hay un cruce
de caminos en este periplo, que de tanto ir y desandar, con frecuencia se transita
por él, no dejan de ser los caminos del mar, En ‘Volver a Passamaquoddy’ el periplo se vuelve marítimo, en una nave
de sombras, una tripulación que no entendía de la belleza de Moby Dick. Es la
noche oscura del alma a la luz de las
estrellas. El contramaestre maneja el astrolabio. “A él le marcaba el
rumbo la luz de las estrellas que había sido emitida hace miles de años y a
nosotros nos guiaban las luces de una ciudad que ya solo brillaba en nuestra
memoria. Si aquel podía llegar a puerto con la luz del pasado, ¿Por qué no
nosotros?”
La cuestión
de adónde vamos, cuándo empezó nuestro viaje se vuelve antropológica, en
clave del momento presente: “Arrastramos
tanta miseria y tanta maldad que nuestra saliva contamina el agua de los ríos,
que nuestras voces agujerean la capa de ozono y nuestros pasos quiebran las
capas tectónicas del planeta.”
Sobreviene
entonces el hundimiento, no ha habido literatura de verdad: “Hasta aquí este
baile de disfraces, este cortejo de palabras”. Pero algo permanece a flote de
este hundimiento: ‘Alejandra Leloup’: “Ya has comenzado a existir lejos de
nuestra fantasía”. En el reino de la creación, en un Mundo 3 popperiano, en ese espacio pseudoplatónico de los
productos de la inteligencia, tiene un lugar Alejandra Leloup, tiene lugar
este enigmático escrito: ‘Talita Cumi’,
niña a ti te digo levántate: “¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está
muerta, sino que duerme” (Marcos 5.39)
Solo en un sentido muy amplio del género novelesco podríamos etiquetar este escrito como novela; sería así un mosaico, un puzle, una novela para armar.
Algunas claves para construir el armazón sobre el que luego encajar el puzle: El que cada capítulo comience al modo de “Cuando volvamos” y que esta vuelta sea casi siempre a un lugar o a un estado de ánimo. Pero aquí no habría gran diferencia, pues se trata de productos de la imaginación muy cargados de emociones prendadas/prendidas a esos lugares cuando volviéramos.
Otra de las claves podría ser el que la persona que narra la historia es un nosotros, puede que esa sea la manera de referirse al modo de vida de un grupo de amigos, o tal vez puede que el yo que relata tal modo de vida y la peripecia de auparse desde él a otra cosa, sea un yo plural, un yo de múltiples almas, con varias facetas, al modo en que lo entendería la psicología de Pierre Janet. En todo caso esta vida colectiva se urde como una exigencia, como una moral que reclama coherencia y cumplimiento.
![[Img #4216]](upload/img/periodico/img_4216.jpg)
La vida que
se relata es un vivir que pretende hacerse de una manera literaria. Se ha
vivido en el proyecto de la escritura, desordenando metódicamente todos los
sentidos, tratando de llegar al vaciado de sí mismo, ocupándose de sí mismo
desocupándose, y han acabado por enfermar. “Se nos había desplazado el eje del
corazón (…) Por eso las emociones estaban descolocadas (…) No había forma de
sentir lo que se suponía que debíamos sentir.”
Súbitamente, al emerger del sopor de la hartura del tequila, del que beberán en su periplo de todas las marcas inimaginables, dan con el tratamiento: Tener esperanza, regresar a aquel lugar y ‘poner en hora el reloj torácico’. Pero ¿Qué lugar es el lugar de la esperanza? Se trata de un lugar ensoñado, el viejo y gastado sueño de los poetas que intentan regresar alguna vez a un lugar que no existe.
El camino que lleva a la materialización de lo esperado es el viaje de facto a esos lugares de la imaginación, la forma de viajar es con la Olivetti como motor de un Citroen desvencijado. La rueda gira por los lugares fantaseados al golpear las teclas e inscribirse en texto. Este texto es autoreferencia de salvación. La esperanza de que la escritura de por bueno el modo de vida para ella vivida.
Así que hay una gran diferencia entre imaginar y plasmar la imaginación. Esa diferencia es la que hace al escritor. Ahora volverán a recorrer esos lugares ya ensoñados y es así como la fabulación, la escritura resucita, se echa a rodar en un vehículo que alberga tantas plazas como lectores estén dispuestos para el viaje.
No olvidemos
que el periplo es en busca de ‘un lugar de lugares’ que albergaría toda la
belleza pensada. Entonces se repasa fragmentariamente todo eso pensado, se
transita de aquí para allá. Comprenderemos que el concepto de belleza no es el
usual: “La palabra brillaba como un clítoris.” “La sangre que se escapaba del
pinchazo tenía la belleza triste de las fronteras” “Alejandra nos apretaba la
mano sin guantes y deseábamos verla ya desnuda, su cabeza entre las piernas, su
melena rubia censurándonos la polla en el espejo, y algo dentro no callaba, y
todo era hermoso (…) el sueño, igual de hermoso que son todas las cosas antes
del amor.”
La obligación
de todas las artes hoy, es intensificar, alterar la capacidad perceptiva, y así
la conciencia. Un intento desesperado de fracasar en lo imposible como viatico
de esta contienda. La belleza que pueda haber en esos modos de vida fracasados.
Samuel Beckett como personaje de ficción repite y la repetición se prodiga en
un amaestrado papagayo, del cual la toman los cuervos de Odín para susurrársela
como la sabiduría más profunda: “Fracasa otra vez, fracasa mejor.” Willian Borrous, personificando también al
escritor Willian Borrous sentencia: “Que nadie se confíe. La literatura va a
regresar. La de verdad, la que extermina, la que es hermosa. La que enceguece.
Y no vais a ser capaces de soportarla.”
El viaje transita por vueltas y revueltas por los lugares donde alguna vez habrían de volver.
![[Img #4218]](upload/img/periodico/img_4218.jpg)
En ‘Cuando volvamos a París’, nos encontramos en un meandro de la noche con Alejandra Leloup, musa de la personalidad múltiple de quién narre, musa de todos los que subimos de autostop en el Citroen. Idas y venidas, vueltas y revueltas para poner pie, para enderezarse en equilibrio, desde el lugar descabalado de partida: “Los relojes giran al revés”, para evadirse de la mistificación literaria, del ‘merchandising’ de un modo de vida que se supone de antemano que ha de ser el del creador, aún no habiendo creado nada.
En ‘Cuando volvamos a Frisco’ asistimos a la escritura del mundo cutre de la adicción en hermanamiento con la literatura, la poesía, el amor y el odio. El amor a Alejandra y el odio a la mala literatura que ella fatiga. Un desfile de imágenes surreales, una acción terrorista que destiñe los ejemplares de la mala literatura de un hipermercado y la musa como dependienta anonadada en medio del terror y sin entender cosa alguna.
Podría seguir
el periplo por ‘Cuando volvamos a
Chamberí’, donde una sosias de madame Sosotris echa el naipe que sienta el
futuro, eso que ya está aquí, lo que fluye del runrún del motor del Citroen. Es
oírla para copiarle al dictado el poema de lo que sucederá cuando demos en ese
lugar donde alberga toda la belleza de la poesía. Ten confianza, solo te queda
buscar ese futuro. Larga es la espera, tan larga como sea la esperanza. ¿Y qué
pasa si no se copia, si no se transmite, si no se sabe?
Han sido ‘los hombres huecos. Han vivido, aunque no la vida que se esperaba de ellos. En Palermo donde sucederá lo que les pasa cuando vuelvan a él, (eso que emana de la Olivetti) se arma un bullicio para jalear su canción de descreídos; luego los dejan solos con el circo de desmentidos de su gran verdad, “mirando a la gran nada que es el mar cuando ya es demasiado de noche (…) Y no vino nadie a recoger lo que quedaba de nosotros”
Seguimos aporreando la Olivetti, quienes nos aplaudían ahora suelen pensar que esa extraña voluntad de pérdida no debería resultar ganadora en ningún caso, pues qué pasaría con su verdad que se verifica en el éxito. Esa amarga verdad que nos haría libres. Es enorme peligro viajar por Transilvania. No deja de ser una impostura la proclamada voluntad de fracaso, no deja de ser lo mismo aunque sea a la contra, tal vez sea la única postura que ventea la humanidad en retirada, entonces salir corriendo de ‘los benignos’, ‘los benévolos’ y no parar hasta beber del plato en la belleza, un minguitorio ‘Ready Made’.
Tal vez la literatura no vaya con nosotros, tal vez debiera de acabar ya nuestro viaje, ‘Cuando volvamos a suicidarnos’ es volver a esa estrechez mental y depresiva en la que uno no sirve para nada o menos que nada para aquello que quisiera servir. No es la imposibilidad que parece, es la posibilidad que aparece si ejercitamos la proclama de voluntad de pérdida, salirse de la vida por decisión propia. En Dubrovnik resucitan, traducen poéticamente unas cartas de guerra insulsas, enviadas a ‘las chicas’ desde el frente por sus novios . Un retorno al principio de oralidad ágrafa y replanteamiento del viaje: “Escribir era inevitable y duro y dramático y lleno de recovecos oscuros donde habitan bestias que uno no debiera ver.”
![[Img #4217]](upload/img/periodico/img_4217.jpg)
Hay un cruce de caminos en este periplo, que de tanto ir y desandar, con frecuencia se transita por él, no dejan de ser los caminos del mar, En ‘Volver a Passamaquoddy’ el periplo se vuelve marítimo, en una nave de sombras, una tripulación que no entendía de la belleza de Moby Dick. Es la noche oscura del alma a la luz de las estrellas. El contramaestre maneja el astrolabio. “A él le marcaba el rumbo la luz de las estrellas que había sido emitida hace miles de años y a nosotros nos guiaban las luces de una ciudad que ya solo brillaba en nuestra memoria. Si aquel podía llegar a puerto con la luz del pasado, ¿Por qué no nosotros?”
La cuestión de adónde vamos, cuándo empezó nuestro viaje se vuelve antropológica, en clave del momento presente: “Arrastramos tanta miseria y tanta maldad que nuestra saliva contamina el agua de los ríos, que nuestras voces agujerean la capa de ozono y nuestros pasos quiebran las capas tectónicas del planeta.”
Sobreviene entonces el hundimiento, no ha habido literatura de verdad: “Hasta aquí este baile de disfraces, este cortejo de palabras”. Pero algo permanece a flote de este hundimiento: ‘Alejandra Leloup’: “Ya has comenzado a existir lejos de nuestra fantasía”. En el reino de la creación, en un Mundo 3 popperiano, en ese espacio pseudoplatónico de los productos de la inteligencia, tiene un lugar Alejandra Leloup, tiene lugar este enigmático escrito: ‘Talita Cumi’, niña a ti te digo levántate: “¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme” (Marcos 5.39)