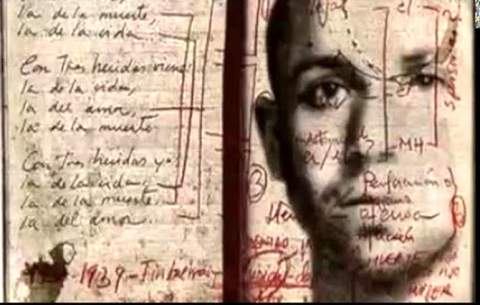La culpa
![[Img #42614]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/7393_10689674_1665358587024844_6530077529254325570_n.jpg)
En el segundo de los ‘Siete cuentos morales’ de Coetzze titulado ‘Una historia’, la protagonista no siente culpa de ser infiel a su marido, así empieza el cuento, y le sorprende. Considera que su encuentro en la ciudad una o dos tardes a la semana con el amante no tiene nada que ver en su matrimonio, es algo que ocurre en su tiempo libre, un tiempo durante el cual deja de ser una mujer casada y simplemente es ella misma. Es más, en los años que lleva viviendo con el esposo, “siete o diez” señala el narrador en un descuido no casual, nunca antes había estado tan atenta, tan receptiva, tan afectuosa hacia su esposo. Hacen el amor tan bien como siempre, incluso mejor. Y cuando todo esto pase la protagonista tildará de “affaire” lo ocurrido y lo relegará a la categoría de “cosa del pasado”, como algo que le ayudó a ser lo que es, pero no parte de ella. Era infiel, ahora es fiel de nuevo. Íntegra.
Este texto lo comentamos, creo que fue el cuento moral que más comentamos esa tarde, en el grupo de lectores que nos reunimos todos los últimos lunes de mes alrededor de una mesa con viandas de las que nada más llegar damos buena cuenta para, una vez saciados, destripar el libro elegido por uno de nosotros. El estudioso de la mente dijo entonces, yo ya se lo había oído otra vez, que la culpa no servía para nada y nos contó algo que ocasionalmente había ocurrido en sus consultas: cuando el infiel o la infiel (él prefería la palabra desleal) impelido por el peso de la culpa acababa confesando su deslealtad, la relación acababa como el rosario de la aurora. “Si lo haces, coño, al menos callátelo pa ti pa siempre”.
El estudioso de la mente diferenció dos tipos de culpa: una positiva o reparadora, que ante la toma de conciencia del daño causado permite el remordimiento y la reparación, y otra, la culpa persecutoria, que no nos deja en paz, que nos impide ser libres, que nos anula.
Es obvio que la culpa, como experiencia disfórica que se siente al romper las reglas culturales, y que incluye el pensamiento a cometer dicha transgresión, afecta a más ámbitos de las relaciones humanas que el estrictamente matrimonial. Conocí a una mujer que se sentía responsable de todo lo que pasaba en el universo, si llovía porque llovía, si escampaba porque escampaba, si comía porque caía una miga de pan en la mesa, si respiraba porque gastaba el oxígeno del aire, si se quejaba porque se quejaba y si no se quejaba porque permanecía en silencio. El sentimiento de desvaloración y descrédito hacia sí misma eran tan grandes que se declaraba no merecedora de la felicidad. Delirio de culpa le llamaron a lo que le pasaba, y sus convicciones espurias acabaron autocumpliéndose en ella como una maldición.
El hecho es que nos guste o no, vivimos en una sociedad que por sus raíces católicas tiene la creencia -no probada, dicho sea de paso- de que nacemos con una culpa impuesta fruto de la desobediencia del hombre que, haciendo uso del libre albedrío, se enfrenta a la autoridad divina. En una sociedad llena de normas, de convenciones sociales y obligaciones que desde bien temprano nos acompañan como una pesada mochila llena de inútiles piedrecillas a lo largo de nuestra vida. Pero en mi opinión vivimos demasiado poco, 30, 40, 50, 70, 90 años, como para que el tiempo que nos toque vivir, 30, 40, 50, 70, 90 años, lo hagamos lo más libres de equipaje posible. Lo más libres de culpa. Aprendamos a tirar piedrecillas de la insidiosa mochila y comprobemos que al hacerlo somos mucho más libres de lo que pensamos y mucho más llenos de opciones. Condenados, así lo señaló Sartre, a elegir una vez y otra vez y muchas veces.
Yo prefiero la condena de la libertad a la lastrosa culpa. Tal vez tenga razón Elsa Punset cuando dice que sin culpa no hay crecimiento.
![[Img #42614]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/7393_10689674_1665358587024844_6530077529254325570_n.jpg)
En el segundo de los ‘Siete cuentos morales’ de Coetzze titulado ‘Una historia’, la protagonista no siente culpa de ser infiel a su marido, así empieza el cuento, y le sorprende. Considera que su encuentro en la ciudad una o dos tardes a la semana con el amante no tiene nada que ver en su matrimonio, es algo que ocurre en su tiempo libre, un tiempo durante el cual deja de ser una mujer casada y simplemente es ella misma. Es más, en los años que lleva viviendo con el esposo, “siete o diez” señala el narrador en un descuido no casual, nunca antes había estado tan atenta, tan receptiva, tan afectuosa hacia su esposo. Hacen el amor tan bien como siempre, incluso mejor. Y cuando todo esto pase la protagonista tildará de “affaire” lo ocurrido y lo relegará a la categoría de “cosa del pasado”, como algo que le ayudó a ser lo que es, pero no parte de ella. Era infiel, ahora es fiel de nuevo. Íntegra.
Este texto lo comentamos, creo que fue el cuento moral que más comentamos esa tarde, en el grupo de lectores que nos reunimos todos los últimos lunes de mes alrededor de una mesa con viandas de las que nada más llegar damos buena cuenta para, una vez saciados, destripar el libro elegido por uno de nosotros. El estudioso de la mente dijo entonces, yo ya se lo había oído otra vez, que la culpa no servía para nada y nos contó algo que ocasionalmente había ocurrido en sus consultas: cuando el infiel o la infiel (él prefería la palabra desleal) impelido por el peso de la culpa acababa confesando su deslealtad, la relación acababa como el rosario de la aurora. “Si lo haces, coño, al menos callátelo pa ti pa siempre”.
El estudioso de la mente diferenció dos tipos de culpa: una positiva o reparadora, que ante la toma de conciencia del daño causado permite el remordimiento y la reparación, y otra, la culpa persecutoria, que no nos deja en paz, que nos impide ser libres, que nos anula.
Es obvio que la culpa, como experiencia disfórica que se siente al romper las reglas culturales, y que incluye el pensamiento a cometer dicha transgresión, afecta a más ámbitos de las relaciones humanas que el estrictamente matrimonial. Conocí a una mujer que se sentía responsable de todo lo que pasaba en el universo, si llovía porque llovía, si escampaba porque escampaba, si comía porque caía una miga de pan en la mesa, si respiraba porque gastaba el oxígeno del aire, si se quejaba porque se quejaba y si no se quejaba porque permanecía en silencio. El sentimiento de desvaloración y descrédito hacia sí misma eran tan grandes que se declaraba no merecedora de la felicidad. Delirio de culpa le llamaron a lo que le pasaba, y sus convicciones espurias acabaron autocumpliéndose en ella como una maldición.
El hecho es que nos guste o no, vivimos en una sociedad que por sus raíces católicas tiene la creencia -no probada, dicho sea de paso- de que nacemos con una culpa impuesta fruto de la desobediencia del hombre que, haciendo uso del libre albedrío, se enfrenta a la autoridad divina. En una sociedad llena de normas, de convenciones sociales y obligaciones que desde bien temprano nos acompañan como una pesada mochila llena de inútiles piedrecillas a lo largo de nuestra vida. Pero en mi opinión vivimos demasiado poco, 30, 40, 50, 70, 90 años, como para que el tiempo que nos toque vivir, 30, 40, 50, 70, 90 años, lo hagamos lo más libres de equipaje posible. Lo más libres de culpa. Aprendamos a tirar piedrecillas de la insidiosa mochila y comprobemos que al hacerlo somos mucho más libres de lo que pensamos y mucho más llenos de opciones. Condenados, así lo señaló Sartre, a elegir una vez y otra vez y muchas veces.
Yo prefiero la condena de la libertad a la lastrosa culpa. Tal vez tenga razón Elsa Punset cuando dice que sin culpa no hay crecimiento.