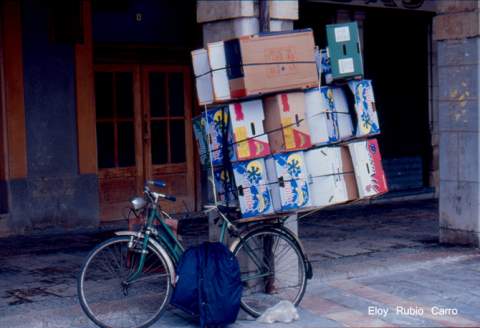A propósito de dos efemérides
![[Img #45164]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2019/1736_alas-de-mariposa-027.jpg)
Primus circumdedisti me
En este año de 2019 se celebra la efeméride de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Este acontecimiento, sin duda notable, un hito histórico, una de las mayores hazañas que ha llevado a cabo el hombre, nos vino acompañado de un enorme despliegue mediático. Sobre todo de la televisión, que permitió que 600 millones de personas pudieran ver en directo cómo el Módulo Lunar ‘Eagle’ se posaba con éxito sobre la superficie lunar. Solo en España casi 20 millones de personas estuvieron aquel 20 de julio de 1969 pendientes de la pantalla del televisor. No fueron pocos los periodistas que, entusiasmados, hablaron de este hecho como de un gran logro científico, tecnológico e, incluso, antropológico y filosófico. Es comprensible, la distancia que hay de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros y solo se puede ir a ella volando, algo que el hombre, si exceptuamos los globos aerostáticos, no había logrado hasta principios del siglo XX, solo 66 años antes de emprender esta aventura espacial.
A partir de entonces, no hay libro de historia contemporánea, por elemental que sea, que no le dedique unas cuantas líneas y al menos una fotografía, y todos los años por el mes de julio casi todos los medios nos lo recuerdan. Solo que este año ha sido ya desde el primer día y con más frecuencia. No han faltado los reportajes, las entrevistas ni los especiales. De este modo, no hay nadie medianamente instruido que no sepa que fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna y que el primer pie que la pisó fue el de un hombre apellidado Armstrong; Incluso, cuesta concebir que haya alguien que ignore que haya sido este quien pronunció, mientras descendía por la escalerilla del módulo, esa frase, que ya se ha hecho célebre: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Y quién no tiene en la retina esa imagen de un astronauta al lado de la bandera de Estados Unidos en un paisaje desolado y gris, inhóspito.
Para los más informados, que, gracias a la ingente cantidad de información que este año están desgranado los medios sobre este evento, no serán pocos, queda ya que la nave se llamaba Apolo XI y que en ella iban a bordo solo 3 hombres; que la zona donde alunizó el Módulo Lunar ‘Eagle’ recibió el nombre de ‘Mar de la Tranquilidad’; que además de Armstrong, otro de los astronautas, Aldrin, caminó también sobre la Luna y que al llegar también dijo algo célebre, solo que menos conocido: “Magnífica desolación”; que solo Collins, ocupado en mantener la nave Columbia en órbita, no holló el satélite, lo que ha hecho que de alguna manera la historia le negara la gloria, aunque posteriormente, como para restituírsela, se haya dicho de él que ha sido el gran olvidado de esta grandiosa misión; y que ,además de la bandera de Estados Unidos, depositaron una placa metálica con la siguiente inscripción: "Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna, julio de 1969 d.C. En nombre de la humanidad, vinimos en son de paz. –Presidente de Estados Unidos de América– Richard Nixon”. Además de esto, quedan otros muchos más detalles, algunos incluso para especialistas, sobre los cuales se ha informado abundantemente tanto en las revistas, en los periódicos, en la radio y, cómo no, en la televisión.
Pero este mismo año también tiene lugar la efeméride del quinto centenario del primer viaje alrededor del mundo. Un viaje larguísimo, de más de 40.000 kilómetros, que hizo España, si bien la idea, como en el descubrimiento de América, la tuvo un extranjero, en este caso un portugués, Fernando de Magallanes, quien, despechado con el rey de Portugal, Manuel I, se la propuso a Carlos I, rey de España. A Carlos I esta idea le pareció buena y costeó casi la totalidad de la expedición. Al parecer, buena parte de la aportación real se hizo con el oro que llegaba de las Indias. El rey Carlos nombró almirante de la flota al mismo Magallanes.
En la historia del hombre, este viaje no ha sido menos importante que el viaje a la Luna; puede que haya sido más, incluso. Fue importante principalmente para la economía, pero también para la ciencia, como también lo fue, pero no solo, el viaje a la Luna. Desde el primer momento, y así se lo manifestó Magallanes al emperador Carlos, se trataba de conseguir dos cosas. Una, la más importante, llegar a Maluco, un archipiélago en Indonesia especialmente rico en especias, descubierto por los portugueses en 1511, para traer especias, como jengibre, canela, pimienta, pero sobre todo clavo, que en Europa tenían un precio muy alto. Solo que, para llegar a estas islas, no se podía ir por tierra, porque el islam, al haber conquistado Bizancio, había cerrado el paso terrestre entre Europa y Asia, ni por mar, bajando por la costa africana y después atravesando el Índico, como hacían los portugueses, porque estos, por el Tratado de Tordesillas, se lo impedían, sino que había que ir navegando hacia el Oeste. Pero navegando hacia el Occidente, les cerraba el camino América, al menos que existiera un paso, aún desconocido, que comunicara el océano Atlántico con el Mar del Sur, ese mar que había descubierto y tomado posesión de él, así como de todas las tierras que bañaba, Vasco Núñez de Balboa en el istmo de Panamá en 1513. Y ese paso, basándose en un mapa que casi nadie conocía, Magallanes creía que existía al sur del continente americano. Con lo cual, solo quedaba dar con él, adentrarse en el Mar del Sur, desconocido todavía, y alcanzar Maluco. Y así fue, la expedición encontró, después de muchas tentativas, ese paso, que el almirante llamó de Todos los Santos, pero que hoy se conoce como el estrecho de Magallanes, pasó al Mar del Sur y alcanzó su otra orilla, las islas de las especias, al cabo de 103 días de navegación y tras recorrer 20.000 kilómetros.
De esta manera, al lograr llegar a las islas de las especias por Occidente, se había abierto una nueva ruta comercial hacia Asia, entre el océano atlántico y el Mar del Sur. A partir de entonces, se podía llegar al lejano Oriente sin necesidad de circunvalar África, lo que significaba el fin del monopolio comercial de los portugueses con el continente asiático: ahora los españoles también podían comerciar con las islas de las especias.
La otra consistía en no hacer el tornaviaje y regresar a casa por el camino de los portugueses. El 6 de septiembre de 1522, tras cruzar el Índico y circunvalar el continente africano, llegaba la expedición, mandada por Juan Sebastián Elcano, en una sola nao, la nao Victoria, a Sanlúcar de Barrameda, con tan solo 18 hombres. El viaje había finalizado en el mismo punto en el que había comenzado. Por primera vez se había dado la vuelta al mundo y se había demostrado empíricamente la forma esférica de la Tierra. A partir de entonces, nadie pondrá en duda que la Tierra es redonda, ni siquiera la Iglesia, que hasta entonces, sin importarle que Eratóstenes, uno de los más grandes geógrafos de la Antigüedad, en el siglo III a.C. hubiese calculado, siguiendo el método de la combinación de observaciones astronómicas con mediciones directas sobre una parte de la superficie terrestre, la medida de su circunferencia, apenas equivocándose en 500 kilómetros, sostenía públicamente que era plana. Esto tuvo su importancia, no solo en el ámbito teórico, pues por fin se sabía definitivamente que la Tierra era redonda, redonda como la vieron los astronautas del Apolo XI desde la Luna, sino también en el ámbito práctico, ya que, por creer que la Tierra era plana y no redonda, el papa en el Tratado de Tordesillas no contempló la posibilidad de que el Oeste y el Este acabarían confluyendo en un punto y generando por lo tanto un conflicto entre España y Portugal, como así sucedió. Confluyeron justamente en el ansiado archipiélago de Maluco, lo cual hizo que durante décadas fuese objeto de discusión e incluso de enfrentamientos armados entre España y Portugal, hasta que finalmente la disputa acabó con el tratado de Zaragoza firmado el 22 de abril de 1529 entre Carlos V y Juan III por el que aquel vendía a este sus derechos sobre el archipiélago por 350.000 ducados de oro.
Si para ir a la Luna, se echó mano de la última tecnología, no se hizo lo mismo para realizar este viaje, porque entonces la tecnología no existía. Pero sí se recurrió a lo último en ciencia y en técnica. En la ciencia se encontró la idea, heredada de los científicos griegos, de que la tierra era redonda, sin la cual este viaje ni el de Colón habrían sido posibles. Lo último en técnica de navegación eran las naos y los instrumentos de orientación. Las naos, que sustituyeron a esas pequeñas embarcaciones que iban de un puerto a otro siempre costeando, atentas a los cambios de tiempo, eran los barcos más modernos que había entonces, de más de ochenta o cien toneladas, preparados para navegar en alta mar, porque eran capaces de resistir la violencia del oleaje que podía desencadenar una borrasca. Además, con los nuevos instrumentos de navegación, como la brújula, el cuadrante y la ballestilla, los pilotos se podían orientar mar adentro, sin divisar la costa. Con todo, estos barcos, aún tenían escasa maniobrabilidad para aprovechar los vientos, sobre todo cuando se requerían maniobras rápidas junto a las costas, y no pocas veces acababan encallados en escollos y arrecifes, y los instrumentos que llevaban no eran siempre fiables, de modo que con frecuencia se veían obligados a improvisar, errando muchas veces y perdiéndose. Por eso, Álvaro de Mendaña, que descubrió las islas Salomón en 1568, no pudo hallarlas 27 años después, en su segunda expedición, cuando ya iba dispuesto a colonizarlas. Con esta precariedad técnica, aquel primer viaje alrededor de mundo, navegando la mayor parte por aguas desconocidas, tuvo que ser muy difícil y penoso. Pienso que fue más difícil y penoso que el viaje a la Luna. Me cuesta imaginar la angustia que debió de sentir Armstrong, cuando en el momento del alunizaje, con combustible solo para 17 segundos, se vio obligado a cambiar de lugar, y la misión estuvo a punto de abortarse, o la de Collins cuando se quedó solo orbitando en el módulo de mando, sin poder ver a sus compañeros en la superficie lunar. Pero más me cuesta imaginar a aquellos hombres hacinados durante semanas y meses sin tocar tierra en aquellos cascarones de veinte o treinta metros de eslora por nueve de manga, comiendo galleta de barco, pan sin levadura, duro, y carne en salazón, bebiendo agua racionada, a veces hedionda, durmiendo apilados en esterillas sobre la cubierta, usando como letrina el enjaretado sobre el agua, siempre entre ratas, piojos y cucarachas, expuestos a las tormentas y enfermedades, como el escorbuto, la malaria o la disentería. No me extraña que Magallanes y otros marineros antes de embarcar hubieran hecho testamento. Además, este viaje fue mucho más largo, duró tres años, y de 239 hombres que embarcaron en Sevilla, solo regresaron 18, mientras que el viaje a la luna fue de solo 8 días y los tres astronautas regresaron sanos y salvos. Además, estos tres astronautas alcanzaron la gloria, más Armstrong que Aldrin y Collins, y tras el regreso de la Luna todo eran solicitudes de entrevistas, porque todo el mundo quería saber; en cambio, los supervivientes de este viaje, salvo Juan Sebastián Elcano, han caído en el olvido, casi nadie conoce sus nombres. La historia se ha olvidado de ellos, como de tantos y tantos héroes.
A pesar de todo, no se le ha prestado la suficiente atención a este viaje, ni antes ni ahora, ni fuera de España ni en la misma España. Es verdad que aparece en los libros de texto, si bien de manera breve, a veces sin fotografía o dibujo alguno, y que por lo general los profesores de historia hablan muy poco de él, tan solo de pasada, a menudo solo lo mencionan, como si fuera un hecho histórico aislado, un verso suelto, irrelevante, que no trajo grandes consecuencias. Por otra parte, los medios de comunicación tampoco ayudan; fuera del tiempo que le ha dedicado alguna radio, no más de 18 minutos y a una hora intempestiva, en un programa de madrugada, poco más se ha hablado. Nada que ver con el viaje a la Luna. Por si fuera poco, la Administración pública española tampoco se ha ocupado como es debido de este asunto. De hecho, el 10 de agosto en Sevilla, cuando se conmemora la partida de la expedición, al parecer va a pasar casi en blanco; tan solo va a haber un desfile de la armada desde el monumento de Elcano hasta la torre del oro y la inauguración del centro de interpretación de la primera vuelta al mundo, que –válgame Dios– todavía no está terminado, curiosamente. Ni tan siquiera la réplica que se hizo en su día de la nao Victoria va a estar presente. Quizá de lo poco positivo que se haya hecho sea la película de animación Elcano y Magallanes: La primera vuelta al mundo, dirigida por Ángel Alonso, que se estrenó a principios de julio, pero de la que apenas se ha dicho nada en los medios.
De esta manera, no puede extrañar a nadie que, en este momento, cuando a los españoles les hablen de la primera vuelta al mundo, a la mayoría apenas les vengan los nombres de Magallanes y Elcano. Si acaso, puede que recuerden que Magallanes murió en el viaje y que no llegó a concluirlo. Pero seguramente, ya no alcancen a saber que murió en Zubu, hoy las Filipinas, luchando contra una tribu cercana, enemiga del rey de este lugar, con el que había hecho amistad y al que había convertido al cristianismo. Pocos son, si excluimos a los especialistas, los que saben que en aquella época el mundo era ibérico. En el tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, el papa Alejandro VI, sin acordarse de las otras naciones, repartió la casi totalidad del mundo entre España y Portugal. Tras trazarse una línea fronteriza de norte a sur a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, este papa estableció que las tierras que quedaran al Este de esa línea eran para Portugal y las que quedaran al Oeste para España. Con lo cual, España se quedó con América, salvo la parte de Brasil situada al Este de la línea de demarcación, y Portugal se adueñaba de toda la India y de África. Con lo cual, se puede decir que en aquel tiempo, finales del siglo XV y principios del siglo XVI, surgió la primera globalización y que esa globalización fue ibérica. Entonces, el mundo era ibérico.
Fuera de España, la cosa todavía es más sangrante. Rosa María Calaf Solé, periodista española, que ocupó durante un tiempo la corresponsalía de Asía-Pacífico, cuenta que está harta de ir por Asía y ver cómo todo el mundo está convencido de que el océano Pacífico, junto con sus islas, fue descubierto por el capitán James Cook en 1770, porque sabe que no es verdad.
Cuando llegó este capitán inglés al Pacífico, los españoles llevaban ya más de 250 años navegando por sus aguas, desde 1519, y durante más de un siglo los barcos españoles fueron los únicos que las surcaron, descubriendo y cartografiando las orillas de uno y otro lado de este océano. En tan solo 86 años, desde la exploración de Magallanes hasta las exploraciones de Fernández de Quirós y Váez de Torres, en 1607, los españoles cartografiaron y dieron nombre a la mayoría de los grandes archipiélagos del Pacífico. Sin embargo, si se mira el mapa, la toponimia no hace justicia a los descubridores españoles. Con todo, nos podemos encontrar con nombres como las islas Filipinas, las Marianas, las Carolinas, las Palaos, las Nuevas Hébridas, las Marquesas, las Galápagos y otras muchas más, además de la gran isla de Nueva Guinea y el estrecho de Torres que separa a esta de Australia. Además, una vez que en 1564 el fraile agustino, Andrés Urdaneta, descubrió cómo llegar por este océano desde las islas de las especias hasta Nueva España, lo cual no debía de ser nada fácil, porque durante cuarenta años lo había intentado otros marineros españoles sin éxito, y que en 1565 Miguel López Legazpi conquistó las islas Filipinas, se abrió una nueva ruta comercial entre Oriente y Nueva España con los llamados galeones de Manila, que llegaban a Acapulco cargados con especias, porcelana, laca y otras muchas mercancías, para después llevarlas en carretas hasta el puerto atlántico de Veracruz, donde se reembarcaban para España. Esta nueva ruta, vigente hasta 1515, generó estrechos contactos comerciales de España con China y Japón. Así, por mediación de jesuitas españoles, que habían llegado a Japón a mediados del siglo, la primera legación japonesa viajó a la corte de Felipe II en 1584. Por estas razones, durante siglos el océano Pacífico fue conocido como ‘el lago español’, denominación que quedó justificada plenamente cuando Portugal, entre 1581 y 1640, perteneció España. Por cierto, fue en ese ‘el lago español’, no muy lejos de Hawái, donde finalizó el primer viaje a la Luna, amerizando el módulo de mando en sus calmosas aguas con los tres astronautas a bordo. Y el nombre de ‘Pacífico’, se lo puso Antonio Pigafetta, el cronista de este primer viaje alrededor del mundo, tras cruzar aquel infierno de viento y aguas revueltas del estrecho de Todos los santos y entrar en sus aguas, por lo sereno y calmoso, pacífico, que estaba, todo liso.
Por si esto no fuera suficiente, en los libros de historia de algunos países, como los de influencia británica, no solo se olvida o se oculta este viaje, sino que además se niega y se asegura que el inglés Francis Drake fue el primero en dar la vuelta al mundo en 1577. Y lo que más duele es que no haya sido un español sino un norteamericano, Donald E. Brand, profesor de Geografía en la Universidad de Texas, el que haya salido a decir, por respeto sobre todo a la verdad, que “ciertamente los españoles y los hispanoamericanos han sido grandemente agraviados por los historiadores del norte de Europa (Alemania, Holanda, Inglaterra, etc.) y por los norteamericanos (Canadá y Estados Unidos)”, porque la verdad es que la exploración del pacífico fue realizada en su mayor parte por los españoles de América.
No sé lo que nos pasa a los españoles con nuestra historia que la ignoramos tanto; y cuando no la ignoramos, la tratamos mal. Somos incapaces de valorar proezas como la de este viaje, parece que nos da vergüenza, como si hubiéramos hecho algo trivial, o algo horrendo. Incluso, algunos sectores de la población ven mal que se rememore este acontecimiento, esta hazaña, porque fue una hazaña, una de las mayores hazañas del hombre. En cambio, somos bastante condescendientes con la historia de los demás, a veces en exceso, porque engrandecemos sus logros, mientras minimizamos los nuestros. Conviene no olvidar que lo que ahora nos parece no razonable, hace quinientos años era totalmente razonable. Pero, como dice Juan de Mairena, el alter ego de Antonio Machado, la historia es mentira.
![[Img #45164]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2019/1736_alas-de-mariposa-027.jpg)
Primus circumdedisti me
En este año de 2019 se celebra la efeméride de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Este acontecimiento, sin duda notable, un hito histórico, una de las mayores hazañas que ha llevado a cabo el hombre, nos vino acompañado de un enorme despliegue mediático. Sobre todo de la televisión, que permitió que 600 millones de personas pudieran ver en directo cómo el Módulo Lunar ‘Eagle’ se posaba con éxito sobre la superficie lunar. Solo en España casi 20 millones de personas estuvieron aquel 20 de julio de 1969 pendientes de la pantalla del televisor. No fueron pocos los periodistas que, entusiasmados, hablaron de este hecho como de un gran logro científico, tecnológico e, incluso, antropológico y filosófico. Es comprensible, la distancia que hay de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros y solo se puede ir a ella volando, algo que el hombre, si exceptuamos los globos aerostáticos, no había logrado hasta principios del siglo XX, solo 66 años antes de emprender esta aventura espacial.
A partir de entonces, no hay libro de historia contemporánea, por elemental que sea, que no le dedique unas cuantas líneas y al menos una fotografía, y todos los años por el mes de julio casi todos los medios nos lo recuerdan. Solo que este año ha sido ya desde el primer día y con más frecuencia. No han faltado los reportajes, las entrevistas ni los especiales. De este modo, no hay nadie medianamente instruido que no sepa que fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna y que el primer pie que la pisó fue el de un hombre apellidado Armstrong; Incluso, cuesta concebir que haya alguien que ignore que haya sido este quien pronunció, mientras descendía por la escalerilla del módulo, esa frase, que ya se ha hecho célebre: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Y quién no tiene en la retina esa imagen de un astronauta al lado de la bandera de Estados Unidos en un paisaje desolado y gris, inhóspito.
Para los más informados, que, gracias a la ingente cantidad de información que este año están desgranado los medios sobre este evento, no serán pocos, queda ya que la nave se llamaba Apolo XI y que en ella iban a bordo solo 3 hombres; que la zona donde alunizó el Módulo Lunar ‘Eagle’ recibió el nombre de ‘Mar de la Tranquilidad’; que además de Armstrong, otro de los astronautas, Aldrin, caminó también sobre la Luna y que al llegar también dijo algo célebre, solo que menos conocido: “Magnífica desolación”; que solo Collins, ocupado en mantener la nave Columbia en órbita, no holló el satélite, lo que ha hecho que de alguna manera la historia le negara la gloria, aunque posteriormente, como para restituírsela, se haya dicho de él que ha sido el gran olvidado de esta grandiosa misión; y que ,además de la bandera de Estados Unidos, depositaron una placa metálica con la siguiente inscripción: "Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna, julio de 1969 d.C. En nombre de la humanidad, vinimos en son de paz. –Presidente de Estados Unidos de América– Richard Nixon”. Además de esto, quedan otros muchos más detalles, algunos incluso para especialistas, sobre los cuales se ha informado abundantemente tanto en las revistas, en los periódicos, en la radio y, cómo no, en la televisión.
Pero este mismo año también tiene lugar la efeméride del quinto centenario del primer viaje alrededor del mundo. Un viaje larguísimo, de más de 40.000 kilómetros, que hizo España, si bien la idea, como en el descubrimiento de América, la tuvo un extranjero, en este caso un portugués, Fernando de Magallanes, quien, despechado con el rey de Portugal, Manuel I, se la propuso a Carlos I, rey de España. A Carlos I esta idea le pareció buena y costeó casi la totalidad de la expedición. Al parecer, buena parte de la aportación real se hizo con el oro que llegaba de las Indias. El rey Carlos nombró almirante de la flota al mismo Magallanes.
En la historia del hombre, este viaje no ha sido menos importante que el viaje a la Luna; puede que haya sido más, incluso. Fue importante principalmente para la economía, pero también para la ciencia, como también lo fue, pero no solo, el viaje a la Luna. Desde el primer momento, y así se lo manifestó Magallanes al emperador Carlos, se trataba de conseguir dos cosas. Una, la más importante, llegar a Maluco, un archipiélago en Indonesia especialmente rico en especias, descubierto por los portugueses en 1511, para traer especias, como jengibre, canela, pimienta, pero sobre todo clavo, que en Europa tenían un precio muy alto. Solo que, para llegar a estas islas, no se podía ir por tierra, porque el islam, al haber conquistado Bizancio, había cerrado el paso terrestre entre Europa y Asia, ni por mar, bajando por la costa africana y después atravesando el Índico, como hacían los portugueses, porque estos, por el Tratado de Tordesillas, se lo impedían, sino que había que ir navegando hacia el Oeste. Pero navegando hacia el Occidente, les cerraba el camino América, al menos que existiera un paso, aún desconocido, que comunicara el océano Atlántico con el Mar del Sur, ese mar que había descubierto y tomado posesión de él, así como de todas las tierras que bañaba, Vasco Núñez de Balboa en el istmo de Panamá en 1513. Y ese paso, basándose en un mapa que casi nadie conocía, Magallanes creía que existía al sur del continente americano. Con lo cual, solo quedaba dar con él, adentrarse en el Mar del Sur, desconocido todavía, y alcanzar Maluco. Y así fue, la expedición encontró, después de muchas tentativas, ese paso, que el almirante llamó de Todos los Santos, pero que hoy se conoce como el estrecho de Magallanes, pasó al Mar del Sur y alcanzó su otra orilla, las islas de las especias, al cabo de 103 días de navegación y tras recorrer 20.000 kilómetros.
De esta manera, al lograr llegar a las islas de las especias por Occidente, se había abierto una nueva ruta comercial hacia Asia, entre el océano atlántico y el Mar del Sur. A partir de entonces, se podía llegar al lejano Oriente sin necesidad de circunvalar África, lo que significaba el fin del monopolio comercial de los portugueses con el continente asiático: ahora los españoles también podían comerciar con las islas de las especias.
La otra consistía en no hacer el tornaviaje y regresar a casa por el camino de los portugueses. El 6 de septiembre de 1522, tras cruzar el Índico y circunvalar el continente africano, llegaba la expedición, mandada por Juan Sebastián Elcano, en una sola nao, la nao Victoria, a Sanlúcar de Barrameda, con tan solo 18 hombres. El viaje había finalizado en el mismo punto en el que había comenzado. Por primera vez se había dado la vuelta al mundo y se había demostrado empíricamente la forma esférica de la Tierra. A partir de entonces, nadie pondrá en duda que la Tierra es redonda, ni siquiera la Iglesia, que hasta entonces, sin importarle que Eratóstenes, uno de los más grandes geógrafos de la Antigüedad, en el siglo III a.C. hubiese calculado, siguiendo el método de la combinación de observaciones astronómicas con mediciones directas sobre una parte de la superficie terrestre, la medida de su circunferencia, apenas equivocándose en 500 kilómetros, sostenía públicamente que era plana. Esto tuvo su importancia, no solo en el ámbito teórico, pues por fin se sabía definitivamente que la Tierra era redonda, redonda como la vieron los astronautas del Apolo XI desde la Luna, sino también en el ámbito práctico, ya que, por creer que la Tierra era plana y no redonda, el papa en el Tratado de Tordesillas no contempló la posibilidad de que el Oeste y el Este acabarían confluyendo en un punto y generando por lo tanto un conflicto entre España y Portugal, como así sucedió. Confluyeron justamente en el ansiado archipiélago de Maluco, lo cual hizo que durante décadas fuese objeto de discusión e incluso de enfrentamientos armados entre España y Portugal, hasta que finalmente la disputa acabó con el tratado de Zaragoza firmado el 22 de abril de 1529 entre Carlos V y Juan III por el que aquel vendía a este sus derechos sobre el archipiélago por 350.000 ducados de oro.
Si para ir a la Luna, se echó mano de la última tecnología, no se hizo lo mismo para realizar este viaje, porque entonces la tecnología no existía. Pero sí se recurrió a lo último en ciencia y en técnica. En la ciencia se encontró la idea, heredada de los científicos griegos, de que la tierra era redonda, sin la cual este viaje ni el de Colón habrían sido posibles. Lo último en técnica de navegación eran las naos y los instrumentos de orientación. Las naos, que sustituyeron a esas pequeñas embarcaciones que iban de un puerto a otro siempre costeando, atentas a los cambios de tiempo, eran los barcos más modernos que había entonces, de más de ochenta o cien toneladas, preparados para navegar en alta mar, porque eran capaces de resistir la violencia del oleaje que podía desencadenar una borrasca. Además, con los nuevos instrumentos de navegación, como la brújula, el cuadrante y la ballestilla, los pilotos se podían orientar mar adentro, sin divisar la costa. Con todo, estos barcos, aún tenían escasa maniobrabilidad para aprovechar los vientos, sobre todo cuando se requerían maniobras rápidas junto a las costas, y no pocas veces acababan encallados en escollos y arrecifes, y los instrumentos que llevaban no eran siempre fiables, de modo que con frecuencia se veían obligados a improvisar, errando muchas veces y perdiéndose. Por eso, Álvaro de Mendaña, que descubrió las islas Salomón en 1568, no pudo hallarlas 27 años después, en su segunda expedición, cuando ya iba dispuesto a colonizarlas. Con esta precariedad técnica, aquel primer viaje alrededor de mundo, navegando la mayor parte por aguas desconocidas, tuvo que ser muy difícil y penoso. Pienso que fue más difícil y penoso que el viaje a la Luna. Me cuesta imaginar la angustia que debió de sentir Armstrong, cuando en el momento del alunizaje, con combustible solo para 17 segundos, se vio obligado a cambiar de lugar, y la misión estuvo a punto de abortarse, o la de Collins cuando se quedó solo orbitando en el módulo de mando, sin poder ver a sus compañeros en la superficie lunar. Pero más me cuesta imaginar a aquellos hombres hacinados durante semanas y meses sin tocar tierra en aquellos cascarones de veinte o treinta metros de eslora por nueve de manga, comiendo galleta de barco, pan sin levadura, duro, y carne en salazón, bebiendo agua racionada, a veces hedionda, durmiendo apilados en esterillas sobre la cubierta, usando como letrina el enjaretado sobre el agua, siempre entre ratas, piojos y cucarachas, expuestos a las tormentas y enfermedades, como el escorbuto, la malaria o la disentería. No me extraña que Magallanes y otros marineros antes de embarcar hubieran hecho testamento. Además, este viaje fue mucho más largo, duró tres años, y de 239 hombres que embarcaron en Sevilla, solo regresaron 18, mientras que el viaje a la luna fue de solo 8 días y los tres astronautas regresaron sanos y salvos. Además, estos tres astronautas alcanzaron la gloria, más Armstrong que Aldrin y Collins, y tras el regreso de la Luna todo eran solicitudes de entrevistas, porque todo el mundo quería saber; en cambio, los supervivientes de este viaje, salvo Juan Sebastián Elcano, han caído en el olvido, casi nadie conoce sus nombres. La historia se ha olvidado de ellos, como de tantos y tantos héroes.
A pesar de todo, no se le ha prestado la suficiente atención a este viaje, ni antes ni ahora, ni fuera de España ni en la misma España. Es verdad que aparece en los libros de texto, si bien de manera breve, a veces sin fotografía o dibujo alguno, y que por lo general los profesores de historia hablan muy poco de él, tan solo de pasada, a menudo solo lo mencionan, como si fuera un hecho histórico aislado, un verso suelto, irrelevante, que no trajo grandes consecuencias. Por otra parte, los medios de comunicación tampoco ayudan; fuera del tiempo que le ha dedicado alguna radio, no más de 18 minutos y a una hora intempestiva, en un programa de madrugada, poco más se ha hablado. Nada que ver con el viaje a la Luna. Por si fuera poco, la Administración pública española tampoco se ha ocupado como es debido de este asunto. De hecho, el 10 de agosto en Sevilla, cuando se conmemora la partida de la expedición, al parecer va a pasar casi en blanco; tan solo va a haber un desfile de la armada desde el monumento de Elcano hasta la torre del oro y la inauguración del centro de interpretación de la primera vuelta al mundo, que –válgame Dios– todavía no está terminado, curiosamente. Ni tan siquiera la réplica que se hizo en su día de la nao Victoria va a estar presente. Quizá de lo poco positivo que se haya hecho sea la película de animación Elcano y Magallanes: La primera vuelta al mundo, dirigida por Ángel Alonso, que se estrenó a principios de julio, pero de la que apenas se ha dicho nada en los medios.
De esta manera, no puede extrañar a nadie que, en este momento, cuando a los españoles les hablen de la primera vuelta al mundo, a la mayoría apenas les vengan los nombres de Magallanes y Elcano. Si acaso, puede que recuerden que Magallanes murió en el viaje y que no llegó a concluirlo. Pero seguramente, ya no alcancen a saber que murió en Zubu, hoy las Filipinas, luchando contra una tribu cercana, enemiga del rey de este lugar, con el que había hecho amistad y al que había convertido al cristianismo. Pocos son, si excluimos a los especialistas, los que saben que en aquella época el mundo era ibérico. En el tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, el papa Alejandro VI, sin acordarse de las otras naciones, repartió la casi totalidad del mundo entre España y Portugal. Tras trazarse una línea fronteriza de norte a sur a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, este papa estableció que las tierras que quedaran al Este de esa línea eran para Portugal y las que quedaran al Oeste para España. Con lo cual, España se quedó con América, salvo la parte de Brasil situada al Este de la línea de demarcación, y Portugal se adueñaba de toda la India y de África. Con lo cual, se puede decir que en aquel tiempo, finales del siglo XV y principios del siglo XVI, surgió la primera globalización y que esa globalización fue ibérica. Entonces, el mundo era ibérico.
Fuera de España, la cosa todavía es más sangrante. Rosa María Calaf Solé, periodista española, que ocupó durante un tiempo la corresponsalía de Asía-Pacífico, cuenta que está harta de ir por Asía y ver cómo todo el mundo está convencido de que el océano Pacífico, junto con sus islas, fue descubierto por el capitán James Cook en 1770, porque sabe que no es verdad.
Cuando llegó este capitán inglés al Pacífico, los españoles llevaban ya más de 250 años navegando por sus aguas, desde 1519, y durante más de un siglo los barcos españoles fueron los únicos que las surcaron, descubriendo y cartografiando las orillas de uno y otro lado de este océano. En tan solo 86 años, desde la exploración de Magallanes hasta las exploraciones de Fernández de Quirós y Váez de Torres, en 1607, los españoles cartografiaron y dieron nombre a la mayoría de los grandes archipiélagos del Pacífico. Sin embargo, si se mira el mapa, la toponimia no hace justicia a los descubridores españoles. Con todo, nos podemos encontrar con nombres como las islas Filipinas, las Marianas, las Carolinas, las Palaos, las Nuevas Hébridas, las Marquesas, las Galápagos y otras muchas más, además de la gran isla de Nueva Guinea y el estrecho de Torres que separa a esta de Australia. Además, una vez que en 1564 el fraile agustino, Andrés Urdaneta, descubrió cómo llegar por este océano desde las islas de las especias hasta Nueva España, lo cual no debía de ser nada fácil, porque durante cuarenta años lo había intentado otros marineros españoles sin éxito, y que en 1565 Miguel López Legazpi conquistó las islas Filipinas, se abrió una nueva ruta comercial entre Oriente y Nueva España con los llamados galeones de Manila, que llegaban a Acapulco cargados con especias, porcelana, laca y otras muchas mercancías, para después llevarlas en carretas hasta el puerto atlántico de Veracruz, donde se reembarcaban para España. Esta nueva ruta, vigente hasta 1515, generó estrechos contactos comerciales de España con China y Japón. Así, por mediación de jesuitas españoles, que habían llegado a Japón a mediados del siglo, la primera legación japonesa viajó a la corte de Felipe II en 1584. Por estas razones, durante siglos el océano Pacífico fue conocido como ‘el lago español’, denominación que quedó justificada plenamente cuando Portugal, entre 1581 y 1640, perteneció España. Por cierto, fue en ese ‘el lago español’, no muy lejos de Hawái, donde finalizó el primer viaje a la Luna, amerizando el módulo de mando en sus calmosas aguas con los tres astronautas a bordo. Y el nombre de ‘Pacífico’, se lo puso Antonio Pigafetta, el cronista de este primer viaje alrededor del mundo, tras cruzar aquel infierno de viento y aguas revueltas del estrecho de Todos los santos y entrar en sus aguas, por lo sereno y calmoso, pacífico, que estaba, todo liso.
Por si esto no fuera suficiente, en los libros de historia de algunos países, como los de influencia británica, no solo se olvida o se oculta este viaje, sino que además se niega y se asegura que el inglés Francis Drake fue el primero en dar la vuelta al mundo en 1577. Y lo que más duele es que no haya sido un español sino un norteamericano, Donald E. Brand, profesor de Geografía en la Universidad de Texas, el que haya salido a decir, por respeto sobre todo a la verdad, que “ciertamente los españoles y los hispanoamericanos han sido grandemente agraviados por los historiadores del norte de Europa (Alemania, Holanda, Inglaterra, etc.) y por los norteamericanos (Canadá y Estados Unidos)”, porque la verdad es que la exploración del pacífico fue realizada en su mayor parte por los españoles de América.
No sé lo que nos pasa a los españoles con nuestra historia que la ignoramos tanto; y cuando no la ignoramos, la tratamos mal. Somos incapaces de valorar proezas como la de este viaje, parece que nos da vergüenza, como si hubiéramos hecho algo trivial, o algo horrendo. Incluso, algunos sectores de la población ven mal que se rememore este acontecimiento, esta hazaña, porque fue una hazaña, una de las mayores hazañas del hombre. En cambio, somos bastante condescendientes con la historia de los demás, a veces en exceso, porque engrandecemos sus logros, mientras minimizamos los nuestros. Conviene no olvidar que lo que ahora nos parece no razonable, hace quinientos años era totalmente razonable. Pero, como dice Juan de Mairena, el alter ego de Antonio Machado, la historia es mentira.