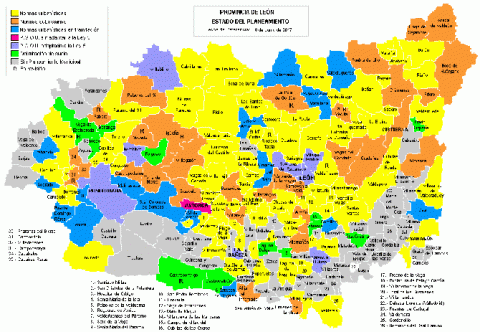La musa de mi niñez
![[Img #46118]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/6432_img_14353.jpg)
Imagina una ardilla. Saltos de árbol en árbol. Vivacidad en sus movimientos roedores.
Busca la nuez: la nuez del libro.
Yo lo fui, lo confieso. Fui una ardilla nutrida por los libros que ponían en mis manos. Y también por los escondidos, los secretos. Nunca nada tan golosina como lo que se señala con el neón de lo prohibido. Con las palabras merlinas: “eso no es para ti”. Porque las ardillas, ya se sabe, son ojicuriosas y todos los mundos son su mundo. Y este, una biblioteca sin principio ni fin.
La memoria salta también de rama en rama. Se para y avizora tendenciosa, voluble. Espiga los tú-sí, los tú-no. Olvida lo que prefiere enmudecer mientras exhibe y hace carne lo que ha rescatado de las sombras. Y, en aquellos seres cuyas extremidades superiores rematan en toda clase de útiles para escribir: cálamo o teclado, bolígrafo o pluma, lápiz o punzón, el verbo se hace grafía. Pues ya lo decía Borges, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación; aunque a veces las precede, es el depósito del cual van manando ambas. Y que nunca se agota. A un libro van siguiéndole otros que forman la cadena libresca de la vida. Su lucha contra la erosión.
Hay para quienes la memoria es un pozo de recuentos y datos, de fórmulas y albaranes de lo que ya pasó. Para otros, sin embargo, se asemeja al cartel luminoso cuyo reclamo se enciende y se apaga, acaricia y se pierde una y otra vez.
La imagen de mi madre bañando a mi hermana pequeña en un balde de aluminio. De mi padre contándome el cuento del gallo Quirico que quería ir a la boda de su tío Perico. De mi madre en la cocina, dramatizando para mí las desventuras de Garbancito.
El olor a naranjas de los trenes nocturnos; de la goma y los lápices; de la sal y las algas del Atlántico.
El sabor de las ciruelas verdes robadas al verano. Del roscón de tía Edisa y la canela de las galletas del domingo frente al televisor.
Mi voz niña cantando. Y mi madre cantando. Y Radio Juventud de Ponferrada. Músicas de la vida.
Los calcetines de perlé que se clavaban en la carne. El hielo de los charcos bajo el pie, el dedo apincelándose sobre el vaho de los cristales al otro lado de la lluvia.
El escondrijo de las sábanas, cueva de cuentos (alas de fantasía), y de versos (espuelas de la emoción).
Y sobre todo ello los libros. Mi padre con sus libros. La ratonera incruenta en la que quedé atrapada para siempre.
Mi memoria me acerca también hasta un viejo armario lacado en blanco y puertas de cristal que se había relegado al cuarto de jugar. En su interior se amontonaban libros de aroma ajado: La Enciclopedia Álvarez, A orillas del Pilcomayo, Mártires de Cristo o La perfecta casada, el Juanito y Educación de la adolescente, junto a manuales de sabidurías y márgenes roídos. Todo un árbol genealógico de páginas y tinta que iría haciendo, poco a poco y ardillamente, mío.
Alberto Blanco y sus hijos, Alberto, Chelo, Elvira. Mi abuelo, mi padre. La tía que murió poco antes de profesar. Descartes de bibliotecas sucesivas. Vidas de libros que permanecen más allá de su propia biografía; nueces en su despensa.
Los libros que nos hacen no son necesariamente los canónicos. O los que ejércitos de pedagogos señalan como adecuados para nuestra edad. A veces, la biblioteca se convierte en laberinto cuyo centro huidizo lo ocupa una pieza insignificante que aun así se proyecta en imprevisibles reverberaciones.
Es la mente de quien lo recibe la que construye con ese libro el edificio de su afán lector, de su inclinación aventurera o de su pasión por los mapas. Cimiento, liana o astrolabio, contribuye a formar a la persona que se lo encuentra en el mejor de los azares. Solo nos queda dar con el talismán, la llave que todo lo abre. Y cruzar.
Eran las tardes largas sin televisión, con frío. Los domingos interminables en pijama y bata. La lluvia fuera. Y la curiosidad aliciando los ojos de aquella niña, sin necesidad de árbol-puerta ni de conejo blanco; de nao capitana o barquilla de globo rumbo a los ochenta mundos que caben en un día.
En el armario de los proscritos descubrí bien temprano una pila de ejemplares idénticos, encuadernados en cartulina rugosa de color garbanzo. Su título sugería y velaba a un tiempo: La musa de mi niñez. Niñez para la niña, sí; pero la musa ¿qué era?
Sin embargo, lo realmente inquietante era el nombre del autor. Porque uno cree de pequeño que lo sabe todo acerca de los suyos. Aunque no sepa nada. Y así, aquel librillo mínimo no solo me trajo versos y emociones, sino que también despertó las preguntas que no se sacian nunca, que alborotan y se enraman en nuevas preguntas y afanes de saber.
Saber, por ejemplo, a quién pertenecía aquel nombre que era el de mi padre pero no era mi padre. Del hijo del maestro que quería ser poeta. Cuya vida se había enderezado desde la soledad del huérfano con una única hermana y un tío cura que los recogió; que le procuró estudios y centró su escenario vital en un pueblo del Bierzo con olor de manzanas. Esa nostalgia, ese no saber sabiendo eran “la musa de su niñez” revestida de todos los afectos amputados por la muerte, y también de los que vendrían luego, como a todos nos vienen. Las sucesivas ‘musas’ del amor y las pérdidas, savia lírica del poeta aficionado al trino becqueriano y modernista, ambicioso en su acopio de nenúfares y auras, de céfiros y espumas.
Si la niñez es siembra, esa fue la semilla que marcó en qué sentido, a qué altura, desde qué honda raigambre pugnaría en adelante mi afán de la palabra. Que es vida, pues surge cada vez que esta se tambalea, atraviesa soledades o abraza la intemperie.
Que recrea un pasado en permanente renovación. Revolución. Que presenta y rescata, con lenguaje distinto, vivencias y emociones de otro modo condenadas a desaparecer. Lo que Lobo Antunes llama “la espuma de la memoria”.
Manantial que rebosa mi propia existencia para hablarme de un abuelo que nunca conocí. Y a partir del cual se me fueron abriendo muchas otras fuentes con que nutrir la mía y que van a dar en la mar, que es el morir, pues vendrá la muerte y tendrá tus ojos/ qué tendrá la princesa/ esto es amor, quien lo probó lo sabe/ no me podrán quitar el dolorido/ sentir si ya del todo/ primero no me quitan el sentido/ golpe a golpe, verso a verso/ Hay golpes en la vida tan fuertes...¡ yo no sé!/ ¡yo no sé qué te diera por un beso!/ hipócrita lector, mon semblable, mon frère/ mas polvo enamorado/ agua quisiera ser, luz y alma mía/ en los vastos jardines sin aurora/ la noche se puso íntima/ hasta enterrarlos en el mar ...
Quizás sea ahora cuando veo más claro, desprendidas las adherencias del tiempo de los versos de sobra, que el fulgor desvaído de aquella niñez aupada sobre los libros fue lo que provocó mi ceguera posterior. Este deslumbramiento para el que no existe más paliativo que el mismo veneno que lo causa.
Sé muy bien, por lo tanto, cuándo quise ser poeta. Y por qué. A partir de un libro que no. Pero que sí. Que señaló lo que no podría ser de otra manera. Y hasta hoy y hasta siempre, arrastro un apellido, un sueño, un hormigueo en la lengua y los dedos. En la salud y en la enfermedad.
Y acaso eso sea todo, seamos nosotros las mínimas ardillas que atesoran libros para explicarse la vida y resistir al invierno.
Hambrientas y en camino. Espoleadas por una urgencia que no permite la conformidad ni el sosiego. La literatura es un viaje, hay que salir de la cueva, dejar la casa atrás, perderse, reconocerse, desviarse, comprender, conocer y, a la vuelta, si fuera posible, contarlo, dice Sara Rosemberg,
“para saber quiénes somos.
Para ser lo que no somos.
Para inventar lo que queremos ser.
Y contarlo. Contarlo siempre...”
Pues más allá de nuestro sueño
las palabras, que no nos pertenecen,
se asocian como nubes
que un día el viento precipita
sobre la tierra
para cambiar, no inútilmente, el mundo. (José Ángel Valente)
![[Img #46118]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/6432_img_14353.jpg)
Imagina una ardilla. Saltos de árbol en árbol. Vivacidad en sus movimientos roedores.
Busca la nuez: la nuez del libro.
Yo lo fui, lo confieso. Fui una ardilla nutrida por los libros que ponían en mis manos. Y también por los escondidos, los secretos. Nunca nada tan golosina como lo que se señala con el neón de lo prohibido. Con las palabras merlinas: “eso no es para ti”. Porque las ardillas, ya se sabe, son ojicuriosas y todos los mundos son su mundo. Y este, una biblioteca sin principio ni fin.
La memoria salta también de rama en rama. Se para y avizora tendenciosa, voluble. Espiga los tú-sí, los tú-no. Olvida lo que prefiere enmudecer mientras exhibe y hace carne lo que ha rescatado de las sombras. Y, en aquellos seres cuyas extremidades superiores rematan en toda clase de útiles para escribir: cálamo o teclado, bolígrafo o pluma, lápiz o punzón, el verbo se hace grafía. Pues ya lo decía Borges, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación; aunque a veces las precede, es el depósito del cual van manando ambas. Y que nunca se agota. A un libro van siguiéndole otros que forman la cadena libresca de la vida. Su lucha contra la erosión.
Hay para quienes la memoria es un pozo de recuentos y datos, de fórmulas y albaranes de lo que ya pasó. Para otros, sin embargo, se asemeja al cartel luminoso cuyo reclamo se enciende y se apaga, acaricia y se pierde una y otra vez.
La imagen de mi madre bañando a mi hermana pequeña en un balde de aluminio. De mi padre contándome el cuento del gallo Quirico que quería ir a la boda de su tío Perico. De mi madre en la cocina, dramatizando para mí las desventuras de Garbancito.
El olor a naranjas de los trenes nocturnos; de la goma y los lápices; de la sal y las algas del Atlántico.
El sabor de las ciruelas verdes robadas al verano. Del roscón de tía Edisa y la canela de las galletas del domingo frente al televisor.
Mi voz niña cantando. Y mi madre cantando. Y Radio Juventud de Ponferrada. Músicas de la vida.
Los calcetines de perlé que se clavaban en la carne. El hielo de los charcos bajo el pie, el dedo apincelándose sobre el vaho de los cristales al otro lado de la lluvia.
El escondrijo de las sábanas, cueva de cuentos (alas de fantasía), y de versos (espuelas de la emoción).
Y sobre todo ello los libros. Mi padre con sus libros. La ratonera incruenta en la que quedé atrapada para siempre.
Mi memoria me acerca también hasta un viejo armario lacado en blanco y puertas de cristal que se había relegado al cuarto de jugar. En su interior se amontonaban libros de aroma ajado: La Enciclopedia Álvarez, A orillas del Pilcomayo, Mártires de Cristo o La perfecta casada, el Juanito y Educación de la adolescente, junto a manuales de sabidurías y márgenes roídos. Todo un árbol genealógico de páginas y tinta que iría haciendo, poco a poco y ardillamente, mío.
Alberto Blanco y sus hijos, Alberto, Chelo, Elvira. Mi abuelo, mi padre. La tía que murió poco antes de profesar. Descartes de bibliotecas sucesivas. Vidas de libros que permanecen más allá de su propia biografía; nueces en su despensa.
Los libros que nos hacen no son necesariamente los canónicos. O los que ejércitos de pedagogos señalan como adecuados para nuestra edad. A veces, la biblioteca se convierte en laberinto cuyo centro huidizo lo ocupa una pieza insignificante que aun así se proyecta en imprevisibles reverberaciones.
Es la mente de quien lo recibe la que construye con ese libro el edificio de su afán lector, de su inclinación aventurera o de su pasión por los mapas. Cimiento, liana o astrolabio, contribuye a formar a la persona que se lo encuentra en el mejor de los azares. Solo nos queda dar con el talismán, la llave que todo lo abre. Y cruzar.
Eran las tardes largas sin televisión, con frío. Los domingos interminables en pijama y bata. La lluvia fuera. Y la curiosidad aliciando los ojos de aquella niña, sin necesidad de árbol-puerta ni de conejo blanco; de nao capitana o barquilla de globo rumbo a los ochenta mundos que caben en un día.
En el armario de los proscritos descubrí bien temprano una pila de ejemplares idénticos, encuadernados en cartulina rugosa de color garbanzo. Su título sugería y velaba a un tiempo: La musa de mi niñez. Niñez para la niña, sí; pero la musa ¿qué era?
Sin embargo, lo realmente inquietante era el nombre del autor. Porque uno cree de pequeño que lo sabe todo acerca de los suyos. Aunque no sepa nada. Y así, aquel librillo mínimo no solo me trajo versos y emociones, sino que también despertó las preguntas que no se sacian nunca, que alborotan y se enraman en nuevas preguntas y afanes de saber.
Saber, por ejemplo, a quién pertenecía aquel nombre que era el de mi padre pero no era mi padre. Del hijo del maestro que quería ser poeta. Cuya vida se había enderezado desde la soledad del huérfano con una única hermana y un tío cura que los recogió; que le procuró estudios y centró su escenario vital en un pueblo del Bierzo con olor de manzanas. Esa nostalgia, ese no saber sabiendo eran “la musa de su niñez” revestida de todos los afectos amputados por la muerte, y también de los que vendrían luego, como a todos nos vienen. Las sucesivas ‘musas’ del amor y las pérdidas, savia lírica del poeta aficionado al trino becqueriano y modernista, ambicioso en su acopio de nenúfares y auras, de céfiros y espumas.
Si la niñez es siembra, esa fue la semilla que marcó en qué sentido, a qué altura, desde qué honda raigambre pugnaría en adelante mi afán de la palabra. Que es vida, pues surge cada vez que esta se tambalea, atraviesa soledades o abraza la intemperie.
Que recrea un pasado en permanente renovación. Revolución. Que presenta y rescata, con lenguaje distinto, vivencias y emociones de otro modo condenadas a desaparecer. Lo que Lobo Antunes llama “la espuma de la memoria”.
Manantial que rebosa mi propia existencia para hablarme de un abuelo que nunca conocí. Y a partir del cual se me fueron abriendo muchas otras fuentes con que nutrir la mía y que van a dar en la mar, que es el morir, pues vendrá la muerte y tendrá tus ojos/ qué tendrá la princesa/ esto es amor, quien lo probó lo sabe/ no me podrán quitar el dolorido/ sentir si ya del todo/ primero no me quitan el sentido/ golpe a golpe, verso a verso/ Hay golpes en la vida tan fuertes...¡ yo no sé!/ ¡yo no sé qué te diera por un beso!/ hipócrita lector, mon semblable, mon frère/ mas polvo enamorado/ agua quisiera ser, luz y alma mía/ en los vastos jardines sin aurora/ la noche se puso íntima/ hasta enterrarlos en el mar ...
Quizás sea ahora cuando veo más claro, desprendidas las adherencias del tiempo de los versos de sobra, que el fulgor desvaído de aquella niñez aupada sobre los libros fue lo que provocó mi ceguera posterior. Este deslumbramiento para el que no existe más paliativo que el mismo veneno que lo causa.
Sé muy bien, por lo tanto, cuándo quise ser poeta. Y por qué. A partir de un libro que no. Pero que sí. Que señaló lo que no podría ser de otra manera. Y hasta hoy y hasta siempre, arrastro un apellido, un sueño, un hormigueo en la lengua y los dedos. En la salud y en la enfermedad.
Y acaso eso sea todo, seamos nosotros las mínimas ardillas que atesoran libros para explicarse la vida y resistir al invierno.
Hambrientas y en camino. Espoleadas por una urgencia que no permite la conformidad ni el sosiego. La literatura es un viaje, hay que salir de la cueva, dejar la casa atrás, perderse, reconocerse, desviarse, comprender, conocer y, a la vuelta, si fuera posible, contarlo, dice Sara Rosemberg,
“para saber quiénes somos.
Para ser lo que no somos.
Para inventar lo que queremos ser.
Y contarlo. Contarlo siempre...”
Pues más allá de nuestro sueño
las palabras, que no nos pertenecen,
se asocian como nubes
que un día el viento precipita
sobre la tierra
para cambiar, no inútilmente, el mundo. (José Ángel Valente)