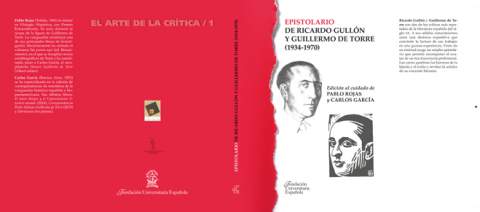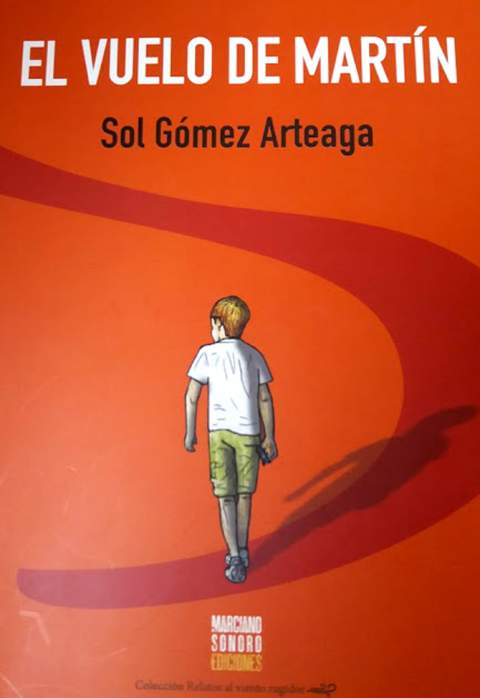Rosamel del Valle: “Yo soy la visión, yo soy la tempestad, yo soy el fuego”
Rosamel del Valle. La visión comunicable (Antología poética). Edición de Juan Carlos Mestre; Huerga y Fierro; Madrid; 2000
![[Img #48780]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/7376_31plv6lxbdl_sx343_bo1204203200_.jpg)
Y continúa, “Abridme las puertas de par en par. Que se aparte la noche”. Dos almas o más para la visión creadora, para la exaltación de cuanto oculta la máscara, para la escritura. “De un amor juvenil … proviene la fundación poética y comunicable de su nombre: Rosamel del Valle”, explica Juan Carlos Mestre en la presentación de La Visión Comunicable, Antología poética, publicada tiempo atrás por Huerga y Fierro Editores. En ella el poeta villafranquino reúne poemas desde los que Rosamel con mirada poliédrica (des)ordena el devenir del ser humano en un mundo complejo y visionario, contradictorio, entre la angustia y sus miedos. “En verdad vinieron más bellos los desastres este año / Y ningún tiempo será fiel, no, ningún tiempo / Con lo que se dice el hombre a sí mismo sin conocerse, / Con lo que no alcanzan a revelar las obscuras experiencias” (Memorable, de La visión comunicable). Entre el delirio y la vulnerabilidad, en manos de la luz terrestre y próximo al abismo, habita el hombre.
Sed, sombra, sueño, fuegos, el alba tras las noches del sí y del no; noche del “hombre a la vez dichoso e infeliz”, noche en la que todo se desborda, noche del abismo y de la copa ya sin borde, noche con sus vasos rotos: son caminos poéticos en los que Rosamel asentará una escritura que alumbra “cantos nuevos”. Desde sus primeros textos, años veinte del siglo pasado, en Chile, estará entre quienes se “han colocado frente a la vida actual para hacer arte actual, en un impulso de andar con la hora que anda”, palabras del manifiesto de finales de junio de 1925 anunciando la revista literaria Ariel recogidas por J.C.Mestre. Atrás quedan la imaginería y el santoral literario de una tradición poética negada a tiempos diferentes, ciega ante los impulsos que pretenden nuevos aires respirables.
Sin ceder al desánimo, tras la vida breve de Ariel, continúa con sus artículos, traducciones, sin abandonar su trabajo como tipógrafo y reportero gráfico en el diario La Nación. Y, nuevo intento; nace Panorama, nueva revista también literaria cuya vida será tan poco duradera como la anterior. No abandona la escritura y van apareciendo, entre otros, poemarios iluminadores como País Blanco y Negro (1929), Poesía (1939): Estación de los Peces, Cuerpo Central, La mano encendida…, Orfeo (1944), La Visión Comunicable (1956), El Corazón Escrito (1960). Poemas en prosa, novela, ensayo, piezas teatrales forman parte de su escritura.
El reconocimiento público de su obra no fue lo habitual. Muy atento a cuanto se publicaba, Vicente Huidobro quedó admirado al leer País Blanco y Negro. Desde París, donde residía entonces, le envía una carta -recuerda Mestre- en la que no ahorra elogios: “Es usted un verdadero poeta […] Su estilo alcanza grados que nunca he visto en otro escritor de la América Latina. Está muy por encima de otros que injustamente tienen más nombre que usted como Neruda, tan romántico y flaco, y esa pobre Mistral tan lechosa y dulzona (tiene en los pechos un poco de leche con malicia) que al lado suyo parecen autores de tango”.
Orfeo tal vez sea una de sus obras poéticas cumbre. “He aquí una fuente para dormir, una claridad sin abrirse, / Sola en el tallo del sueño. / Bienvenido, viajero devorado que te asomas / Ciego desde el agua a la tierra”, primeros versos en que la Poesía se asoma hasta donde casi nadie alcanza. Orfeo y Eurídice, o viceversa, firmes hasta la negación y la desobediencia sorda imaginan su mundo transubstanciado, real-irreal, trágico en medio del placer esperado y el fracaso en la oscuridad atenta. “Todo a mi alrededor, en mi confusión y en mis destellos, / Herido de claridad o asomado al árbol del abismo. / Alguien que no quería morir rompía sus lutos cada año. / Era como vivir a la sombra de las piedras. / ¿Será posible reconocer el agua debajo de sí misma?” (IV). Imágenes rotundas, épicas a veces, en ese estado visionario en que van y regresan, traen y devuelven lo inasible de una esperanza que, lejana e inquietante, no desaparece a pesar del ocultamiento en el abismo de la incertidumbre. Orfeo nace de la necesidad de superación de los límites del aquí y del más allá. La noche ha quedado tan ausente que es posible volcar los sueños en amplio mural, ya poema, con figuraciones y estampas -“El poder ardiente y superlativo de las imágenes”- atraídas por la palabra y habitar así aquel espacio vaciado.
Siguiendo poesía adentro, La visión comunicable -“Tan bella mano es el calor del planeta en marcha / Por la respiración del viajero invisible y / Me pregunto si ella es el tiempo o la hija del tiempo / Si es del país donde vine o del país que me espera” (Mano Tornasol)- mantiene la tensión poética de Orfeo. La palabra, de nuevo, escucha la vida para alterarla y salir después en busca de las pérdidas.
Adiós Enigma Tornasol (1967) -“¿Te abres o te cierras cuando despiertas? / El mundo corre en ti con pies de diamante / Por un tubo de vidrio / Espacios abiertos o cerrados te interrogan / Y pájaros sin alas se refugian a saltos en tu cabellera” (El baile de los molinos)- va cerrando su ciclo poético. Cuerpo y alma, la noche con su traje y el binomio de la duda animan en este libro la aparición de alucinaciones y desajustes del orden establecido.
Quede para quien disfruta la Poesía reanudar en otros poemarios un trayecto sin final. En cada uno mostrará las desavenencias entre yo y no-yo. No ha de faltar espacio para el (des)encanto, para lo no esperado.
La expresión poética de Rosamel del Valle rebosa imágenes en la copa; capaz siempre de desbordar los cauces creativos disciplinados. Mensajero de lo visible invisible, el lenguaje heterodoxo se convierte en recaudador de símbolos y repartidor de lo maravilloso, en “domador de visiones” y vigía de la “varilla que daba de beber rocío a la noche”. Sabe que “sin la sombra que nos sigue nada existe”.
Se trasladó en 1946 a Nueva York donde trabajó en el Depatamento de Publicaciones de la ONU. Regresa a Chile tras su jubilación.
¿Existió Rosamel del Valle? Una “fundación poética” sería la respuesta a su existencia, y un nombre, Moisés Gutiérrez (1901-1965) quien desde un amor juvenil, Rosa Amelia del Valle, como quedó escrito al comienzo de estas líneas, decidió vivir otro/otra yo. Dos o más almas alientan una imaginación creadora. El juego de nombres con género gramatical diferente ha provocado, incluso en el mundo editorial, situaciones de equívoco y esperpento.
Rosamel del Valle sigue invitando desde la complicidad a atravesar la puerta del infierno o la puerta de la admiración de lo oculto desvelado; no importa cuál. Las dos conducen hacia.
Rosamel del Valle. La visión comunicable (Antología poética). Edición de Juan Carlos Mestre; Huerga y Fierro; Madrid; 2000
![[Img #48780]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/7376_31plv6lxbdl_sx343_bo1204203200_.jpg)
Y continúa, “Abridme las puertas de par en par. Que se aparte la noche”. Dos almas o más para la visión creadora, para la exaltación de cuanto oculta la máscara, para la escritura. “De un amor juvenil … proviene la fundación poética y comunicable de su nombre: Rosamel del Valle”, explica Juan Carlos Mestre en la presentación de La Visión Comunicable, Antología poética, publicada tiempo atrás por Huerga y Fierro Editores. En ella el poeta villafranquino reúne poemas desde los que Rosamel con mirada poliédrica (des)ordena el devenir del ser humano en un mundo complejo y visionario, contradictorio, entre la angustia y sus miedos. “En verdad vinieron más bellos los desastres este año / Y ningún tiempo será fiel, no, ningún tiempo / Con lo que se dice el hombre a sí mismo sin conocerse, / Con lo que no alcanzan a revelar las obscuras experiencias” (Memorable, de La visión comunicable). Entre el delirio y la vulnerabilidad, en manos de la luz terrestre y próximo al abismo, habita el hombre.
Sed, sombra, sueño, fuegos, el alba tras las noches del sí y del no; noche del “hombre a la vez dichoso e infeliz”, noche en la que todo se desborda, noche del abismo y de la copa ya sin borde, noche con sus vasos rotos: son caminos poéticos en los que Rosamel asentará una escritura que alumbra “cantos nuevos”. Desde sus primeros textos, años veinte del siglo pasado, en Chile, estará entre quienes se “han colocado frente a la vida actual para hacer arte actual, en un impulso de andar con la hora que anda”, palabras del manifiesto de finales de junio de 1925 anunciando la revista literaria Ariel recogidas por J.C.Mestre. Atrás quedan la imaginería y el santoral literario de una tradición poética negada a tiempos diferentes, ciega ante los impulsos que pretenden nuevos aires respirables.
Sin ceder al desánimo, tras la vida breve de Ariel, continúa con sus artículos, traducciones, sin abandonar su trabajo como tipógrafo y reportero gráfico en el diario La Nación. Y, nuevo intento; nace Panorama, nueva revista también literaria cuya vida será tan poco duradera como la anterior. No abandona la escritura y van apareciendo, entre otros, poemarios iluminadores como País Blanco y Negro (1929), Poesía (1939): Estación de los Peces, Cuerpo Central, La mano encendida…, Orfeo (1944), La Visión Comunicable (1956), El Corazón Escrito (1960). Poemas en prosa, novela, ensayo, piezas teatrales forman parte de su escritura.
El reconocimiento público de su obra no fue lo habitual. Muy atento a cuanto se publicaba, Vicente Huidobro quedó admirado al leer País Blanco y Negro. Desde París, donde residía entonces, le envía una carta -recuerda Mestre- en la que no ahorra elogios: “Es usted un verdadero poeta […] Su estilo alcanza grados que nunca he visto en otro escritor de la América Latina. Está muy por encima de otros que injustamente tienen más nombre que usted como Neruda, tan romántico y flaco, y esa pobre Mistral tan lechosa y dulzona (tiene en los pechos un poco de leche con malicia) que al lado suyo parecen autores de tango”.
Orfeo tal vez sea una de sus obras poéticas cumbre. “He aquí una fuente para dormir, una claridad sin abrirse, / Sola en el tallo del sueño. / Bienvenido, viajero devorado que te asomas / Ciego desde el agua a la tierra”, primeros versos en que la Poesía se asoma hasta donde casi nadie alcanza. Orfeo y Eurídice, o viceversa, firmes hasta la negación y la desobediencia sorda imaginan su mundo transubstanciado, real-irreal, trágico en medio del placer esperado y el fracaso en la oscuridad atenta. “Todo a mi alrededor, en mi confusión y en mis destellos, / Herido de claridad o asomado al árbol del abismo. / Alguien que no quería morir rompía sus lutos cada año. / Era como vivir a la sombra de las piedras. / ¿Será posible reconocer el agua debajo de sí misma?” (IV). Imágenes rotundas, épicas a veces, en ese estado visionario en que van y regresan, traen y devuelven lo inasible de una esperanza que, lejana e inquietante, no desaparece a pesar del ocultamiento en el abismo de la incertidumbre. Orfeo nace de la necesidad de superación de los límites del aquí y del más allá. La noche ha quedado tan ausente que es posible volcar los sueños en amplio mural, ya poema, con figuraciones y estampas -“El poder ardiente y superlativo de las imágenes”- atraídas por la palabra y habitar así aquel espacio vaciado.
Siguiendo poesía adentro, La visión comunicable -“Tan bella mano es el calor del planeta en marcha / Por la respiración del viajero invisible y / Me pregunto si ella es el tiempo o la hija del tiempo / Si es del país donde vine o del país que me espera” (Mano Tornasol)- mantiene la tensión poética de Orfeo. La palabra, de nuevo, escucha la vida para alterarla y salir después en busca de las pérdidas.
Adiós Enigma Tornasol (1967) -“¿Te abres o te cierras cuando despiertas? / El mundo corre en ti con pies de diamante / Por un tubo de vidrio / Espacios abiertos o cerrados te interrogan / Y pájaros sin alas se refugian a saltos en tu cabellera” (El baile de los molinos)- va cerrando su ciclo poético. Cuerpo y alma, la noche con su traje y el binomio de la duda animan en este libro la aparición de alucinaciones y desajustes del orden establecido.
Quede para quien disfruta la Poesía reanudar en otros poemarios un trayecto sin final. En cada uno mostrará las desavenencias entre yo y no-yo. No ha de faltar espacio para el (des)encanto, para lo no esperado.
La expresión poética de Rosamel del Valle rebosa imágenes en la copa; capaz siempre de desbordar los cauces creativos disciplinados. Mensajero de lo visible invisible, el lenguaje heterodoxo se convierte en recaudador de símbolos y repartidor de lo maravilloso, en “domador de visiones” y vigía de la “varilla que daba de beber rocío a la noche”. Sabe que “sin la sombra que nos sigue nada existe”.
Se trasladó en 1946 a Nueva York donde trabajó en el Depatamento de Publicaciones de la ONU. Regresa a Chile tras su jubilación.
¿Existió Rosamel del Valle? Una “fundación poética” sería la respuesta a su existencia, y un nombre, Moisés Gutiérrez (1901-1965) quien desde un amor juvenil, Rosa Amelia del Valle, como quedó escrito al comienzo de estas líneas, decidió vivir otro/otra yo. Dos o más almas alientan una imaginación creadora. El juego de nombres con género gramatical diferente ha provocado, incluso en el mundo editorial, situaciones de equívoco y esperpento.
Rosamel del Valle sigue invitando desde la complicidad a atravesar la puerta del infierno o la puerta de la admiración de lo oculto desvelado; no importa cuál. Las dos conducen hacia.