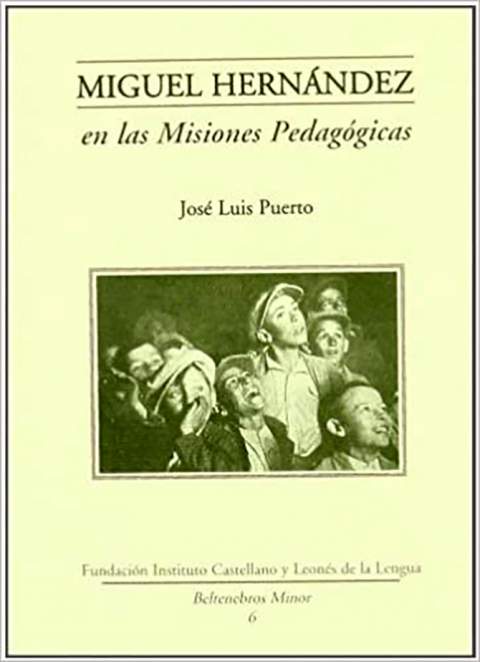El refugio
![[Img #51372]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/4654_cafe-centralb-n.jpg)
De todo lo que nos ha quitado de nuestra rutina la asquerosa pandemia, estoy por apostar que ese híbrido entre cierre nocturno y limitación de aforo de bares y restaurantes, es la más dolorosa de las medidas. Estos establecimientos, como españoles y mediterráneos que somos, forman parte de nuestra idiosincrasia por encima de un negocio o de un pasatiempo. Se imbrican entre nosotros al modo de un hogar colectivo, de un confesionario de conciencias, de una pasarela de grandezas y miserias. Pocas cosas nos retratan mejor, como individualidad y colectividad, que el tiempo perdido o ganado al socaire de unas copas y unas tapas.
Un bar - y añádase como hermano siamés al término, el de restaurante, que figura en tantos rótulos-, es un lugar público en el que mimetizamos, como ninguno, nuestra privacidad, importándonos un bledo edad y clase social. Euforias y tristezas, risas y adusteces, desfilan por mesas y barras del mismo modo que pueden hacerlo en una alcoba hogareña. Pero, mientras, la casa de uno hoy se nos presenta como mazmorra, pura metáfora de los confinamientos, la cantina no abandona, todo lo contrario, potencia, el rol de refugio frente a la tristeza y las angustias, y lleva en volandas a una metáfora de libertad. Son microcosmos y macrocosmos regidos por una ley común, pero estados anímicos radicalmente opuestos. Refugios con el mismo fondo, pero con distinto mapa de coordenadas en los regates al miedo.
Oí decir un día a un conocido, por supuesto ante la barra de una taberna, que él solo hablaba delante de su camarero. Una gracieta de otros tiempos, ¿lejanos ya?, que toma en la actualidad la seriedad de un aserto. Y es que quién sirve cañas o chatos y bravas, de inmediato pasa al estado de un colegueo digno de la mayor de las confianzas. Es la hechicería de estos lugares. El mozo de la bandeja o del serpentín manipula y transporta los sueños que elevarán, durante unos segundos maravillosos, el clímax sensorial de apagar la sed y seducir al paladar. No es extraño que tan reparador acto de servicio derribe en un santiamén las barreras de casta entre servidor y servido. Y ahí está el acto final de la propina, no como figura humillante de poderosos hacia débiles, sino como vehículo expresivo de un agradecimiento, sin intermediaciones de contratos. De la misma manera que su negación no tiene intenciones tacañas, sino la elocuencia de un desagrado por el trato recibido. El camarero es todo un abogado de las loables y fecundas causas del bar, cuando no confesor y terapeuta de las contritas lenguas en estampida de las borracheras en soledad.
Los españoles hacemos del bar el estandarte nacional del ocio. Una zona de moda en una gran ciudad obedece al termómetro de su profusión por metro cuadrado. Podemos, ¿quién nos lo iba a decir?, prescindir del fútbol con heridas menos graves; hasta nos vamos acostumbrando a las gradas vacías de los estadios y al silencio del gol, pero no de la barra en torno a la cual, el gentío dirime, a golpe de dogma, militancias balompédicas y políticas. No se apea de la condición de gran tribuna nacional. Se habla sin complejos porque el concepto de tasca entre nosotros se asemeja a territorio amigo, a la versión contemporánea del medieval acogerse a sagrado.
Los bares son el gran debate nacional de la pandemia. Ningún otro suscita tantas controversias. Marginando el lirismo expresado, es preciso ir a lo pragmático. Este negocio se ha convertido en el ariete económico del sector turístico, que contabiliza el 13% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), y es el más visible porque ejerce a pie de calle. Ofrece la cruz de la moneda en las aglomeraciones de adolescentes, significativos, pero no exclusivos irresponsables, en un verano en el que era obligado ir con pies de plomo, no fuera a confundirse, como se ha hecho, tregua coyuntural con victoria estructural sobre el bicho. La de los bares, en España, no puede ser cuestión neutral. Están en lo más hondo de nuestro código genético de país. En el grafismo de la España vaciada, pesan tanto las casas deshabitadas como los pueblos sin bar. Hogar y bar ¿quién los diferencia bajo nuestro prisma?
Este ha sido un país castigado por el paro como ningún otro del ilusorio próspero occidente. La alternativa de vida de tanto desempleado han sido el taxi y el bar. Ambas actividades reciben ahora, como otras muchas, el descarnado latigazo de la panorámica económica de esta pandemia. Estos establecimientos encerraban la heterodoxia económica de que la concentración retroalimentaba su prosperidad. Si vale un símil geográfico, son archipiélago más que isla. Donde concurrían muchos atraían clientela en circuito cerrado. Si uno cae, lo hará pronto otro y otro y otro…, en pura práctica de ficha de dominó abatida. Astorga bien lo sabe. Y si los españoles nos quedamos sin ellos….Para qué seguir. Bastante tenemos con un más de un millón de contagiados con nombre y apellidos.
![[Img #51372]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/4654_cafe-centralb-n.jpg)
De todo lo que nos ha quitado de nuestra rutina la asquerosa pandemia, estoy por apostar que ese híbrido entre cierre nocturno y limitación de aforo de bares y restaurantes, es la más dolorosa de las medidas. Estos establecimientos, como españoles y mediterráneos que somos, forman parte de nuestra idiosincrasia por encima de un negocio o de un pasatiempo. Se imbrican entre nosotros al modo de un hogar colectivo, de un confesionario de conciencias, de una pasarela de grandezas y miserias. Pocas cosas nos retratan mejor, como individualidad y colectividad, que el tiempo perdido o ganado al socaire de unas copas y unas tapas.
Un bar - y añádase como hermano siamés al término, el de restaurante, que figura en tantos rótulos-, es un lugar público en el que mimetizamos, como ninguno, nuestra privacidad, importándonos un bledo edad y clase social. Euforias y tristezas, risas y adusteces, desfilan por mesas y barras del mismo modo que pueden hacerlo en una alcoba hogareña. Pero, mientras, la casa de uno hoy se nos presenta como mazmorra, pura metáfora de los confinamientos, la cantina no abandona, todo lo contrario, potencia, el rol de refugio frente a la tristeza y las angustias, y lleva en volandas a una metáfora de libertad. Son microcosmos y macrocosmos regidos por una ley común, pero estados anímicos radicalmente opuestos. Refugios con el mismo fondo, pero con distinto mapa de coordenadas en los regates al miedo.
Oí decir un día a un conocido, por supuesto ante la barra de una taberna, que él solo hablaba delante de su camarero. Una gracieta de otros tiempos, ¿lejanos ya?, que toma en la actualidad la seriedad de un aserto. Y es que quién sirve cañas o chatos y bravas, de inmediato pasa al estado de un colegueo digno de la mayor de las confianzas. Es la hechicería de estos lugares. El mozo de la bandeja o del serpentín manipula y transporta los sueños que elevarán, durante unos segundos maravillosos, el clímax sensorial de apagar la sed y seducir al paladar. No es extraño que tan reparador acto de servicio derribe en un santiamén las barreras de casta entre servidor y servido. Y ahí está el acto final de la propina, no como figura humillante de poderosos hacia débiles, sino como vehículo expresivo de un agradecimiento, sin intermediaciones de contratos. De la misma manera que su negación no tiene intenciones tacañas, sino la elocuencia de un desagrado por el trato recibido. El camarero es todo un abogado de las loables y fecundas causas del bar, cuando no confesor y terapeuta de las contritas lenguas en estampida de las borracheras en soledad.
Los españoles hacemos del bar el estandarte nacional del ocio. Una zona de moda en una gran ciudad obedece al termómetro de su profusión por metro cuadrado. Podemos, ¿quién nos lo iba a decir?, prescindir del fútbol con heridas menos graves; hasta nos vamos acostumbrando a las gradas vacías de los estadios y al silencio del gol, pero no de la barra en torno a la cual, el gentío dirime, a golpe de dogma, militancias balompédicas y políticas. No se apea de la condición de gran tribuna nacional. Se habla sin complejos porque el concepto de tasca entre nosotros se asemeja a territorio amigo, a la versión contemporánea del medieval acogerse a sagrado.
Los bares son el gran debate nacional de la pandemia. Ningún otro suscita tantas controversias. Marginando el lirismo expresado, es preciso ir a lo pragmático. Este negocio se ha convertido en el ariete económico del sector turístico, que contabiliza el 13% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), y es el más visible porque ejerce a pie de calle. Ofrece la cruz de la moneda en las aglomeraciones de adolescentes, significativos, pero no exclusivos irresponsables, en un verano en el que era obligado ir con pies de plomo, no fuera a confundirse, como se ha hecho, tregua coyuntural con victoria estructural sobre el bicho. La de los bares, en España, no puede ser cuestión neutral. Están en lo más hondo de nuestro código genético de país. En el grafismo de la España vaciada, pesan tanto las casas deshabitadas como los pueblos sin bar. Hogar y bar ¿quién los diferencia bajo nuestro prisma?
Este ha sido un país castigado por el paro como ningún otro del ilusorio próspero occidente. La alternativa de vida de tanto desempleado han sido el taxi y el bar. Ambas actividades reciben ahora, como otras muchas, el descarnado latigazo de la panorámica económica de esta pandemia. Estos establecimientos encerraban la heterodoxia económica de que la concentración retroalimentaba su prosperidad. Si vale un símil geográfico, son archipiélago más que isla. Donde concurrían muchos atraían clientela en circuito cerrado. Si uno cae, lo hará pronto otro y otro y otro…, en pura práctica de ficha de dominó abatida. Astorga bien lo sabe. Y si los españoles nos quedamos sin ellos….Para qué seguir. Bastante tenemos con un más de un millón de contagiados con nombre y apellidos.