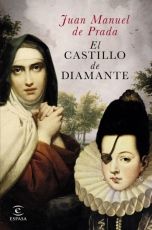Donde el corazón me ha traído
Catalina Tamayo es silenciosa y gusta de pasar desapercibida, por eso cuando hace opinión en nuestro periódico no presenta cara. Ha estudiado Ciencias de la Naturaleza y tiene publicado un estudio sobre la misteriosa vida en la maleza de los cercados y los tapiales. Si supiesemos verla la veríamos correr por los vericuetos de la Eragudina hasta casi entrar en Foncebadón. Es muy joven aún y no tiene curriculum. Al tiempo.
La ilustración es de Nuria Cadierno
![[Img #23686]](upload/img/periodico/img_23686.jpg)
Comenzó a llover, pero aun así no desistió y entró en el cementerio. Las tumbas estaban perfectamente agrupadas en filas y columnas, como si la muerte exigiera el mismo orden que la vida. Buscó la séptima columna, contando desde la puerta hacia la derecha, tal como le había indicado la señora Walter, y avanzó por ella con el pelo mojado, aplastado sobre su cabeza, hasta dar con la fila veintidós. Allí estaba su tumba, con su nombre escrito con letras de bronce, sin epitafio, aún con coronas de flores. Puso un beso en sus dedos y los pasó por su nombre, repasando cada una de sus letras. Después se apartó un poco, dos pasos más atrás, y se quedó de pie, mirando el mármol blanco de la tumba. Las gotas de lluvia que le resbalaban por la cara se confundían con sus lágrimas. De dentro, de su cavidad más profunda, le salieron palabras, algunas rotas, que le dolían en la garganta, en la boca:
“El corazón, que un día me llevó lejos, separándonos, hoy me ha traído hasta aquí, donde ya descansas. Cuando llegué a casa, nada más entrar en el jardín, noté tu ausencia, y eso que todo estaba florido y que el aire llegaba cargado de aromas. El chirrido de la puerta alertó a Buck, que, al verme, corrió a restregarse contra mis piernas, como si quisiera decirme algo. Decirme que te habías ido, que lo habías dejado solo, abandonado. Entonces, le acaricié el cuello y le rasqué detrás de las orejas para que el pobrecillo supiera que no se había quedado otra vez solo. ¿Te acuerdas cuando lo compramos? Tú me habías regalado El Principito por haber sacado buenas notas y su historia me había encantado. Como el zorro era el personaje qué más me había gustado, te pedí que me compraras un zorro. Pero tú no quisiste y me tuve que conformar con un perro. Tres días te hice ir a la perrera. Hasta que por fin lo encontré en una de las jaulas traseras. Estaba convaleciente, una de sus patas le colgaba como muerta. Pero aun así, lo quise. Mientras firmabas los papeles, la encargada de la perrera nos contó que estaba herido porque lo habían arrojado de un coche en marcha a principios de ese verano. Era un perro abandonado. En casa lo curamos, mejor, lo curaste tú siguiendo las indicaciones del veterinario de la perrera, y, aunque nunca se recuperó del todo, pronto pudo correr y hacer cabriolas.
Con Buck correteando a mi lado, enredándose feliz entre mis piernas, entré en casa. Qué vacía la encontré. Qué silenciosa. Al fondo, junto al ventanal, estaba aún el sillón donde tú te sentabas a leer. Sentada en ese sillón me hablaste por primera vez de mamá. Fue por la noche, después de recoger la cocina. Yo te había preguntado por ella. Cerraste el libro y con naturalidad me dijiste que mamá estaba en cielo. Entonces, yo salí corriendo al jardín y me puse a mirar las estrellas. Cuando llegaste junto a mí, te pregunté: “Dónde está? No la veo”. “Tú no la ves, pero ella a ti sí”, me respondiste. Después me tomaste de la mano y entramos en casa. Aquella noche soñé con mamá. Soñé que me veía desde una estrella, que bajaba y me cogía en cuello, que me besaba.
Avancé por la sala, rodeé el sillón y empujé la puerta de tu cuarto. Vi tu cama. La habían dejado desnuda: sin colcha, sin mantas, sin sábanas, sin funda la almohada. La señora Walter se lo había llevado todo para lavarlo en su casa. La cama donde habías muerto. La señora Walter me dijo que ese día te acostaste por la noche y que ya no te levantaste, que ella misma te encontró al día siguiente a la hora de la comida, cuando vino a casa a preguntarte si te pasaba algo, al no verte por el jardín durante toda la mañana. Me dijo que más que muerta, parecías dormida, que no habías sufrido.
La cocina me trajo buenos y malos recuerdos. Recordé cuando en otoño nos pegábamos las dos a la ventana para ver calladas cómo llovía, como el viento sacudía los árboles del jardín y cómo el suelo se iba cubriendo de hojas amarillas. Pero también recordé nuestras discusiones. Casi siempre discutíamos en la cocina. Muchas veces porque tú querías que comiera fruta y verdura y yo me negaba alegando que no me gustaban, o porque me servías demasiada comida en el plato y yo no quería comer tanto para no engordar. Pero las discusiones más enconadas fueron por las salidas nocturnas. Me ponías hora de regreso y yo me la saltaba, volvía cuando me parecía, sin tener en cuenta que tú no pegabas ojo hasta que no escuchabas el pestillo de la puerta, en ocasiones ya viniendo el día. También discutíamos porque no te ayudaba a limpiar la casa, ni recogía mi habitación, o simplemente porque te contestaba mal, de forma desairada, incluso hiriente. A ti estos enfrentamientos te disgustaban mucho y más de una vez, abatida, te encerraste en tu cuarto, quizá llorando de impotencia y de miedo. Miedo por mí, porque acabara como mamá, echando mi vida a perder. Luego, tú me castigabas estando un tiempo sin hablarme, sin abrazarme, negándome un simple beso. También esto a mí me dolía. El lazo íntimo que nos había mantenido unidas se había roto. Se rompió cuando crecí y dejé de ser niña. Entonces, me volví egoísta y arrogante, y tú te viste sin fuerzas para reconducirme, porque ya no tenías edad para ser madre. Eras mi abuela y de repente te encontraste con que tenías que ser también mi madre. Abuela y madre de una adolescente. Cuanto valor.
De pronto me acordé de la rosa y volví al jardín, que se había vuelto gris, triste, porque en el cielo se había cubierto de nubarrones. La rosa es el otro personaje de El Principito que yo había preferido. Lo mismo que con el zorro, te pedí que me compraras una rosa y tú me la compraste, a pesar de haber ya muchas rosas en el jardín. Quería tener una rosa solo para mí; yo misma quería regarla y hacerla grande. Cuando la encontré, todavía cerrada, apretada, me sugirió que viniera a verte. “Vete hasta allí y háblale, dile lo que piensas”, sentí que me decía. Y aquí estoy, hablándote, con la esperanza de que el viento lleve mis palabras a tus oídos, a tu corazón”.
Se acababa de poner el jersey de ciervos rojos y verdes, el último que ella le había hecho y que nunca quiso ponerse, cuando llamaron a la puerta. Era la señora Walter. Le traía un cuaderno de pastas rojas. “Tu abuela me encargó que te lo diera”, le dijo mientras se lo entregaba. Lo cogió y le dio las gracias. El temporal seguía arreciando. Se sentó en su sillón y se puso a verlo. En la primera página, hacia la mitad, había escrito con letras mayúsculas: “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE”. La siguiente tenía una dedicatoria que decía: “Para la niña que fue y que espero que vuelva a ser”. Al pasar a la tercera página, comenzó a leer: “Opicina, 16 de noviembre de 1992. Hace dos meses que te fuiste y…”
La ilustración es de Nuria Cadierno
![[Img #23686]](upload/img/periodico/img_23686.jpg)
Comenzó a llover, pero aun así no desistió y entró en el cementerio. Las tumbas estaban perfectamente agrupadas en filas y columnas, como si la muerte exigiera el mismo orden que la vida. Buscó la séptima columna, contando desde la puerta hacia la derecha, tal como le había indicado la señora Walter, y avanzó por ella con el pelo mojado, aplastado sobre su cabeza, hasta dar con la fila veintidós. Allí estaba su tumba, con su nombre escrito con letras de bronce, sin epitafio, aún con coronas de flores. Puso un beso en sus dedos y los pasó por su nombre, repasando cada una de sus letras. Después se apartó un poco, dos pasos más atrás, y se quedó de pie, mirando el mármol blanco de la tumba. Las gotas de lluvia que le resbalaban por la cara se confundían con sus lágrimas. De dentro, de su cavidad más profunda, le salieron palabras, algunas rotas, que le dolían en la garganta, en la boca:
“El corazón, que un día me llevó lejos, separándonos, hoy me ha traído hasta aquí, donde ya descansas. Cuando llegué a casa, nada más entrar en el jardín, noté tu ausencia, y eso que todo estaba florido y que el aire llegaba cargado de aromas. El chirrido de la puerta alertó a Buck, que, al verme, corrió a restregarse contra mis piernas, como si quisiera decirme algo. Decirme que te habías ido, que lo habías dejado solo, abandonado. Entonces, le acaricié el cuello y le rasqué detrás de las orejas para que el pobrecillo supiera que no se había quedado otra vez solo. ¿Te acuerdas cuando lo compramos? Tú me habías regalado El Principito por haber sacado buenas notas y su historia me había encantado. Como el zorro era el personaje qué más me había gustado, te pedí que me compraras un zorro. Pero tú no quisiste y me tuve que conformar con un perro. Tres días te hice ir a la perrera. Hasta que por fin lo encontré en una de las jaulas traseras. Estaba convaleciente, una de sus patas le colgaba como muerta. Pero aun así, lo quise. Mientras firmabas los papeles, la encargada de la perrera nos contó que estaba herido porque lo habían arrojado de un coche en marcha a principios de ese verano. Era un perro abandonado. En casa lo curamos, mejor, lo curaste tú siguiendo las indicaciones del veterinario de la perrera, y, aunque nunca se recuperó del todo, pronto pudo correr y hacer cabriolas.
Con Buck correteando a mi lado, enredándose feliz entre mis piernas, entré en casa. Qué vacía la encontré. Qué silenciosa. Al fondo, junto al ventanal, estaba aún el sillón donde tú te sentabas a leer. Sentada en ese sillón me hablaste por primera vez de mamá. Fue por la noche, después de recoger la cocina. Yo te había preguntado por ella. Cerraste el libro y con naturalidad me dijiste que mamá estaba en cielo. Entonces, yo salí corriendo al jardín y me puse a mirar las estrellas. Cuando llegaste junto a mí, te pregunté: “Dónde está? No la veo”. “Tú no la ves, pero ella a ti sí”, me respondiste. Después me tomaste de la mano y entramos en casa. Aquella noche soñé con mamá. Soñé que me veía desde una estrella, que bajaba y me cogía en cuello, que me besaba.
Avancé por la sala, rodeé el sillón y empujé la puerta de tu cuarto. Vi tu cama. La habían dejado desnuda: sin colcha, sin mantas, sin sábanas, sin funda la almohada. La señora Walter se lo había llevado todo para lavarlo en su casa. La cama donde habías muerto. La señora Walter me dijo que ese día te acostaste por la noche y que ya no te levantaste, que ella misma te encontró al día siguiente a la hora de la comida, cuando vino a casa a preguntarte si te pasaba algo, al no verte por el jardín durante toda la mañana. Me dijo que más que muerta, parecías dormida, que no habías sufrido.
La cocina me trajo buenos y malos recuerdos. Recordé cuando en otoño nos pegábamos las dos a la ventana para ver calladas cómo llovía, como el viento sacudía los árboles del jardín y cómo el suelo se iba cubriendo de hojas amarillas. Pero también recordé nuestras discusiones. Casi siempre discutíamos en la cocina. Muchas veces porque tú querías que comiera fruta y verdura y yo me negaba alegando que no me gustaban, o porque me servías demasiada comida en el plato y yo no quería comer tanto para no engordar. Pero las discusiones más enconadas fueron por las salidas nocturnas. Me ponías hora de regreso y yo me la saltaba, volvía cuando me parecía, sin tener en cuenta que tú no pegabas ojo hasta que no escuchabas el pestillo de la puerta, en ocasiones ya viniendo el día. También discutíamos porque no te ayudaba a limpiar la casa, ni recogía mi habitación, o simplemente porque te contestaba mal, de forma desairada, incluso hiriente. A ti estos enfrentamientos te disgustaban mucho y más de una vez, abatida, te encerraste en tu cuarto, quizá llorando de impotencia y de miedo. Miedo por mí, porque acabara como mamá, echando mi vida a perder. Luego, tú me castigabas estando un tiempo sin hablarme, sin abrazarme, negándome un simple beso. También esto a mí me dolía. El lazo íntimo que nos había mantenido unidas se había roto. Se rompió cuando crecí y dejé de ser niña. Entonces, me volví egoísta y arrogante, y tú te viste sin fuerzas para reconducirme, porque ya no tenías edad para ser madre. Eras mi abuela y de repente te encontraste con que tenías que ser también mi madre. Abuela y madre de una adolescente. Cuanto valor.
De pronto me acordé de la rosa y volví al jardín, que se había vuelto gris, triste, porque en el cielo se había cubierto de nubarrones. La rosa es el otro personaje de El Principito que yo había preferido. Lo mismo que con el zorro, te pedí que me compraras una rosa y tú me la compraste, a pesar de haber ya muchas rosas en el jardín. Quería tener una rosa solo para mí; yo misma quería regarla y hacerla grande. Cuando la encontré, todavía cerrada, apretada, me sugirió que viniera a verte. “Vete hasta allí y háblale, dile lo que piensas”, sentí que me decía. Y aquí estoy, hablándote, con la esperanza de que el viento lleve mis palabras a tus oídos, a tu corazón”.
Se acababa de poner el jersey de ciervos rojos y verdes, el último que ella le había hecho y que nunca quiso ponerse, cuando llamaron a la puerta. Era la señora Walter. Le traía un cuaderno de pastas rojas. “Tu abuela me encargó que te lo diera”, le dijo mientras se lo entregaba. Lo cogió y le dio las gracias. El temporal seguía arreciando. Se sentó en su sillón y se puso a verlo. En la primera página, hacia la mitad, había escrito con letras mayúsculas: “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE”. La siguiente tenía una dedicatoria que decía: “Para la niña que fue y que espero que vuelva a ser”. Al pasar a la tercera página, comenzó a leer: “Opicina, 16 de noviembre de 1992. Hace dos meses que te fuiste y…”