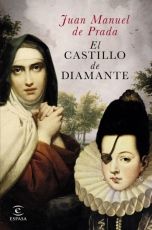6 de agosto
Cuando un nuevo mundo estaba al punto de descubrirse, oyeron toda la noche pasar pájaros, esto se repite a cada conmoción, de las que el siglo XX fue testigo de ellas. Mario Paz recuerda una de esas conmociones en su entrega para los Relatos de la Fresquera, con ilustraciones son de Nuria Cadierno
![[Img #23822]](upload/img/periodico/img_23822.jpg)
Al pisar la cubierta de nuevo, aquella madrugada, sintió que la mar estaba en calma, mucho más de lo que había estado todos aquellos días atrás desde que se habían alejado de la costa. Con las manos en la borda podía mirarla sin miedo, sin aquel temblor ni aquella sombra de inquietud que se le había ido agarrando al estómago al principio, pero que afortunadamente había ido desapareciendo poco a poco después.
Una brisa cálida le acarició los cabellos oscuros y la cara, rizando las blancas olas que rompían contra el casco del barco que ya comenzaba a brillar por efecto de los primeros rayos del sol naciente que asomaba a lo lejos contagiando con su luz intensa la sombra azulada del firmamento. Por el otro lado del barco veía el horizonte que comenzaba a dibujarse en medio de una confusión violácea y negra. Todo parecía en calma. Escuchó con placer aquel murmullo del agua y de las gaviotas que el viento iba expandiendo por la lejanía.
Entonces comenzaron a sonar unos chillidos a lo lejos, bajo la bóveda del cielo. Su padre, de pronto a su lado sin que lo hubiera sentido llegar, levantó la mano señalando a lo alto.
–¡Ahí van! ¿Te han asustado? –dijo sonriendo–. Eso es porque no los habías visto hasta ahora, ¿verdad? Seguro que no. O por lo menos no tan temprano y tan lejos de la costa. Son los primeros patos salvajes que comienzan su viaje en busca de tierras más cálidas. Da por hecho que, a medida que avance el mes y vaya terminando el verano, pasarán más, muchos más, ya lo verás.
Los dos permanecieron en silencio. Sin mirarse. Entonces, el más viejo, sacó su pipa de uno de los bolsillos de la zamarra.
–¡Ya veremos quién va a dormir cuando eso ocurra! –sonrió mientras aspiraba el humo del tabaco.
–Ya –dijo el joven mirando de nuevo el cielo.
Las escasas estrellas que aún se veían iban dejando de centellear cada vez más rápido. La madrugada avanzaba de prisa en aquellos breves minutos. Ya casi todo el cielo estaba completamente teñido de un azul más claro, casi transparente.
–Es extraño –habló de nuevo el viejo–, pero creo que ningún otro año los había visto pasar tan temprano. Todavía falta mucho para que termine el verano. Ahora ya casi no se ven, pero todavía se oye a lo lejos su queja. Escucha.
Volvió a colocar la pipa entre los labios y escuchó en silencio. La bandada de patos ya casi no se veía, solo unos pequeños puntos blancos a lo lejos apenas esbozados sobre el azul de cobalto.
–Lo más raro –siguió diciendo– es que esta mañana, antes de que os levantaseis ninguno de vosotros, me asomé a la cubierta y los vi pasar, pero no eran dos o tres, como ahora, sino cientos y cientos.
La línea del horizonte se advertía de modo casi imperceptible. Se levantó un poco de viento y el casco del barco crujió por la ligera sacudida. La temperatura, sin embargo, seguía siendo agradable.
–Tal vez los han asustado las sirenas –dijo el joven.
–Podría ser. Puede que tengas razón. Llevaban días sin oírse. Quizás porque estaba nublado. Pero es cierto que hoy el viento de la madrugada ha traído hasta nosotros su murmullo lejano y apagado.
–¿Crees que eso puede significar que hoy habrá un bombardeo?
–¿Quién sabe?
El viejo ofreció tabaco y papel a su hijo, pero este lo rechazó y se tumbó en la cubierta a mirar el cielo. Debía de ser martes por lo menos, pensó, pero la vida rutinaria de días indiferenciados en el mar le había hecho perder la cuenta que había intentado llevar escrupulosamente al principio.
Comenzaba a adormilarse cuando lo despertó la agitación de los otros. Habían subido todos a cubierta, miraban el cielo y señalaban la costa a lo lejos. Si tuviese que jurarlo, diría que solo había llegado a dormir al menos un par de minutos. Ahora, en lugar de los graznidos de los patos en lo alto, escuchaba un zumbido mecánico, sordo, proveniente del cielo, y las voces inquietas de su padre y sus compañeros, aunque no acababa de entender qué es lo que decían.
Se puso de pie justo en el momento en el que sonó un estruendo ensordecedor y el mar comenzó a temblar agitando bruscamente el barco como si hubiese tenido lugar un terremoto. Justo entonces brilló en el cielo un destello terrible durante varios segundos interminables. Luego una densa columna de humo gris, pero de un intenso rojo en su centro, comenzó a ascender a gran velocidad desde la costa hacia el cielo, ahora bajo y turbio, adquiriendo poco a poco la forma de un siniestro hongo negro y violáceo, enorme, gigantesco, una especie de masa burbujeante, que iba creciendo cada vez más y oscureciendo poco a poco todo el firmamento como si el sol se hubiese apagado definitivamente sobre ellos.
–¡Es el fin! –escuchó cómo su padre gritaba desesperado–. ¡Han bombardeado Hiroshima!
![[Img #23822]](upload/img/periodico/img_23822.jpg)
Al pisar la cubierta de nuevo, aquella madrugada, sintió que la mar estaba en calma, mucho más de lo que había estado todos aquellos días atrás desde que se habían alejado de la costa. Con las manos en la borda podía mirarla sin miedo, sin aquel temblor ni aquella sombra de inquietud que se le había ido agarrando al estómago al principio, pero que afortunadamente había ido desapareciendo poco a poco después.
Una brisa cálida le acarició los cabellos oscuros y la cara, rizando las blancas olas que rompían contra el casco del barco que ya comenzaba a brillar por efecto de los primeros rayos del sol naciente que asomaba a lo lejos contagiando con su luz intensa la sombra azulada del firmamento. Por el otro lado del barco veía el horizonte que comenzaba a dibujarse en medio de una confusión violácea y negra. Todo parecía en calma. Escuchó con placer aquel murmullo del agua y de las gaviotas que el viento iba expandiendo por la lejanía.
Entonces comenzaron a sonar unos chillidos a lo lejos, bajo la bóveda del cielo. Su padre, de pronto a su lado sin que lo hubiera sentido llegar, levantó la mano señalando a lo alto.
–¡Ahí van! ¿Te han asustado? –dijo sonriendo–. Eso es porque no los habías visto hasta ahora, ¿verdad? Seguro que no. O por lo menos no tan temprano y tan lejos de la costa. Son los primeros patos salvajes que comienzan su viaje en busca de tierras más cálidas. Da por hecho que, a medida que avance el mes y vaya terminando el verano, pasarán más, muchos más, ya lo verás.
Los dos permanecieron en silencio. Sin mirarse. Entonces, el más viejo, sacó su pipa de uno de los bolsillos de la zamarra.
–¡Ya veremos quién va a dormir cuando eso ocurra! –sonrió mientras aspiraba el humo del tabaco.
–Ya –dijo el joven mirando de nuevo el cielo.
Las escasas estrellas que aún se veían iban dejando de centellear cada vez más rápido. La madrugada avanzaba de prisa en aquellos breves minutos. Ya casi todo el cielo estaba completamente teñido de un azul más claro, casi transparente.
–Es extraño –habló de nuevo el viejo–, pero creo que ningún otro año los había visto pasar tan temprano. Todavía falta mucho para que termine el verano. Ahora ya casi no se ven, pero todavía se oye a lo lejos su queja. Escucha.
Volvió a colocar la pipa entre los labios y escuchó en silencio. La bandada de patos ya casi no se veía, solo unos pequeños puntos blancos a lo lejos apenas esbozados sobre el azul de cobalto.
–Lo más raro –siguió diciendo– es que esta mañana, antes de que os levantaseis ninguno de vosotros, me asomé a la cubierta y los vi pasar, pero no eran dos o tres, como ahora, sino cientos y cientos.
La línea del horizonte se advertía de modo casi imperceptible. Se levantó un poco de viento y el casco del barco crujió por la ligera sacudida. La temperatura, sin embargo, seguía siendo agradable.
–Tal vez los han asustado las sirenas –dijo el joven.
–Podría ser. Puede que tengas razón. Llevaban días sin oírse. Quizás porque estaba nublado. Pero es cierto que hoy el viento de la madrugada ha traído hasta nosotros su murmullo lejano y apagado.
–¿Crees que eso puede significar que hoy habrá un bombardeo?
–¿Quién sabe?
El viejo ofreció tabaco y papel a su hijo, pero este lo rechazó y se tumbó en la cubierta a mirar el cielo. Debía de ser martes por lo menos, pensó, pero la vida rutinaria de días indiferenciados en el mar le había hecho perder la cuenta que había intentado llevar escrupulosamente al principio.
Comenzaba a adormilarse cuando lo despertó la agitación de los otros. Habían subido todos a cubierta, miraban el cielo y señalaban la costa a lo lejos. Si tuviese que jurarlo, diría que solo había llegado a dormir al menos un par de minutos. Ahora, en lugar de los graznidos de los patos en lo alto, escuchaba un zumbido mecánico, sordo, proveniente del cielo, y las voces inquietas de su padre y sus compañeros, aunque no acababa de entender qué es lo que decían.
Se puso de pie justo en el momento en el que sonó un estruendo ensordecedor y el mar comenzó a temblar agitando bruscamente el barco como si hubiese tenido lugar un terremoto. Justo entonces brilló en el cielo un destello terrible durante varios segundos interminables. Luego una densa columna de humo gris, pero de un intenso rojo en su centro, comenzó a ascender a gran velocidad desde la costa hacia el cielo, ahora bajo y turbio, adquiriendo poco a poco la forma de un siniestro hongo negro y violáceo, enorme, gigantesco, una especie de masa burbujeante, que iba creciendo cada vez más y oscureciendo poco a poco todo el firmamento como si el sol se hubiese apagado definitivamente sobre ellos.
–¡Es el fin! –escuchó cómo su padre gritaba desesperado–. ¡Han bombardeado Hiroshima!