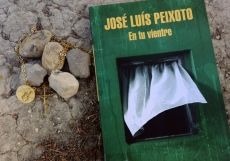ABECEVARIOS
José Luis Puerto. ABECEVARIOS. Universidad de León. Caligramas; León 2018
![[Img #39351]](upload/img/periodico/img_39351.jpg)
Se trata de 5 series de abecedarios, de la A a la Z. Las tres primeras de letras mayúsculas, siendo minúsculas la 4 y la 5.
Ya en el prólogo de Benédicte Mathios citando a Felipe Muriel Durán se dice: “La página, fruto de la simbiosis de las artes, se convierte en un espectáculo pluriforme que, al estar codificado visualmente, impone una aprehensión global antes que una lectura pormenorizada.” Pero para acceder a esa visión global sería también conveniente hacer esa lectura pormenorizada.
Es cierto que visualmente estas páginas entran por los ojos, encantan.
A mí me recordó, en primera ojeada, al ‘Scivias’ de Hildegarda y sus visiones, aunque fuera tan solo por los `colorines`, por eso inmediato a la vista, no por lo visionario.
Es verdad que fuera de sus representaciones místicas, simbólicas, geométricas que pudieran tener algún parecido, en el caso de Hildegarda no hay ninguna letra en sus miniaturas, aunque la mística sea también conocida por la invención de una ‘Lingua ignota’, de la que su tutor ‘Volmar’ le escribe en carta: ¿Dónde, entonces, están las melodías nunca oídas? ¿Y dónde la voz de las lenguas nunca oídas?
Abro al azar el libro que tengo encima de la mesa, se trata de ’El corazón bien informado’, de Bruno Bettelheim y leo: “Una vida puede ser muy variada; pero parece estéril si las actividades y las experiencias no tienen el sello de la preferencia personal, ni surgen de un estilo de vida individual significativo.”
La A del primer Abecedario es para darle vueltas, y de pronto el poema no es solo para el alma, sino que se corporeíza, y no únicamente por su aspecto colorista, sino porque del libro hay que hacer molinete en las manos para poder seguir el discurso que reteja el trazado de la A. A: pirámide hacia el infinito coronada por un árbol a cuya sombra quisieran acampar profetas para discutir las resonancias de esa A, de esa ascesis florida y espigada del escritor hacia lo alto.
Léase de abajo arriba: “palabra, agua clara, lava ala, alma” y comprenderemos esa ascesis. Es el momento de comenzar el molinete, el libro bascula en las manos al leer esos esquejes de poemas que vuelan de lo alto: “No tengas miedo baja hacia todo lo humilde.” “Desciende el corazón a todo lo que ama.” “Se eleva la palabra hacia la luz más alta.” Esquejes son de ascenso y descenso, de planeo sobre la agua clara de la palabra una vez desde arriba lanzado hacia el vuelo. (Ese obligado vuelo de autogiro de las manos para leer unas cuantas letras que en la ‘q’ minúscula será a un tiempo real e imaginario por mor de soplar el vilano que dibuja)
![[Img #39353]](upload/img/periodico/img_39353.jpg)
La B nos sitúa en una posición más estática en el uso físico del libro, es verdad que a la vista aparece una imagen eidética de las pasamanerías y ornamentaciones florales de algunos paños y mantas tradicionales, pero esto quizás sea propiciado otra vez por los colores, por los motivos florales, arbóreos y celestes. Téngase en cuenta que la disposición de las líneas, los colores y los dibujos crea un ámbito de ilusión, que parece inevitable.
Dividida la B en dos bastiones, los escritos parecen consejos de la prudencia, entre epicúreos y estoicos, para vivir en la tierra: “Y siempre, siempre ama”.
La C está abierta al orden celestial, al orden estoico, plagada de estrellería verde y roja. La estancia en la tierra abierta al cielo, en plenitud de cielo: “Ama la bóveda celeste, refléjate en los astros. Contempla las estrellas. Vive.”
En la C, Las palabras que la definen son: cauta, calla, clama, casa.
Ya en lo poco andado adivinamos un microcosmos personal parejo al macrocosmos, la conseja estoica para vivir en orden a los cielos. Tal vez se habrá producido una revolución copernicana proyectando el microcosmos propio en lo más grande.
En la D observamos el modo de estar que prende de esos cielos, es una manera moral de estar en el mundo. También que esa moralidad tiene origen en el universo y ha de ser universal: “Siempre La claridad viene del cielo; / es un don. (...)”, dice en una cita de más adelante. Esta D Está preñada de un árbol frutal que anticipa el modo fractal de los dibujos de la serie 3.
En las letras de la primera serie asistimos al nacimiento de la idea, pero los desarrollos posteriores son tan solo una expresión de esa semilla, un florecimiento previsible.
LA I de la Serie 1 viene repetida cómo queriendo añadirse a sí misma (I, pues entonces I) La primera de estas ‘ies ’dibuja un crucigrama simétrico, reflexivo. En la segunda I abundan retahílas y expresiones de poetas.
A estas alturas ya conocemos los valores que detentan estos abecedarios. Esta primera serie es también autobiográfica, por ejemplo en la J: “Yo nací un jueves con las campanas. En San José, el santo que siempre me acompaña.”
![[Img #39354]](upload/img/periodico/img_39354.jpg)
![[Img #39352]](upload/img/periodico/img_39352.jpg)
La K es emblemática, pero todas estas letras lo son. En cada una de ellas se resume un modo de estar que propende a la búsqueda de la belleza, y un modo de entenderla. K, de ‘ tò Kalón’, dicho en griego: “Una belleza comprometida con el ser humano, con lo pequeño, con lo humilde, que no se desentienda de los seres, de las criaturas, ni del mundo. Una belleza que de noticia del latido del tiempo, del que nos toca vivir; del sufrimiento y de la alegría, de las preocupaciones, de los anhelos, de la gracia y de la herida, de lo que más nos interesa. Esta es la belleza.” Si a esto le añadimos la máxima animista de Tales de Mileto: “El todo está lleno de dioses”, nos situamos en un panteísmo terrenal que dibuja lo celeste. Ahora ya estamos al tanto de las claves de inteligibilidad de la escritura de José Luis Puerto, “con el sello de la preferencia personal y un estilo de vida individual significativo”. La K de la segunda serie se ramifica de sus brotes en una búsqueda etimológica de las expresiones de hermosura y de misterio de la lengua griega (Koine, Kirie, Kalón etc)
El tercero de los abecedarios es diferente por su figuración fractal, apenas discursiva, con formas autosimilares que repiten una letra seminal originaria y la engrandecen, vienen a ser como “las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve.”
Las Series alfabéticas 4 y 5 son de letras minúsculas. En la 4, la K no aparece y sin embargo está viva en su ausencia. En la serie 5, la K es la creación, la creatividad, la protesta de los “territorios alternativos y marginales” de expresión, situada en ‘término medio’ entre el Kosmos y el Kaos.
La Serie 5 (el quinto abecedario) contiene textos más largos que explicitan aquello que ya decía en seminales series anteriores. Por eso el libro es un libro fractal y autosimilar que se despliega a partir de los núcleos de las letras de la Serie 1. (aunque pudiéramos considerarlo de otra manera si comenzáramos su visión desde cualquiera otra de las series) La Serie 5 es una serie sapiencial.
![[Img #39350]](upload/img/periodico/img_39350.jpg)
![[Img #39346]](upload/img/periodico/img_39346.jpg)
La Q de la Serie 1 está dedicada a Miguel de Molinos. El círculo interior de la Q está recorrido por cuatro círculos concéntricos con una leyenda sin principio ni fin, una nada, un vaciamiento para que mire el universo. En el frontispicio de la página está escrito Q-U-E-R-E-R y al pie de la misma Q-U-I-E-T-U-D. Pero la Q central se completa con la palabra AQUÍ. La lectura de los círculos concéntricos de la Q incita al baile derviche de las manos, exacerbando la ilusión óptica del dibujo. Un procedimiento para la contemplación y la suspensión de la palabra y el entendimiento hasta la unión mística. La q minúscula de la serie 4 dibuja un verano de palabras que circundan la cabeza de la q. La lectura se hace difícil por la rotación de los ojos, el ‘dervicheo’ se desplaza del cuerpo al objeto y la mente se vacía del contenido de lo escrito. El ojo central de la q minúscula apunta al universo. Ahora, como el mandala del budista, el vilano se aventa y lanza dionisíaco sus palabras a orbitar el orbe.
Remarcar que los discursos vibran en resonancia con la poesía de José Luis Puerto. En la serie 2 abundan las citas de escritores y poetas o de títulos de libros. Allí encontramos entre otros a Garcilaso, Lorca, Keats, Camus, Machado, Steiner, César Vallejo, Claudio Rodríguez, Juan de la Cruz, Miguel de Molinos etc. Por algún lugar que ahora tampoco encuentro entre estas ciudades de palabras estuvo escrito “Siempre la claridad viene del cielo; / es un don (...)
Dice Agustín Sánchez Vidal en una crítica aparecida en El Heraldo de Aragón: “Como decía Borges en el epílogo de ‘El Hacedor’ no solo nos ofrecen (estos textos) una cartografía de encuentros y diálogos, sino que este paciente laberinto de líneas desemboca en un autorretrato.” Aunque no sería desacertado decir también que de este autorretrato resulta también la imagen de su mundo.
En el empiece de “Spinoza: Filosofía práctica” de Gilles Deleuze, se cita una frase de Bernard Malamud de ‘El hombre de Kiev’ hablando de la Ética de Spinoza: “no lo he comprendido enteramente, ya os lo he dicho, pero, cuando se abordan ideas cómo estás, es como si se cabalgara sobre la escoba de una bruja. Ya no serás el mismo hombre…”
José Luis Puerto. ABECEVARIOS. Universidad de León. Caligramas; León 2018
![[Img #39351]](upload/img/periodico/img_39351.jpg)
Se trata de 5 series de abecedarios, de la A a la Z. Las tres primeras de letras mayúsculas, siendo minúsculas la 4 y la 5.
Ya en el prólogo de Benédicte Mathios citando a Felipe Muriel Durán se dice: “La página, fruto de la simbiosis de las artes, se convierte en un espectáculo pluriforme que, al estar codificado visualmente, impone una aprehensión global antes que una lectura pormenorizada.” Pero para acceder a esa visión global sería también conveniente hacer esa lectura pormenorizada.
Es cierto que visualmente estas páginas entran por los ojos, encantan.
A mí me recordó, en primera ojeada, al ‘Scivias’ de Hildegarda y sus visiones, aunque fuera tan solo por los `colorines`, por eso inmediato a la vista, no por lo visionario.
Es verdad que fuera de sus representaciones místicas, simbólicas, geométricas que pudieran tener algún parecido, en el caso de Hildegarda no hay ninguna letra en sus miniaturas, aunque la mística sea también conocida por la invención de una ‘Lingua ignota’, de la que su tutor ‘Volmar’ le escribe en carta: ¿Dónde, entonces, están las melodías nunca oídas? ¿Y dónde la voz de las lenguas nunca oídas?
Abro al azar el libro que tengo encima de la mesa, se trata de ’El corazón bien informado’, de Bruno Bettelheim y leo: “Una vida puede ser muy variada; pero parece estéril si las actividades y las experiencias no tienen el sello de la preferencia personal, ni surgen de un estilo de vida individual significativo.”
La A del primer Abecedario es para darle vueltas, y de pronto el poema no es solo para el alma, sino que se corporeíza, y no únicamente por su aspecto colorista, sino porque del libro hay que hacer molinete en las manos para poder seguir el discurso que reteja el trazado de la A. A: pirámide hacia el infinito coronada por un árbol a cuya sombra quisieran acampar profetas para discutir las resonancias de esa A, de esa ascesis florida y espigada del escritor hacia lo alto.
Léase de abajo arriba: “palabra, agua clara, lava ala, alma” y comprenderemos esa ascesis. Es el momento de comenzar el molinete, el libro bascula en las manos al leer esos esquejes de poemas que vuelan de lo alto: “No tengas miedo baja hacia todo lo humilde.” “Desciende el corazón a todo lo que ama.” “Se eleva la palabra hacia la luz más alta.” Esquejes son de ascenso y descenso, de planeo sobre la agua clara de la palabra una vez desde arriba lanzado hacia el vuelo. (Ese obligado vuelo de autogiro de las manos para leer unas cuantas letras que en la ‘q’ minúscula será a un tiempo real e imaginario por mor de soplar el vilano que dibuja)
![[Img #39353]](upload/img/periodico/img_39353.jpg)
La B nos sitúa en una posición más estática en el uso físico del libro, es verdad que a la vista aparece una imagen eidética de las pasamanerías y ornamentaciones florales de algunos paños y mantas tradicionales, pero esto quizás sea propiciado otra vez por los colores, por los motivos florales, arbóreos y celestes. Téngase en cuenta que la disposición de las líneas, los colores y los dibujos crea un ámbito de ilusión, que parece inevitable.
Dividida la B en dos bastiones, los escritos parecen consejos de la prudencia, entre epicúreos y estoicos, para vivir en la tierra: “Y siempre, siempre ama”.
La C está abierta al orden celestial, al orden estoico, plagada de estrellería verde y roja. La estancia en la tierra abierta al cielo, en plenitud de cielo: “Ama la bóveda celeste, refléjate en los astros. Contempla las estrellas. Vive.”
En la C, Las palabras que la definen son: cauta, calla, clama, casa.
Ya en lo poco andado adivinamos un microcosmos personal parejo al macrocosmos, la conseja estoica para vivir en orden a los cielos. Tal vez se habrá producido una revolución copernicana proyectando el microcosmos propio en lo más grande.
En la D observamos el modo de estar que prende de esos cielos, es una manera moral de estar en el mundo. También que esa moralidad tiene origen en el universo y ha de ser universal: “Siempre La claridad viene del cielo; / es un don. (...)”, dice en una cita de más adelante. Esta D Está preñada de un árbol frutal que anticipa el modo fractal de los dibujos de la serie 3.
En las letras de la primera serie asistimos al nacimiento de la idea, pero los desarrollos posteriores son tan solo una expresión de esa semilla, un florecimiento previsible.
LA I de la Serie 1 viene repetida cómo queriendo añadirse a sí misma (I, pues entonces I) La primera de estas ‘ies ’dibuja un crucigrama simétrico, reflexivo. En la segunda I abundan retahílas y expresiones de poetas.
A estas alturas ya conocemos los valores que detentan estos abecedarios. Esta primera serie es también autobiográfica, por ejemplo en la J: “Yo nací un jueves con las campanas. En San José, el santo que siempre me acompaña.”
![[Img #39354]](upload/img/periodico/img_39354.jpg)
![[Img #39352]](upload/img/periodico/img_39352.jpg)
La K es emblemática, pero todas estas letras lo son. En cada una de ellas se resume un modo de estar que propende a la búsqueda de la belleza, y un modo de entenderla. K, de ‘ tò Kalón’, dicho en griego: “Una belleza comprometida con el ser humano, con lo pequeño, con lo humilde, que no se desentienda de los seres, de las criaturas, ni del mundo. Una belleza que de noticia del latido del tiempo, del que nos toca vivir; del sufrimiento y de la alegría, de las preocupaciones, de los anhelos, de la gracia y de la herida, de lo que más nos interesa. Esta es la belleza.” Si a esto le añadimos la máxima animista de Tales de Mileto: “El todo está lleno de dioses”, nos situamos en un panteísmo terrenal que dibuja lo celeste. Ahora ya estamos al tanto de las claves de inteligibilidad de la escritura de José Luis Puerto, “con el sello de la preferencia personal y un estilo de vida individual significativo”. La K de la segunda serie se ramifica de sus brotes en una búsqueda etimológica de las expresiones de hermosura y de misterio de la lengua griega (Koine, Kirie, Kalón etc)
El tercero de los abecedarios es diferente por su figuración fractal, apenas discursiva, con formas autosimilares que repiten una letra seminal originaria y la engrandecen, vienen a ser como “las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve.”
Las Series alfabéticas 4 y 5 son de letras minúsculas. En la 4, la K no aparece y sin embargo está viva en su ausencia. En la serie 5, la K es la creación, la creatividad, la protesta de los “territorios alternativos y marginales” de expresión, situada en ‘término medio’ entre el Kosmos y el Kaos.
La Serie 5 (el quinto abecedario) contiene textos más largos que explicitan aquello que ya decía en seminales series anteriores. Por eso el libro es un libro fractal y autosimilar que se despliega a partir de los núcleos de las letras de la Serie 1. (aunque pudiéramos considerarlo de otra manera si comenzáramos su visión desde cualquiera otra de las series) La Serie 5 es una serie sapiencial.
![[Img #39350]](upload/img/periodico/img_39350.jpg)
![[Img #39346]](upload/img/periodico/img_39346.jpg)
La Q de la Serie 1 está dedicada a Miguel de Molinos. El círculo interior de la Q está recorrido por cuatro círculos concéntricos con una leyenda sin principio ni fin, una nada, un vaciamiento para que mire el universo. En el frontispicio de la página está escrito Q-U-E-R-E-R y al pie de la misma Q-U-I-E-T-U-D. Pero la Q central se completa con la palabra AQUÍ. La lectura de los círculos concéntricos de la Q incita al baile derviche de las manos, exacerbando la ilusión óptica del dibujo. Un procedimiento para la contemplación y la suspensión de la palabra y el entendimiento hasta la unión mística. La q minúscula de la serie 4 dibuja un verano de palabras que circundan la cabeza de la q. La lectura se hace difícil por la rotación de los ojos, el ‘dervicheo’ se desplaza del cuerpo al objeto y la mente se vacía del contenido de lo escrito. El ojo central de la q minúscula apunta al universo. Ahora, como el mandala del budista, el vilano se aventa y lanza dionisíaco sus palabras a orbitar el orbe.
Remarcar que los discursos vibran en resonancia con la poesía de José Luis Puerto. En la serie 2 abundan las citas de escritores y poetas o de títulos de libros. Allí encontramos entre otros a Garcilaso, Lorca, Keats, Camus, Machado, Steiner, César Vallejo, Claudio Rodríguez, Juan de la Cruz, Miguel de Molinos etc. Por algún lugar que ahora tampoco encuentro entre estas ciudades de palabras estuvo escrito “Siempre la claridad viene del cielo; / es un don (...)
Dice Agustín Sánchez Vidal en una crítica aparecida en El Heraldo de Aragón: “Como decía Borges en el epílogo de ‘El Hacedor’ no solo nos ofrecen (estos textos) una cartografía de encuentros y diálogos, sino que este paciente laberinto de líneas desemboca en un autorretrato.” Aunque no sería desacertado decir también que de este autorretrato resulta también la imagen de su mundo.
En el empiece de “Spinoza: Filosofía práctica” de Gilles Deleuze, se cita una frase de Bernard Malamud de ‘El hombre de Kiev’ hablando de la Ética de Spinoza: “no lo he comprendido enteramente, ya os lo he dicho, pero, cuando se abordan ideas cómo estás, es como si se cabalgara sobre la escoba de una bruja. Ya no serás el mismo hombre…”