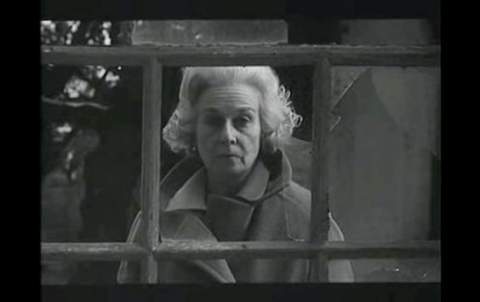Conversando con Violeta Medina (I)
El pasado 15 de octubre se celebraba en España, por tercer año consecutivo, el Día Internacional de las Escritoras, una fecha propuesta desde la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE). Así mismo, el pasado 24 de octubre se celebraba también el Día de las bibliotecas, un día destinado a llamar la atención sobre la importancia de estos servicios en un sociedad en continuo movimiento, donde la educación y la cultura son pilares fundamentales para un mejor entendimiento entre las diferentes partes que la componen y que, a estas alturas del siglo XXI, debería ser plural y respetuosa para con todos sus miembros y sus diferentes y respectivas formas de pensar. Pues bien, no podía haber mejor marco que éste para rescatar la amplia conversación mantenida hace aproximadamente un año con Violeta Medina, escritora, periodista y performer, que visitó Astorga, León y Castrillo de los Polvazares con un amplio programa que nos permitió conocer su impronta literaria y cultural, así como aprender y disfrutar de lo mucho que tiene que aportar.
![[Img #40097]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/2789_violeta-medina-113.jpg?16)
A modo de recordatorio-información diremos que Violeta Medina ha visitado en diferentes ocasiones Astorga con propuestas diversas y que, incluso en 2014, año en que el Día de la Mujer coincidía con nuestro sábado de Piñata, tuvimos la oportunidad de contar con ella como pregonera de dicha fiesta.
Su última visita, durante el pasado año, nos dio oportunidad tanto a mí como a un grupo de jóvenes, inquietos miembros de una activa plataforma literaria en León, de hablar con ella largo y tendido y de escuchar sus opiniones ante el mundo de la literatura, la creación y otras consideraciones de no menos interés; una enriquecedora conversación que nos permite reflexionar sobre más de un aspecto y que compartiremos con nuestros lectores fragmentada en tres partes para un mejor seguimiento de la misma.
Mercedes.- ¿Quién es poéticamente hablando Violeta Medina?
Violeta Medina: Pues ni idea. Si lo supiera estaría encantada, pero es como lo que en más deuna ocasión he dicho de la astrofísica y me gusta tanto… Creo que el Universo está en expansióny una misma ha de estar también en expansión, por ahí sí, si esa poética va creciendo, asimilando de los viajes, del vivir, del leer y del hallazgo…; del descubrir, sobre todo eso, descubrir formas, colores, vidas nuevas… No podría decirte otra cosa, yo… no sé, me definiría como “en expansión”.
¿Y 'Cristales en el tiempo', que es tu último libro, ahora en plena promoción?
Eso sí. Dentro del mismo hay como muchas texturas orgánicas. Estaba la viruta, estaba la tundra,… que son como áreas que separan el libro, como si hubiera secciones en él que tienen esos nombres. Pero no sabía a qué respondía el todo, cuál era el paraguas completo del libro. Y de repente un día –como me gustan tanto las noticias de descubrimiento de física y astrofísica - aparecen ‘cristales de tiempo’. Fue un descubrimiento lo de reproducir un cristal en el tiempo, en el tiempo, porque los cristales se reproducen en un espacio cuando los átomos se juntan, mientras que esto es que en un tiempo tú puedas reproducir algo ¿Qué tiene que ver esto con mi libro? Pues que yo creo que las emociones tienen cristales que se van reproduciendo en el tiempo. Ese acristalamiento emocional me sirvió para darme cuenta de lo que era el conjunto del libro y para mirar lo que había estado trabajando.
A través de la poesía has viajado a múltiples lugares del mundo, muchos de ellos marcados por la miseria o en conflicto hoy en día ¿alguna conclusión, alguna idea que compartir a través de dicha experiencia? Desde el punto de vista poético.
Por ejemplo respecto a Calcuta, a la que viajé por primera vez en 2009 para trabajar una Antología de Poesía bengalí que tradujo el poeta Subhro Bandopadhyay y que yo ayudé a trasladar mejor al castellano porque él tenía apenas ocho años de español entonces, y no le era suficiente. Dediqué dos meses trabajando allá, en la ciudad de mayor miseria de la India, que ya es decir, pero que es también la ciudad de la mayor cultura, porque ambas situaciones conviven en Calcuta. Eso me impresionó pues en nuestro país, o en América latina, la marginalidad es sinónimo de marginación cultural también. En cambio en India no. Para mí esta circunstancia fue una enseñanza, es la ciudad que tiene mejor cine (no el de Bollywood), mejor teatro, danza,… y, por metro cuadrado, la ciudad con mayor cantidad de buenos poetas que he conocido en mi vida. Y eso me hizo pensar mucho en que marginación económica no es sinónimo de marginación cultural, no tiene por qué serlo.
![[Img #40092]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/5190_violeta-medina-112.jpg?44)
En el viaje, pues, se inscribe también esa otra faceta tuya como poeta que es la participación en la realización de antologías. Si no recuerdo mal son tres. Aparte de la ya mencionada sobre poesía bengalí ‘La pared de agua’ está también otra sobre culturas extremas relacionada con mujeres, que fue la primera, y luego la que combina poesía maorí con poesía mapuche. Yo te preguntaría ¿qué destacarías de cada una de ellas?, ¿por qué surgen?, ¿con qué intención?
De la antología bengalí, ya he contado un poco como surge. De las otras, tanto ‘Latitudes extremas’ como la de la poesía mapuche y maorí son iniciativas que surgen del diálogo con un gran embajador chileno que ahora está jubilado y que es José Luis Balmaceda, un hombre que ama la cultura. (Por cierto, insisto: ¡qué importante es la diplomacia y que los diplomáticos amen la cultura y nos difundan, porque un país no solo es mostrar su turismo o abrir lazos económicos, también hay una relevancia brutal de la cultura, más en el caso de Chile que es un país con tradición política de dialogar con otros países a través de la poesía).
Teníamos gran amistad y cuando lo nombran embajador de Noruega, entonces, me dice “¿Qué se te ocurre hacer para Noruega? ¿Por qué no ver que hay de común entre las mujeres que escriben casi en los dos polos del mundo?” Y a ello nos pusimos. Como toda antología, fue un libro de muchos encuentros, de hallar, de descubrir algo, porque de antemano no sabes si esas voces tienen similitudes. Y sí las hubo en el caso de las mujeres chilenas y las noruegas: la rudeza, la piedra… Ambas son mujeres fuertes, con voces muy potentes en ambos lados. Y vimos similitud incluso en temáticas, en algunos puntos ligados a la soledad. También en lo formal, en la reiteración de ciertas palabras que se daban en ambos lados, por ejemplo.
En el caso de la antología de los mapuches y los maoríes, un proyecto trabajado con la Universidad de Sidney, fue distinto. En este caso la realidad con la que nos encontramos fue muy diferente. El mapuche viene de una tradición oral muy rica que traslada a la palabra escrita con igual riqueza, pero los maoríes tenían menos tradición en el juego de la palabra y tuvimos más problemas, también en la traducción. El mapuche venía con una carga de lenguaje muy interesante y los maoríes mostraban una forma de lenguaje más actualizada y más reivindicativa. El mapuche también mostraba ‘reivindicación’ pero lo hacía a través de una palabra poética diría yo que más apoyada en la ‘imagen’.
Imagen, imagino, heredada de esa tradición…
A la tradición en general yo creo que Chile responde, sin saberlo, de forma inconsciente… En el caso de la poesía mapuche se manifiesta en que la oralidad en este pueblo (que es un pueblo importante: más de un millón largo de personas en Chile de un país de diecisiete es mapuche) está muy presente y es muy rica, y nosotros venimos de una palabra rica en general. Y cuando yo la oigo por primera vez pienso: qué hermosura en cómo quiebran la palabra, en cómo la utilizan…, con cortes y con imágenes muy ricas. Creo que nos han influido siempre aunque nunca hemos sido conscientes de eso. Y no lo digo con esa mirada paternalista de que todo lo indígena es bueno, no, no. Fue desde la primera vez que lo estudié que pensé “¡Ufff! ¡Aquí hay mucha riqueza!” En el maorí vi menos, vi menos riqueza y están más permeados a los temas de actualidad y a una reivindicación pura y dura.
Y por último están los bengalíes. Hay que leerlos, hay que leerlos porque es impresionante lo que tienen. (Sobre esta poesía volveremos más adelante con más detenimiento)
En los tres proyectos creo que salí ganando mucho porque cada uno de ellos me permitió sumergirme en otra manera de ver, de mirar y, por ende, de escribir.
(Hacemos aquí un breve inciso para volver sobre la figura de Balmaceda, que resulta ser descendiente de riojanos y uno de cuyos antecesores sería uno de los más importantes presidentes de Chile, aunque este sería otro tema diferente que abordar con ella largo y tendido)
Volviendo de nuevo a tu poesía, a tu escritura, eres, por decirlo de alguna manera y como dirías tú, amiga y discípula de grandes nombres de la literatura como Gonzalo Rojas, premio Cervantes, o como Eduardo Galeano, ¿qué has aprendido de ellos, qué te han aportado literariamente en tu vida?
Estos dos son importantes, pero también tengo que contarte que yo trabajé con Marcos Ana, en su libro Decidme como es un árbol. Nosotros teníamos entonces la editorial ‘Tabla rasa’. La habíamos fundado entre varios amigos y no había manera de que él escribiera (Marcos nunca había querido publicar este libro) y me mandaron a mí para que trabajara con él. En mi papel de editora comprobé que no era capaz de ponerse a escribirlo sin embargo la oralidad de Marcos era tan impresionante que le dije “Marcos ¿qué te parece? Yo me voy a sentar y tú empieza a contarme las historias”. Iba todas las semanas, me sentaba y él me iba contando mientras yo iba escribiendo, y le dejaba hablar. Lo hacía tan bien que te digo que su libro es prácticamente dictado. Y tuve la suerte de aprender de Marcos, también muy grande para mí, en lo que él daba como persona y en dos o tres aspectos más que para mí fueron especiales.
Aunque mi maestro principal en casi todos los sentidos fue Gonzalo. Y el caso de Galeano, un lujo. Yo llevaba sus giras en España durante la presentación de sus dos últimos libros y tenía que viajar con él. Me enriquecí mucho con la experiencia.
¿Qué aprendí de los tres?, incluyo a Marcos en esto, la mirada de los años que te da mucha distancia; la mirada de gente que vive su pasión, que es escribir. No sé si la pasión es primero, no sé como explicarme, para ellos su vida era escribir, era sentir. Eso te lo transmitían y te impregnaban de ello. Creo que los tres vivían en un punto de la red niñez cuando yo los conozco, ya mayores. La red niñez era un concepto que tenía Gonzalo, y es que eran muy lúdicos, de mucho juego y de muchas ganas de nunca terminar de sorprenderse, de momentos en que la mirada sigue siendo la mirada de un niño. Por eso decía Gonzalo la red niñez, esa en que sigues asombrándote del mundo. Yo creo que eso es básico y por eso los tres eran tan buenos creadores. En el caso de Marcos era una lección de vida también, en la que la poesía te salva de la locura.
![[Img #40098]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/683_violeta-medina-117.jpg?39)
Buscando conexiones con tu realidad de ahora, en este viaje, en esta gira, te has reunido y has dialogado con jóvenes que empiezan en esto de la escritura, lo mismo que tú eras más joven cuando estabas con Gonzalo, con Eduardo, con Marcos,… Mirando hacia atrás, hacia tus comienzos, y uniéndolo con esta experiencia y después de hablar con ellos ¿tendrías algún consejo específicamente para los jóvenes escritores que empiezan y que de alguna manera podrían estar representados en Pedro y en Carmen?
Yo creo que soy una persona que cree no tanto en los consejos como más bien en las sugerencias. No me considero capaz de aconsejar a nadie, me impone mucho esa palabra. Sugerencias sí, como sugerencia les diría que lean; lo que hay que hacer es leer mucho, no solo poesía, también novela, y sobre todo leer de cosas y de mundos lejanos a nuestra cultura, ya sea de Oriente, de América latina, de todos lados,… porque son voces diferentes. No solo hay que leer lo que uno tiene más cerca, que también, por supuestísimo, pero siempre leer porque se te engancha la oreja y la cabeza. Esa es la cosa, leer, leer…
Y luego yo diría que ser muy fiel al camino que uno empieza a intuir que quiere hacer. No hay prisa. Y a la vez ser muy autocrítico. Lo importante no es publicar sino hacerlo solo cuando ya veas que realmente tienes algo para mostrar y siempre, ahí sí siguiendo el consejo -que sí que es consejo- de Gonzalo que siempre me machacaba con él, podar, podar, podar. Una vez que escribes vuelve a mirar, vuelve a revisar. Cada palabra es un universo, por lo tanto te puedes descabalgar de él, si ese universo no es tuyo, solo con una palabra. Así que hay que trabajar mucho, no solo en el momento de inspiración, también posteriormente.
Tú te mueves mucho por círculos literarios en todos los países, no solo en España, por círculos más amplios que los míos, y el tema este de la autocrítica, que a mí me parece que es algo que falta bastante, ¿crees que de verdad existe en el actual panorama de la gente que escribe?
Falta siempre, nos falta humildad para ver que no somos el centro del Universo; además, si ni siquiera sabemos cuál es el universo en el que habitamos. Yo creo que falta mucho porque la autocrítica en todos los lados es complicada. En España también. En España, además, tenemos un problema que padece todo el sector crítico y es que somos muy autocomplacientes, tanto que hasta se forman circuitos de autocomplacencia. Y yo creo que siempre es bueno mirarse y no creerse nada. Como anécdota, a Gonzalo, primer premio Reina Sofía de Poesía, Premio Cervantes del 2003, la primera crítica que le hace con su libro Oscuro el crítico más importante de Chile dice algo así (y él siempre lo decía y lo recordaba) “con este libro se ve venir que las letras chilenas van muy mal, ¡adónde vamos a ir a parar!”. Él siempre agradeció esa crítica y lo decía de verdad “Gracias a ese crítico yo tuve un baño de humildad y de no creerme nunca nada. Es muy bueno, tremendamente bueno tener una mala crítica con peso, casi diría necesaria”. Con los años obviamente el crítico cambio de perspectiva. Pero es bueno no partir creyendo nada de uno mismo, sino siempre con un margen de distancia de uno y de las cosas.
Es cierto que el ejercicio de la autocrítica es complejo, primero hace falta ser humilde, no creerse más de lo que se es y saber que siempre estamos inmersos en un proceso de evolución y de aprendizaje que debe ser continuo. Tal vez por eso no sea demasiado habitual su práctica, me parece a mí, y sin embargo se ve (no sé si en Madrid o en otros lugares en los que te mueves también lo ves) que hay como un movimiento acelerado de edición, ya no sé si de creación, gente que en un año publica varios libros, en una al menos aparente ansia por editar ¿Responde solo a la falta de autocrítica personal o crees que está alentada por otro tipo de intereses?
Estamos en una sociedad que va muy rápido, siempre más rápido en todo. Y en poesía siempre se ha mantenido el mito de que si eres joven y eres poeta eso es importante, es decir, el poeta genio, el poeta maldito y la juventud; y se ha alimentado mucho. Yo he sido siempre poeta tardía, a mí me ha costado mucho vencer la vergüenza. A los diecinueve años en el Instituto Alemán de Cultura en Chile, el Goethe Institut, yo estaba en un taller colectivo, de las pocas veces que he estado, y me dicen “ya tenemos recital para tal fecha” y me pasan el folleto en el que me habían puesto. Y yo dije “-¿Por qué me habéis puesto?”, “porque va con el taller”- me contestaron-. “Nadie me ha consultado si quiero estar, por cierto, no quiero estar, porque no tengo nada que presentar.” Y lo hice así, no fui. Yo no tenía ninguna prisa, ningún interés, y me costó además ver la vergüenza de este desnudo integral que es la poesía, porque es donde más expuesto estás. Entonces me costó muchísimo, con lo cual mi primer libro lo publiqué a los treinta y tres, sintiendo la presión de que era tarde. Luego con los años me he dado cuenta y digo ¡NO! pero cuesta porque tú estás presionado con que tienes que hacerlo pronto. Yo entiendo que los chavales tengan esa presión. Yo la tuve, lo que pasa es que con los años he logrado dimensionar esa realidad. Pero esa prisa es innecesaria, no por partir antes vas a partir mejor. Depende de si realmente tienes algo que mostrar. ¿Cómo lo sabe uno? No lo sé, pero a mí me ha ayudado mucho leer bastante para saber que no estaba, que no estaba llegando. No sé, no te vas a mirar en el espejo más grande, pero partes dando tumbos hasta que llega un momento en que dices “ya creo que esto tiene algún sentido”. Y vale que muchas de las tiradas son pequeñas, pero tienen que justificarse con los lectores y sobre todo porque realmente uno logre presentar algo con alguna coherencia emocional interna y de trabajo.
![[Img #40096]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/1657_violeta-medina-203.jpg?29)
Unido con esto, no sé si de alguna manera ya está medio contestado, ¿qué es lo que echas de menos en el panorama literario, poético sobre todo, de este momento? Especialmente a la hora de la comunicación directa de la poesía
Son dos cosas distintas, una el libro, otra la forma de comunicar. Una vez lo hablé con Ana Mª Moix, con la que tuve una gran amistad y a la que analicé mucho literariamente, de hecho siempre he pensado que era mejor que su hermano, en todo. Ella literariamente es una persona a seguir; los últimos trabajos eran muy buenos, incluso también en relato era muy buena. Y con Ana María hablábamos de qué pasa con la poesía en España, de qué pasa en general con la poesía. Ella editaba en América latina, “ustedes están más vivos, nosotros estamos en un estancamiento” –decía. Pero también es normal porque no todas las generaciones ni todos los siglos pueden tener cumbres. Sí es verdad que en España yo echo de menos un poco más de riesgo, en general, de riesgo en la palabra y de quiebres… A nosotros nos costó mucho salir del paraguas de Neruda, por ejemplo. Teníamos un árbol gomero que tapó generaciones. Y eso puede ocurrir en ciertos periodos, casos en que se dice “bueno, pues estoy estancado quizás porque la emoción no la tengo tan a flor de piel, quizás porque todavía yo no siento una identidad”, aunque estoy viendo jóvenes muy, muy buenos acá.
La oralidad, el cómo se entrega la palabra poética, es un segundo aspecto muy importante. Yo siempre digo: el lector está en su casa, esa intimidad nadie la rompe y es una belleza impagable; en qué minuto el mismo poema le llega de distintas maneras a ese lector, en qué minuto el lector se siente acompañado por ese poema, es privado, solo le pertenece a él. Pero cuando tú lo presentas yo sí creo en que tenemos que atraerlo: yo quiero seducirte, quiero camelarte, quiero que leas mi libro y para eso no puedo matarte de aburrimiento con quince, veinte minutos, media hora, una hora de lectura ininterrumpida en la que solo se escucha, monótona, la voz. Emocionalmente, en un recital, yo necesito que a ti te pase algo y para eso busco mecanismos a través de los cuales haya olores, a través de los que como espectador puedas ver cosas, que puedas escuchar y que te puedan llegar. Y que te puedan hacer disfrutar muchos caminos. Esa es mi apuesta personal.
(Continuará)
![[Img #40097]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/2789_violeta-medina-113.jpg?16)
A modo de recordatorio-información diremos que Violeta Medina ha visitado en diferentes ocasiones Astorga con propuestas diversas y que, incluso en 2014, año en que el Día de la Mujer coincidía con nuestro sábado de Piñata, tuvimos la oportunidad de contar con ella como pregonera de dicha fiesta.
Su última visita, durante el pasado año, nos dio oportunidad tanto a mí como a un grupo de jóvenes, inquietos miembros de una activa plataforma literaria en León, de hablar con ella largo y tendido y de escuchar sus opiniones ante el mundo de la literatura, la creación y otras consideraciones de no menos interés; una enriquecedora conversación que nos permite reflexionar sobre más de un aspecto y que compartiremos con nuestros lectores fragmentada en tres partes para un mejor seguimiento de la misma.
Mercedes.- ¿Quién es poéticamente hablando Violeta Medina?
Violeta Medina: Pues ni idea. Si lo supiera estaría encantada, pero es como lo que en más deuna ocasión he dicho de la astrofísica y me gusta tanto… Creo que el Universo está en expansióny una misma ha de estar también en expansión, por ahí sí, si esa poética va creciendo, asimilando de los viajes, del vivir, del leer y del hallazgo…; del descubrir, sobre todo eso, descubrir formas, colores, vidas nuevas… No podría decirte otra cosa, yo… no sé, me definiría como “en expansión”.
¿Y 'Cristales en el tiempo', que es tu último libro, ahora en plena promoción?
Eso sí. Dentro del mismo hay como muchas texturas orgánicas. Estaba la viruta, estaba la tundra,… que son como áreas que separan el libro, como si hubiera secciones en él que tienen esos nombres. Pero no sabía a qué respondía el todo, cuál era el paraguas completo del libro. Y de repente un día –como me gustan tanto las noticias de descubrimiento de física y astrofísica - aparecen ‘cristales de tiempo’. Fue un descubrimiento lo de reproducir un cristal en el tiempo, en el tiempo, porque los cristales se reproducen en un espacio cuando los átomos se juntan, mientras que esto es que en un tiempo tú puedas reproducir algo ¿Qué tiene que ver esto con mi libro? Pues que yo creo que las emociones tienen cristales que se van reproduciendo en el tiempo. Ese acristalamiento emocional me sirvió para darme cuenta de lo que era el conjunto del libro y para mirar lo que había estado trabajando.
A través de la poesía has viajado a múltiples lugares del mundo, muchos de ellos marcados por la miseria o en conflicto hoy en día ¿alguna conclusión, alguna idea que compartir a través de dicha experiencia? Desde el punto de vista poético.
Por ejemplo respecto a Calcuta, a la que viajé por primera vez en 2009 para trabajar una Antología de Poesía bengalí que tradujo el poeta Subhro Bandopadhyay y que yo ayudé a trasladar mejor al castellano porque él tenía apenas ocho años de español entonces, y no le era suficiente. Dediqué dos meses trabajando allá, en la ciudad de mayor miseria de la India, que ya es decir, pero que es también la ciudad de la mayor cultura, porque ambas situaciones conviven en Calcuta. Eso me impresionó pues en nuestro país, o en América latina, la marginalidad es sinónimo de marginación cultural también. En cambio en India no. Para mí esta circunstancia fue una enseñanza, es la ciudad que tiene mejor cine (no el de Bollywood), mejor teatro, danza,… y, por metro cuadrado, la ciudad con mayor cantidad de buenos poetas que he conocido en mi vida. Y eso me hizo pensar mucho en que marginación económica no es sinónimo de marginación cultural, no tiene por qué serlo.
![[Img #40092]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/5190_violeta-medina-112.jpg?44)
En el viaje, pues, se inscribe también esa otra faceta tuya como poeta que es la participación en la realización de antologías. Si no recuerdo mal son tres. Aparte de la ya mencionada sobre poesía bengalí ‘La pared de agua’ está también otra sobre culturas extremas relacionada con mujeres, que fue la primera, y luego la que combina poesía maorí con poesía mapuche. Yo te preguntaría ¿qué destacarías de cada una de ellas?, ¿por qué surgen?, ¿con qué intención?
De la antología bengalí, ya he contado un poco como surge. De las otras, tanto ‘Latitudes extremas’ como la de la poesía mapuche y maorí son iniciativas que surgen del diálogo con un gran embajador chileno que ahora está jubilado y que es José Luis Balmaceda, un hombre que ama la cultura. (Por cierto, insisto: ¡qué importante es la diplomacia y que los diplomáticos amen la cultura y nos difundan, porque un país no solo es mostrar su turismo o abrir lazos económicos, también hay una relevancia brutal de la cultura, más en el caso de Chile que es un país con tradición política de dialogar con otros países a través de la poesía).
Teníamos gran amistad y cuando lo nombran embajador de Noruega, entonces, me dice “¿Qué se te ocurre hacer para Noruega? ¿Por qué no ver que hay de común entre las mujeres que escriben casi en los dos polos del mundo?” Y a ello nos pusimos. Como toda antología, fue un libro de muchos encuentros, de hallar, de descubrir algo, porque de antemano no sabes si esas voces tienen similitudes. Y sí las hubo en el caso de las mujeres chilenas y las noruegas: la rudeza, la piedra… Ambas son mujeres fuertes, con voces muy potentes en ambos lados. Y vimos similitud incluso en temáticas, en algunos puntos ligados a la soledad. También en lo formal, en la reiteración de ciertas palabras que se daban en ambos lados, por ejemplo.
En el caso de la antología de los mapuches y los maoríes, un proyecto trabajado con la Universidad de Sidney, fue distinto. En este caso la realidad con la que nos encontramos fue muy diferente. El mapuche viene de una tradición oral muy rica que traslada a la palabra escrita con igual riqueza, pero los maoríes tenían menos tradición en el juego de la palabra y tuvimos más problemas, también en la traducción. El mapuche venía con una carga de lenguaje muy interesante y los maoríes mostraban una forma de lenguaje más actualizada y más reivindicativa. El mapuche también mostraba ‘reivindicación’ pero lo hacía a través de una palabra poética diría yo que más apoyada en la ‘imagen’.
Imagen, imagino, heredada de esa tradición…
A la tradición en general yo creo que Chile responde, sin saberlo, de forma inconsciente… En el caso de la poesía mapuche se manifiesta en que la oralidad en este pueblo (que es un pueblo importante: más de un millón largo de personas en Chile de un país de diecisiete es mapuche) está muy presente y es muy rica, y nosotros venimos de una palabra rica en general. Y cuando yo la oigo por primera vez pienso: qué hermosura en cómo quiebran la palabra, en cómo la utilizan…, con cortes y con imágenes muy ricas. Creo que nos han influido siempre aunque nunca hemos sido conscientes de eso. Y no lo digo con esa mirada paternalista de que todo lo indígena es bueno, no, no. Fue desde la primera vez que lo estudié que pensé “¡Ufff! ¡Aquí hay mucha riqueza!” En el maorí vi menos, vi menos riqueza y están más permeados a los temas de actualidad y a una reivindicación pura y dura.
Y por último están los bengalíes. Hay que leerlos, hay que leerlos porque es impresionante lo que tienen. (Sobre esta poesía volveremos más adelante con más detenimiento)
En los tres proyectos creo que salí ganando mucho porque cada uno de ellos me permitió sumergirme en otra manera de ver, de mirar y, por ende, de escribir.
(Hacemos aquí un breve inciso para volver sobre la figura de Balmaceda, que resulta ser descendiente de riojanos y uno de cuyos antecesores sería uno de los más importantes presidentes de Chile, aunque este sería otro tema diferente que abordar con ella largo y tendido)
Volviendo de nuevo a tu poesía, a tu escritura, eres, por decirlo de alguna manera y como dirías tú, amiga y discípula de grandes nombres de la literatura como Gonzalo Rojas, premio Cervantes, o como Eduardo Galeano, ¿qué has aprendido de ellos, qué te han aportado literariamente en tu vida?
Estos dos son importantes, pero también tengo que contarte que yo trabajé con Marcos Ana, en su libro Decidme como es un árbol. Nosotros teníamos entonces la editorial ‘Tabla rasa’. La habíamos fundado entre varios amigos y no había manera de que él escribiera (Marcos nunca había querido publicar este libro) y me mandaron a mí para que trabajara con él. En mi papel de editora comprobé que no era capaz de ponerse a escribirlo sin embargo la oralidad de Marcos era tan impresionante que le dije “Marcos ¿qué te parece? Yo me voy a sentar y tú empieza a contarme las historias”. Iba todas las semanas, me sentaba y él me iba contando mientras yo iba escribiendo, y le dejaba hablar. Lo hacía tan bien que te digo que su libro es prácticamente dictado. Y tuve la suerte de aprender de Marcos, también muy grande para mí, en lo que él daba como persona y en dos o tres aspectos más que para mí fueron especiales.
Aunque mi maestro principal en casi todos los sentidos fue Gonzalo. Y el caso de Galeano, un lujo. Yo llevaba sus giras en España durante la presentación de sus dos últimos libros y tenía que viajar con él. Me enriquecí mucho con la experiencia.
¿Qué aprendí de los tres?, incluyo a Marcos en esto, la mirada de los años que te da mucha distancia; la mirada de gente que vive su pasión, que es escribir. No sé si la pasión es primero, no sé como explicarme, para ellos su vida era escribir, era sentir. Eso te lo transmitían y te impregnaban de ello. Creo que los tres vivían en un punto de la red niñez cuando yo los conozco, ya mayores. La red niñez era un concepto que tenía Gonzalo, y es que eran muy lúdicos, de mucho juego y de muchas ganas de nunca terminar de sorprenderse, de momentos en que la mirada sigue siendo la mirada de un niño. Por eso decía Gonzalo la red niñez, esa en que sigues asombrándote del mundo. Yo creo que eso es básico y por eso los tres eran tan buenos creadores. En el caso de Marcos era una lección de vida también, en la que la poesía te salva de la locura.
![[Img #40098]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/683_violeta-medina-117.jpg?39)
Buscando conexiones con tu realidad de ahora, en este viaje, en esta gira, te has reunido y has dialogado con jóvenes que empiezan en esto de la escritura, lo mismo que tú eras más joven cuando estabas con Gonzalo, con Eduardo, con Marcos,… Mirando hacia atrás, hacia tus comienzos, y uniéndolo con esta experiencia y después de hablar con ellos ¿tendrías algún consejo específicamente para los jóvenes escritores que empiezan y que de alguna manera podrían estar representados en Pedro y en Carmen?
Yo creo que soy una persona que cree no tanto en los consejos como más bien en las sugerencias. No me considero capaz de aconsejar a nadie, me impone mucho esa palabra. Sugerencias sí, como sugerencia les diría que lean; lo que hay que hacer es leer mucho, no solo poesía, también novela, y sobre todo leer de cosas y de mundos lejanos a nuestra cultura, ya sea de Oriente, de América latina, de todos lados,… porque son voces diferentes. No solo hay que leer lo que uno tiene más cerca, que también, por supuestísimo, pero siempre leer porque se te engancha la oreja y la cabeza. Esa es la cosa, leer, leer…
Y luego yo diría que ser muy fiel al camino que uno empieza a intuir que quiere hacer. No hay prisa. Y a la vez ser muy autocrítico. Lo importante no es publicar sino hacerlo solo cuando ya veas que realmente tienes algo para mostrar y siempre, ahí sí siguiendo el consejo -que sí que es consejo- de Gonzalo que siempre me machacaba con él, podar, podar, podar. Una vez que escribes vuelve a mirar, vuelve a revisar. Cada palabra es un universo, por lo tanto te puedes descabalgar de él, si ese universo no es tuyo, solo con una palabra. Así que hay que trabajar mucho, no solo en el momento de inspiración, también posteriormente.
Tú te mueves mucho por círculos literarios en todos los países, no solo en España, por círculos más amplios que los míos, y el tema este de la autocrítica, que a mí me parece que es algo que falta bastante, ¿crees que de verdad existe en el actual panorama de la gente que escribe?
Falta siempre, nos falta humildad para ver que no somos el centro del Universo; además, si ni siquiera sabemos cuál es el universo en el que habitamos. Yo creo que falta mucho porque la autocrítica en todos los lados es complicada. En España también. En España, además, tenemos un problema que padece todo el sector crítico y es que somos muy autocomplacientes, tanto que hasta se forman circuitos de autocomplacencia. Y yo creo que siempre es bueno mirarse y no creerse nada. Como anécdota, a Gonzalo, primer premio Reina Sofía de Poesía, Premio Cervantes del 2003, la primera crítica que le hace con su libro Oscuro el crítico más importante de Chile dice algo así (y él siempre lo decía y lo recordaba) “con este libro se ve venir que las letras chilenas van muy mal, ¡adónde vamos a ir a parar!”. Él siempre agradeció esa crítica y lo decía de verdad “Gracias a ese crítico yo tuve un baño de humildad y de no creerme nunca nada. Es muy bueno, tremendamente bueno tener una mala crítica con peso, casi diría necesaria”. Con los años obviamente el crítico cambio de perspectiva. Pero es bueno no partir creyendo nada de uno mismo, sino siempre con un margen de distancia de uno y de las cosas.
Es cierto que el ejercicio de la autocrítica es complejo, primero hace falta ser humilde, no creerse más de lo que se es y saber que siempre estamos inmersos en un proceso de evolución y de aprendizaje que debe ser continuo. Tal vez por eso no sea demasiado habitual su práctica, me parece a mí, y sin embargo se ve (no sé si en Madrid o en otros lugares en los que te mueves también lo ves) que hay como un movimiento acelerado de edición, ya no sé si de creación, gente que en un año publica varios libros, en una al menos aparente ansia por editar ¿Responde solo a la falta de autocrítica personal o crees que está alentada por otro tipo de intereses?
Estamos en una sociedad que va muy rápido, siempre más rápido en todo. Y en poesía siempre se ha mantenido el mito de que si eres joven y eres poeta eso es importante, es decir, el poeta genio, el poeta maldito y la juventud; y se ha alimentado mucho. Yo he sido siempre poeta tardía, a mí me ha costado mucho vencer la vergüenza. A los diecinueve años en el Instituto Alemán de Cultura en Chile, el Goethe Institut, yo estaba en un taller colectivo, de las pocas veces que he estado, y me dicen “ya tenemos recital para tal fecha” y me pasan el folleto en el que me habían puesto. Y yo dije “-¿Por qué me habéis puesto?”, “porque va con el taller”- me contestaron-. “Nadie me ha consultado si quiero estar, por cierto, no quiero estar, porque no tengo nada que presentar.” Y lo hice así, no fui. Yo no tenía ninguna prisa, ningún interés, y me costó además ver la vergüenza de este desnudo integral que es la poesía, porque es donde más expuesto estás. Entonces me costó muchísimo, con lo cual mi primer libro lo publiqué a los treinta y tres, sintiendo la presión de que era tarde. Luego con los años me he dado cuenta y digo ¡NO! pero cuesta porque tú estás presionado con que tienes que hacerlo pronto. Yo entiendo que los chavales tengan esa presión. Yo la tuve, lo que pasa es que con los años he logrado dimensionar esa realidad. Pero esa prisa es innecesaria, no por partir antes vas a partir mejor. Depende de si realmente tienes algo que mostrar. ¿Cómo lo sabe uno? No lo sé, pero a mí me ha ayudado mucho leer bastante para saber que no estaba, que no estaba llegando. No sé, no te vas a mirar en el espejo más grande, pero partes dando tumbos hasta que llega un momento en que dices “ya creo que esto tiene algún sentido”. Y vale que muchas de las tiradas son pequeñas, pero tienen que justificarse con los lectores y sobre todo porque realmente uno logre presentar algo con alguna coherencia emocional interna y de trabajo.
![[Img #40096]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2018/1657_violeta-medina-203.jpg?29)
Unido con esto, no sé si de alguna manera ya está medio contestado, ¿qué es lo que echas de menos en el panorama literario, poético sobre todo, de este momento? Especialmente a la hora de la comunicación directa de la poesía
Son dos cosas distintas, una el libro, otra la forma de comunicar. Una vez lo hablé con Ana Mª Moix, con la que tuve una gran amistad y a la que analicé mucho literariamente, de hecho siempre he pensado que era mejor que su hermano, en todo. Ella literariamente es una persona a seguir; los últimos trabajos eran muy buenos, incluso también en relato era muy buena. Y con Ana María hablábamos de qué pasa con la poesía en España, de qué pasa en general con la poesía. Ella editaba en América latina, “ustedes están más vivos, nosotros estamos en un estancamiento” –decía. Pero también es normal porque no todas las generaciones ni todos los siglos pueden tener cumbres. Sí es verdad que en España yo echo de menos un poco más de riesgo, en general, de riesgo en la palabra y de quiebres… A nosotros nos costó mucho salir del paraguas de Neruda, por ejemplo. Teníamos un árbol gomero que tapó generaciones. Y eso puede ocurrir en ciertos periodos, casos en que se dice “bueno, pues estoy estancado quizás porque la emoción no la tengo tan a flor de piel, quizás porque todavía yo no siento una identidad”, aunque estoy viendo jóvenes muy, muy buenos acá.
La oralidad, el cómo se entrega la palabra poética, es un segundo aspecto muy importante. Yo siempre digo: el lector está en su casa, esa intimidad nadie la rompe y es una belleza impagable; en qué minuto el mismo poema le llega de distintas maneras a ese lector, en qué minuto el lector se siente acompañado por ese poema, es privado, solo le pertenece a él. Pero cuando tú lo presentas yo sí creo en que tenemos que atraerlo: yo quiero seducirte, quiero camelarte, quiero que leas mi libro y para eso no puedo matarte de aburrimiento con quince, veinte minutos, media hora, una hora de lectura ininterrumpida en la que solo se escucha, monótona, la voz. Emocionalmente, en un recital, yo necesito que a ti te pase algo y para eso busco mecanismos a través de los cuales haya olores, a través de los que como espectador puedas ver cosas, que puedas escuchar y que te puedan llegar. Y que te puedan hacer disfrutar muchos caminos. Esa es mi apuesta personal.
(Continuará)