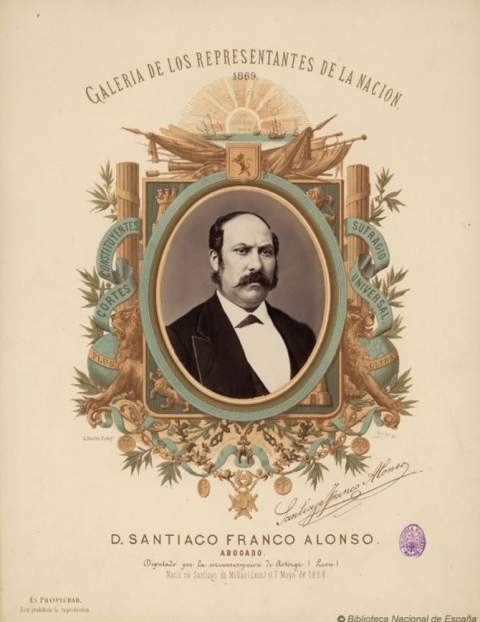El pudridero
Día de los Santos, de todos los Santos. Aprovechamos un relato de Nuria Viuda, escrito ad-hoc para la efeméride, en donde vemos integrados la vida y la muerte, la vida y la vida más allá de las especies en comunión universal.
![[Img #40136]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/7054_parian-cadaveres-012.jpg?29)
Érase una vez un pueblecito de Portugal, al lado del mar, en el que cada vez que se moría alguien nadie parecía lamentar su pérdida. Más bien constituía una especie de pequeño alivio y regocijo ante la nueva ubicación del finado.
No era costumbre incinerar a nadie, ni siquiera a los animales, ya que la creencia general era que todo organismo acaba desapareciendo por sí mismo, mezclándose con el resto de elementos de la naturaleza en una sincronía perfecta que alimentaba así el subsuelo, enriqueciéndolo con sus nutrientes aún servibles y necesarios. Y así debía de ser por los siglos de los siglos. Por lo tanto incinerar significaba destrucción y barbarie, la prueba contundente de la nada y las desapariciones más ignominiosas, lo abominable.
Tan solo los esqueletos como garantía y muestra de que una vez existieron los seres vivos en la faz de la tierra constituía lo aceptable. Lo sagrado era continuar el ciclo. Por eso a nadie le afectaba demasiado perder a un ser querido, fuese de la especie que fuese, pues al no tolerar las incineraciones nadie desaparecía, como por arte de magia, dejando un rastro ceniciento y humeante que traumatizase el ánimo de un modo repentino e insuperable.
La nueva ubicación de los finados se encontraba en lo alto de una colina frente al horizonte azul del océano, un lugar privilegiado, un cementerio ideal y nada corriente dónde cada familia poseía una casita con puertas de cristal transparente para cobijar a sus muertos.
Si uno pegaba la nariz a uno de esos cristales se podía ver la caja o cajas de madera muy bien aposentadas y adornadas con puntillas y encajes en estanterías de obra, de las paredes de dicha casita fúnebre, ya que a nadie se le instalaba bajo tierra de manera inmediata.
Esta especie de panteones familiares permitían establecer un contacto directo con los muertos: se podía limpiar la caja de madera y sacarle brillo, levantar un poquito la tapadera para introducir los animales que iban muriendo en la familia(perros y gatos principalmente) aprovechando así el mismo féretro para el que se había hecho un desembolso considerable y era un bien muy preciado que toda la familia debía honrar, conservar en perfecto estado y mantener hasta que todos sus ocupantes se hubiesen transformado en un saco de huesos homogéneo, con el fin de enterrarlos finalmente en suelo y tierra firme redondeando así el ciclo. Por eso un solo ataúd de buena madera bastaba para casi todos los miembros humanos y animales de la misma familia ya que, bien conservado, duraba años y solamente se sustituía por la siguiente generación cuando la carcoma aparecía devorando todas y cada una de sus tablas.
De este modo, para las gentes del lugar, el paso de esta vida a la siguiente resultaba de lo más natural y entretenido pues las idas y venidas a la casita de la atalaya para limpiar, mantener y enterrar animales domésticos, que solían morir muy a menudo por su condición de guardianes, eran habituales.
A veces se formaban tertulias entre los vecinos de la Casitas colindantes para comentar el grado de deterioro de los finados y establecer parámetros y posibles fechas para pasar huesos a tierra. Cuando esto sucedía se procedía a limpiar de nuevo el ataúd con arena y agua de mar con el fin de dejarlo como la patena, para que así quedase listo en espera de la próxima pérdida.
Cuentan los viejos del lugar que, en una de aquellas idas y venidas, la hija de uno de los vecinos se sintió indispuesta cuando sacaba brillo a la madera del ataúd familiar, alumbrando allí mismo un niño muerto fruto de una relación clandestina. El pequeño cuerpecillo encontró acomodo rápidamente dentro del féretro, que la mujer limpió minutos antes, disimulando así su repentino alumbramiento fallido.
Esa misma noche una gata, a punto de parir su prole, maulló alrededor de la atalaya buscando cobijo en las casitas-panteón debido a un fuerte viento que venía del mar, aposentando su cuerpo: aterido y a punto, dentro del féretro que quedó mal cerrado debido a las prisas y el nerviosismo que atacó a la joven parturienta, al huir del lugar en cuanto pudo reponerse.
Al día siguiente la estampa de la gata, amamantando sus mininos recién nacidos dentro del ataúd, constituía la más bella metáfora de que en la vida todo es posible; más si cabe que también un hermoso bebé humano se agarraba a la vida succionando con ganas una de las tetillas de su madre de leche.
Años después este bebé rescatado por la gata fue quien continúo la tradición de enterrar animales domésticos junto a sus dueños en ataúdes compartidos. Y fue así y así se realizó por los siglos de los siglos, en un pueblecito portugués, frente al gran océano.
![[Img #40136]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/7054_parian-cadaveres-012.jpg?29)
Érase una vez un pueblecito de Portugal, al lado del mar, en el que cada vez que se moría alguien nadie parecía lamentar su pérdida. Más bien constituía una especie de pequeño alivio y regocijo ante la nueva ubicación del finado.
No era costumbre incinerar a nadie, ni siquiera a los animales, ya que la creencia general era que todo organismo acaba desapareciendo por sí mismo, mezclándose con el resto de elementos de la naturaleza en una sincronía perfecta que alimentaba así el subsuelo, enriqueciéndolo con sus nutrientes aún servibles y necesarios. Y así debía de ser por los siglos de los siglos. Por lo tanto incinerar significaba destrucción y barbarie, la prueba contundente de la nada y las desapariciones más ignominiosas, lo abominable.
Tan solo los esqueletos como garantía y muestra de que una vez existieron los seres vivos en la faz de la tierra constituía lo aceptable. Lo sagrado era continuar el ciclo. Por eso a nadie le afectaba demasiado perder a un ser querido, fuese de la especie que fuese, pues al no tolerar las incineraciones nadie desaparecía, como por arte de magia, dejando un rastro ceniciento y humeante que traumatizase el ánimo de un modo repentino e insuperable.
La nueva ubicación de los finados se encontraba en lo alto de una colina frente al horizonte azul del océano, un lugar privilegiado, un cementerio ideal y nada corriente dónde cada familia poseía una casita con puertas de cristal transparente para cobijar a sus muertos.
Si uno pegaba la nariz a uno de esos cristales se podía ver la caja o cajas de madera muy bien aposentadas y adornadas con puntillas y encajes en estanterías de obra, de las paredes de dicha casita fúnebre, ya que a nadie se le instalaba bajo tierra de manera inmediata.
Esta especie de panteones familiares permitían establecer un contacto directo con los muertos: se podía limpiar la caja de madera y sacarle brillo, levantar un poquito la tapadera para introducir los animales que iban muriendo en la familia(perros y gatos principalmente) aprovechando así el mismo féretro para el que se había hecho un desembolso considerable y era un bien muy preciado que toda la familia debía honrar, conservar en perfecto estado y mantener hasta que todos sus ocupantes se hubiesen transformado en un saco de huesos homogéneo, con el fin de enterrarlos finalmente en suelo y tierra firme redondeando así el ciclo. Por eso un solo ataúd de buena madera bastaba para casi todos los miembros humanos y animales de la misma familia ya que, bien conservado, duraba años y solamente se sustituía por la siguiente generación cuando la carcoma aparecía devorando todas y cada una de sus tablas.
De este modo, para las gentes del lugar, el paso de esta vida a la siguiente resultaba de lo más natural y entretenido pues las idas y venidas a la casita de la atalaya para limpiar, mantener y enterrar animales domésticos, que solían morir muy a menudo por su condición de guardianes, eran habituales.
A veces se formaban tertulias entre los vecinos de la Casitas colindantes para comentar el grado de deterioro de los finados y establecer parámetros y posibles fechas para pasar huesos a tierra. Cuando esto sucedía se procedía a limpiar de nuevo el ataúd con arena y agua de mar con el fin de dejarlo como la patena, para que así quedase listo en espera de la próxima pérdida.
Cuentan los viejos del lugar que, en una de aquellas idas y venidas, la hija de uno de los vecinos se sintió indispuesta cuando sacaba brillo a la madera del ataúd familiar, alumbrando allí mismo un niño muerto fruto de una relación clandestina. El pequeño cuerpecillo encontró acomodo rápidamente dentro del féretro, que la mujer limpió minutos antes, disimulando así su repentino alumbramiento fallido.
Esa misma noche una gata, a punto de parir su prole, maulló alrededor de la atalaya buscando cobijo en las casitas-panteón debido a un fuerte viento que venía del mar, aposentando su cuerpo: aterido y a punto, dentro del féretro que quedó mal cerrado debido a las prisas y el nerviosismo que atacó a la joven parturienta, al huir del lugar en cuanto pudo reponerse.
Al día siguiente la estampa de la gata, amamantando sus mininos recién nacidos dentro del ataúd, constituía la más bella metáfora de que en la vida todo es posible; más si cabe que también un hermoso bebé humano se agarraba a la vida succionando con ganas una de las tetillas de su madre de leche.
Años después este bebé rescatado por la gata fue quien continúo la tradición de enterrar animales domésticos junto a sus dueños en ataúdes compartidos. Y fue así y así se realizó por los siglos de los siglos, en un pueblecito portugués, frente al gran océano.