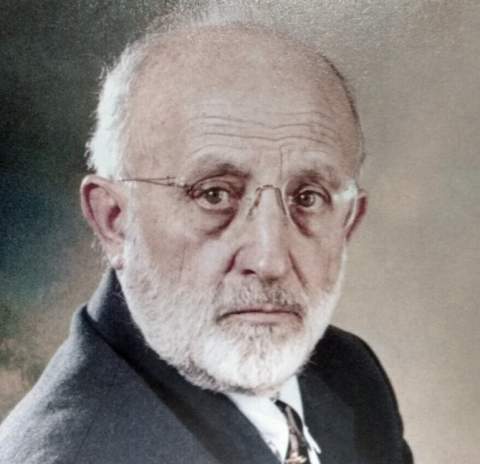Vivencias de un niño de posguerra de La Cepeda
Germán Suárez Blanco; Vivencias de un niño de posguerra (Sobar terrones). Ediciones El Forastero. Lobo Sapiens; León 2018.
![[Img #40416]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/7367_137.jpg?28)
Estamos ante una autobiografía mal disimulada de Germán Sánchez Blanco, natural de Villarmeriel, contada en tercera persona, que comienza en el año 1942, año de su nacimiento y termina en la actualidad.
En ese año Villarmeriel permanecía todavía incomunicada, pues la carretera a Astorga no llegaba hasta el pueblo.
Una característica de estas memorias es que se ciñen, salvo raras excepciones a situaciones vitales del propio Germán Suárez. Otro aspecto, que hace muy ágil la lectura, sobre todo lo referido a la infancia, es que los capítulos son muy breves, titulados, fundados en una anécdota, en un suceso, en alguna apreciación…
Primero acudimos a su infancia en su medio rural. En sus primeros años, en la inmediata posguerra, nos acerca a una economía de subsistencia, con enumeración de la producción de la época: “lino, lana, patatas, carne de caprino, vacuno y ovino, algún centeno, y sobre todo leñas como urces, cepas (de ahí el nombre de Cepeda) para todas las comarcas vecinas”.
Enumera en esa economía de posguerra los cupos, la producción de “patata autorizada para la siembra”, con el aumento del control de las siembras y pérdida de la autarquía originaria, las cartillas de racionamiento de los labradores, el estraperlo y la corrupción.
![[Img #40419]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6938_escanear0004.jpg?39)
Pero lo más interesante de la primera mitad del libro es la mirada del niño, las apreciaciones, opiniones y anécdotas de ese niño que sobre todo quería jugar y que una vez acabadas las faenas académicas y del campo apenas si tenía tiempo para ello.
Un ejemplo de apreciación infantil es que cuando nacieron sus hermanos más pequeños, el ‘Auxilio Social’ entregaba poco antes del parto a las mujeres embarazadas, diversos productos sanitarios y de higiene y “le llamó especialmente la atención un gran rollo en espiral de algodón hidrófilo de unos 20 o 30 cm de diámetro envuelto en papel azulón (...)”
En la página 32 y 33 hay una excepción narrativa: el poema titulado ‘Mi infancia’, donde ahora, sin la reflexión mediada por la tercera persona, destaca unos cuantos aspectos como la familia: “Y los padres atareados, sudorosos, que si tenían tiempo me besaban”. Los animales, que ocupan más de la mitad del poema: las vacas, ’la Bonita’, ‘la Gallarda’, las ovejas, las cabras. Los cuentos a la luz del aguzo: “En los cuentos abundaban los fantasmas, / ánimas, lobos y cuanto causaba miedo.”
Cuenta más adelante de la luz y de los modos de iluminación: los paízos, las velas de cera, los candiles de aceite, petróleo o carburos, y el más habitual el aguzo.
La llegada de la luz eléctrica a la edad de tres años, las bombillas, en número de tres en cada casa y la manera en que las distribuían. En cada ocasión la mirada del niño otorga su gracia al escrito: “Tenía cada poste tres aisladores de vidrio verde, que cuando hacía viento fuerte, producían un ruido especial que el rapaz creyó que era el sonido de la corriente eléctrica y así se lo comentaba a una vecina: ‘Lucila, ya rugen los isiladores’”
El niño era un niño despierto y pronto lo acoplan con los mayores en la escuela del pueblo. Hay en el libro amargas y lúcidas reflexiones sobre ‘la fiebre de los desertores del arado’ y sobre la despoblación. También cuenta los encuentros del niño con los magos, ensalmadores y engañadores, y proporciona un ensalmo que le fue propicio para que se le curasen unos clavos de las manos.
El texto de la página 75 ’Su padre lo defiende’, es un relato pedagógico acerca de la ‘justicia’ indiferente ante la edad o la fama. Un niño ‘trasto’, como el personaje, es pasto de todas las inculpaciones de los desgajes del oficio infantil. Su padre sale al paso con pruebas de una de estas acusaciones infundadas y deja en el niño una impronta indeleble: En “muchas otras (ocasiones) fue acusado de diabluras y trastadas, unas veces con razón y otras sin ella, pero de esa es de la que guarda un dulce recuerdo.”
![[Img #40417]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/2974_715701_1.jpg?45)
Pronto se va a Astorga, al seminario, donde consigue una beca tras aprobar unos exámenes de ingreso. Cuenta su vida en el seminario, las vergüenzas de un niño pobre sin pijama cuando hubiera de haber tenido dos. Los modos, costumbres y tics de los profesores, sus motes; las comidas, las lecturas durante el almuerzo y la cena, la extracción dialectal de sus compañeros gallegos, zamoranos, leoneses y la sensación de inferioridad que sentían cuando utilizaban esos dialectos, de los que padres y profesores se esforzaban en su eliminación. Nos refiere también los paseos de los seminaristas por Astorga: “cuando jueves y domingos, a las cinco salían de paseo los seminaristas en columnas de tres en fondo con sus largas sotanas negras, su ancho fajín azul celeste y su bonete con borla igual que el fajín, llamaban poderosamente la atención de cualquiera (...) eran quinienatos muchachos de 11 a 20 años. La columna no se deshacía hasta salir de los muros de la ciudad.
Una curiosidad para cualquier lego en asuntos seminarísticos es la persecución que se hacía en el seminario de la lectura; para ello la anécdota con su libro ‘Joyas literarias’, que acabo en la hoguera: “Novelas no verlas”. Eso sí, en el curso de segundo representaron la obra casi del absurdo de Vittorio Calvino, ‘La torre sobre el gallinero’.
Cuando tuvo el nivel en el que le convalidarían los cursos de Bachillerato, supero los exámenes de reválida y se planteó el problema de su vocación sacerdotal, decidiendo no volver al curso siguiente al seminario. El problema era comunicárselo a sus padres. Cuando lo hizo “La noticia les dejo pasmados a los dos progenitores (...) Ambos padres se fueron a la cama y no volvieron hablar con él una sola palabra ni ese día ni al siguiente.”
Tras una temporada de redactor en Radio Popular de Astorga se va a hacer la mili al Sahara. Es curioso como la narración se demora en estos primeros años de infancia y juventud y, tal como ocurre en la rememoración de la vida desde una edad provecta, los episodios subsiguientes se van acortando y acelerando. Antes había un periodo de tránsito entre la juventud y la entrada en la edad adulta, el servicio militar; un corte vital que removía la costumbre y que solía recordarse como algo extraordinario. Aquí es extraordinario hasta el destino: La Güera, un destacamento costero al sur del Sahara. Tratándose de un individuo curioso, nos proporciona datos y costumbres de etnología, geología y vida cuartelera y marítima…
Ahora en la narración el tiempo hace una breve pausa, para tomar aliento y volar, como cuando nos hacemos mayores. El protagonista crece y madura al volver de la mili: “Ayudó a sus padres y hermanos acarreando el trigo para las eras, incluso participó en una trilla. Pero solo una semana pasó con su familia en el pueblo. Estaba matriculado para el ingreso en el Cuerpo General de Policía y se creía que pronto empezarían los exámenes. Tenía que viajar a Madrid.”
Tiempos de penuria en los que alterna el estudio de esas oposiciones con las clases particulares que imparte en una academia como modo de subsistencia. Tras aprobar las oposiciones es destinado como subinspector de Primera del Cuerpo General de Policía en Oviedo. Aprovecha para matricularse en filología española cuyos estudios alterna con su trabajo. Cuenta esta vida doble, que no doble vida, pues jamás ocultó - en una época de relaciones conflictivas entre universitarios y policía- su profesión ni a sus compañeros ni a sus profesores. Estos capítulos abundan en anécdotas y sucesos entre el hampa y la vida universitaria.
![[Img #40418]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/431_la-cepeda-alta.jpg?31)
Tan pronto termina su carrera prosigue su labor de hormiguita y aprueba las oposiciones a cátedra. Se casa.
Los breves capítulos, cada vez se distancian más en el tiempo. El comienzo como profesor aún se pormenoriza, pero luego debió de llegar la vida rutinaria, la cotidianidad que uniformiza. (Ya con dos hijas).
Da noticia de el progresivo deterioro del comportamiento en las aulas, sus particulares métodos de enseñanza, sus intenciones pedagógicas, y de pronto la jubilación y el cuidado de sus padres y suegros.
Es de destacar la elaboración, tras 14 años de concienzuda rumia, de su tesis doctoral, que luego daría lugar al libro ‘Léxico de la borrachera’, “que suscitó un revuelo periodístico considerable, siendo entrevistado el autor por la mayoría de las cadenas de radio.”
El libro está muy bien editado con letra grande y bien legible. En alguna ocasión en alguno de los capítulos se hace referencia a imágenes que deberían de estar incorporada al texto y no todas aparecen.
La vida del hombre al que se refiere Germán Suárez Blanco, debería de ser leída como la de un hombre bueno, un hombre ejemplar.
Germán Suárez Blanco; Vivencias de un niño de posguerra (Sobar terrones). Ediciones El Forastero. Lobo Sapiens; León 2018.
![[Img #40416]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/7367_137.jpg?28)
Estamos ante una autobiografía mal disimulada de Germán Sánchez Blanco, natural de Villarmeriel, contada en tercera persona, que comienza en el año 1942, año de su nacimiento y termina en la actualidad.
En ese año Villarmeriel permanecía todavía incomunicada, pues la carretera a Astorga no llegaba hasta el pueblo.
Una característica de estas memorias es que se ciñen, salvo raras excepciones a situaciones vitales del propio Germán Suárez. Otro aspecto, que hace muy ágil la lectura, sobre todo lo referido a la infancia, es que los capítulos son muy breves, titulados, fundados en una anécdota, en un suceso, en alguna apreciación…
Primero acudimos a su infancia en su medio rural. En sus primeros años, en la inmediata posguerra, nos acerca a una economía de subsistencia, con enumeración de la producción de la época: “lino, lana, patatas, carne de caprino, vacuno y ovino, algún centeno, y sobre todo leñas como urces, cepas (de ahí el nombre de Cepeda) para todas las comarcas vecinas”.
Enumera en esa economía de posguerra los cupos, la producción de “patata autorizada para la siembra”, con el aumento del control de las siembras y pérdida de la autarquía originaria, las cartillas de racionamiento de los labradores, el estraperlo y la corrupción.
![[Img #40419]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/6938_escanear0004.jpg?39)
Pero lo más interesante de la primera mitad del libro es la mirada del niño, las apreciaciones, opiniones y anécdotas de ese niño que sobre todo quería jugar y que una vez acabadas las faenas académicas y del campo apenas si tenía tiempo para ello.
Un ejemplo de apreciación infantil es que cuando nacieron sus hermanos más pequeños, el ‘Auxilio Social’ entregaba poco antes del parto a las mujeres embarazadas, diversos productos sanitarios y de higiene y “le llamó especialmente la atención un gran rollo en espiral de algodón hidrófilo de unos 20 o 30 cm de diámetro envuelto en papel azulón (...)”
En la página 32 y 33 hay una excepción narrativa: el poema titulado ‘Mi infancia’, donde ahora, sin la reflexión mediada por la tercera persona, destaca unos cuantos aspectos como la familia: “Y los padres atareados, sudorosos, que si tenían tiempo me besaban”. Los animales, que ocupan más de la mitad del poema: las vacas, ’la Bonita’, ‘la Gallarda’, las ovejas, las cabras. Los cuentos a la luz del aguzo: “En los cuentos abundaban los fantasmas, / ánimas, lobos y cuanto causaba miedo.”
Cuenta más adelante de la luz y de los modos de iluminación: los paízos, las velas de cera, los candiles de aceite, petróleo o carburos, y el más habitual el aguzo.
La llegada de la luz eléctrica a la edad de tres años, las bombillas, en número de tres en cada casa y la manera en que las distribuían. En cada ocasión la mirada del niño otorga su gracia al escrito: “Tenía cada poste tres aisladores de vidrio verde, que cuando hacía viento fuerte, producían un ruido especial que el rapaz creyó que era el sonido de la corriente eléctrica y así se lo comentaba a una vecina: ‘Lucila, ya rugen los isiladores’”
El niño era un niño despierto y pronto lo acoplan con los mayores en la escuela del pueblo. Hay en el libro amargas y lúcidas reflexiones sobre ‘la fiebre de los desertores del arado’ y sobre la despoblación. También cuenta los encuentros del niño con los magos, ensalmadores y engañadores, y proporciona un ensalmo que le fue propicio para que se le curasen unos clavos de las manos.
El texto de la página 75 ’Su padre lo defiende’, es un relato pedagógico acerca de la ‘justicia’ indiferente ante la edad o la fama. Un niño ‘trasto’, como el personaje, es pasto de todas las inculpaciones de los desgajes del oficio infantil. Su padre sale al paso con pruebas de una de estas acusaciones infundadas y deja en el niño una impronta indeleble: En “muchas otras (ocasiones) fue acusado de diabluras y trastadas, unas veces con razón y otras sin ella, pero de esa es de la que guarda un dulce recuerdo.”
![[Img #40417]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/2974_715701_1.jpg?45)
Pronto se va a Astorga, al seminario, donde consigue una beca tras aprobar unos exámenes de ingreso. Cuenta su vida en el seminario, las vergüenzas de un niño pobre sin pijama cuando hubiera de haber tenido dos. Los modos, costumbres y tics de los profesores, sus motes; las comidas, las lecturas durante el almuerzo y la cena, la extracción dialectal de sus compañeros gallegos, zamoranos, leoneses y la sensación de inferioridad que sentían cuando utilizaban esos dialectos, de los que padres y profesores se esforzaban en su eliminación. Nos refiere también los paseos de los seminaristas por Astorga: “cuando jueves y domingos, a las cinco salían de paseo los seminaristas en columnas de tres en fondo con sus largas sotanas negras, su ancho fajín azul celeste y su bonete con borla igual que el fajín, llamaban poderosamente la atención de cualquiera (...) eran quinienatos muchachos de 11 a 20 años. La columna no se deshacía hasta salir de los muros de la ciudad.
Una curiosidad para cualquier lego en asuntos seminarísticos es la persecución que se hacía en el seminario de la lectura; para ello la anécdota con su libro ‘Joyas literarias’, que acabo en la hoguera: “Novelas no verlas”. Eso sí, en el curso de segundo representaron la obra casi del absurdo de Vittorio Calvino, ‘La torre sobre el gallinero’.
Cuando tuvo el nivel en el que le convalidarían los cursos de Bachillerato, supero los exámenes de reválida y se planteó el problema de su vocación sacerdotal, decidiendo no volver al curso siguiente al seminario. El problema era comunicárselo a sus padres. Cuando lo hizo “La noticia les dejo pasmados a los dos progenitores (...) Ambos padres se fueron a la cama y no volvieron hablar con él una sola palabra ni ese día ni al siguiente.”
Tras una temporada de redactor en Radio Popular de Astorga se va a hacer la mili al Sahara. Es curioso como la narración se demora en estos primeros años de infancia y juventud y, tal como ocurre en la rememoración de la vida desde una edad provecta, los episodios subsiguientes se van acortando y acelerando. Antes había un periodo de tránsito entre la juventud y la entrada en la edad adulta, el servicio militar; un corte vital que removía la costumbre y que solía recordarse como algo extraordinario. Aquí es extraordinario hasta el destino: La Güera, un destacamento costero al sur del Sahara. Tratándose de un individuo curioso, nos proporciona datos y costumbres de etnología, geología y vida cuartelera y marítima…
Ahora en la narración el tiempo hace una breve pausa, para tomar aliento y volar, como cuando nos hacemos mayores. El protagonista crece y madura al volver de la mili: “Ayudó a sus padres y hermanos acarreando el trigo para las eras, incluso participó en una trilla. Pero solo una semana pasó con su familia en el pueblo. Estaba matriculado para el ingreso en el Cuerpo General de Policía y se creía que pronto empezarían los exámenes. Tenía que viajar a Madrid.”
Tiempos de penuria en los que alterna el estudio de esas oposiciones con las clases particulares que imparte en una academia como modo de subsistencia. Tras aprobar las oposiciones es destinado como subinspector de Primera del Cuerpo General de Policía en Oviedo. Aprovecha para matricularse en filología española cuyos estudios alterna con su trabajo. Cuenta esta vida doble, que no doble vida, pues jamás ocultó - en una época de relaciones conflictivas entre universitarios y policía- su profesión ni a sus compañeros ni a sus profesores. Estos capítulos abundan en anécdotas y sucesos entre el hampa y la vida universitaria.
![[Img #40418]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2018/431_la-cepeda-alta.jpg?31)
Tan pronto termina su carrera prosigue su labor de hormiguita y aprueba las oposiciones a cátedra. Se casa.
Los breves capítulos, cada vez se distancian más en el tiempo. El comienzo como profesor aún se pormenoriza, pero luego debió de llegar la vida rutinaria, la cotidianidad que uniformiza. (Ya con dos hijas).
Da noticia de el progresivo deterioro del comportamiento en las aulas, sus particulares métodos de enseñanza, sus intenciones pedagógicas, y de pronto la jubilación y el cuidado de sus padres y suegros.
Es de destacar la elaboración, tras 14 años de concienzuda rumia, de su tesis doctoral, que luego daría lugar al libro ‘Léxico de la borrachera’, “que suscitó un revuelo periodístico considerable, siendo entrevistado el autor por la mayoría de las cadenas de radio.”
El libro está muy bien editado con letra grande y bien legible. En alguna ocasión en alguno de los capítulos se hace referencia a imágenes que deberían de estar incorporada al texto y no todas aparecen.
La vida del hombre al que se refiere Germán Suárez Blanco, debería de ser leída como la de un hombre bueno, un hombre ejemplar.