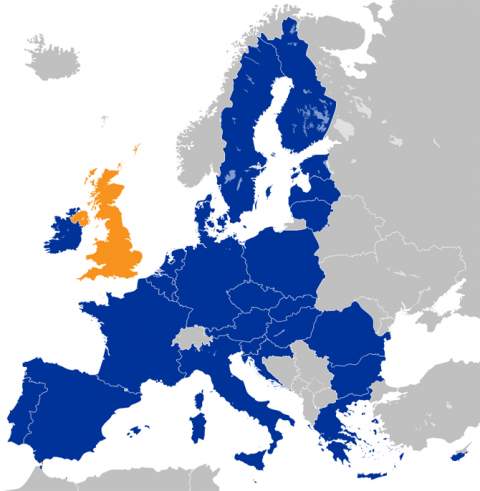La soledad de Amador y Ángela
![[Img #40601]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/4420_escanear0116.jpg?36)
Fue sólo un rato de charla en la cocina de su casa, pero recuerdo emocionado aquella pareja de ancianos que tuve el privilegio de conocer hace un par de años en un pueblo no muy lejano, dónde el invierno resulta excesivamente crudo y en el que ahora solo habitan seis personas. Un pueblo donde los primeros en saludarte son media docena mastines, alguno de ellos tan viejos como el mismo pueblo.
Era mediodía y todavía no olía a sopa por ningún lado. Amador permanecía sentado en la oscuridad de la cocina, al lado del brasero. Los visillos de la ventana entreabiertos, le dejaban ver como Ángela se alejaba cojeando. Según él, “la artrosis la está matando”.
Había llegado el fresquero y debía comprar algún congelado, por si el tiempo empeoraba y el hombre no podía llegar con su furgoneta durante unas semanas.
Ángela y su esposo sumaban entonces 169 años de edad, aunque él, producto de la desmemoria, en algunas ocasiones decía estar a punto de cumplir los 100.
Sobreviven los dos en su casa de adobe y piedra, una edificación vieja y olvidada como ellos mismos, que debido a los remojones invernales, secado y vuelto a remojar, se empeña en vencer sobre la pared de lo que antes eran las cuadras, mientras decide venirse abajo.
Ángela había regresado. La poca compra que pudo realizar, la ordenó en un ahumado y oxidado frigorífico que les regaló su hermana cuando enviudó y se fue a vivir a la capital con su hija, la casada. De eso hace ya doce años.
Ellos tienen cuatro hijos, Antonio, Martín, Aurora y Pilar. Sus fotos de cuando estaban solteros, nos miran desde las paredes de adobe, como diciéndonos que ninguno de ellos vendría a buscarlos, ni siquiera a verlos. Los dos, ya hace tiempo que han perdido la esperanza de conocer a sus nueve nietos, de haberlos cogido con fuerza de la mano, de haber desahogado todo el cariño aculado, de contarles cuentos inventados o las historias de sus vidas.
Pilar, su hija pequeña, les llamó hace dos veranos para decirles que su hijo mayor se había casado y que los otros dos vivían con su respectiva pareja. Martín les escribió la pasada Navidad. Aurora ya hace años que les dejó claro que no podría cuidar de ellos porque la casa no era muy grande y además tenía mucho trabajo. Antonio, el mayor, ni siquiera se ha molestado en poner una estúpida escusa, directamente ha desaparecido de sus vidas.
La vida de Amador y Ángela nunca fue fácil. Trabajaron duro toda su vida cuidando del ganado y cultivando entre las peñas, la poca tierra que se dejaba cultivar. Lograron sacar adelante su familia, que dos de sus hijos fueran a la universidad y acabaran sus carreras. Todo a base de llegar agotados a casa después de bregar con los animales y la labranza, pero con un montón de ilusión depositada en ellos.
Ahora solo tienen un trozo de tierra en la que siembran cuatro surcos de patatas y alguna berza, un gallo y seis gallinas que les dan huevos diariamente, dos gatos que atienden al nombre de ‘Misín’ y ‘Misina’ y un mastín entrado en años.
Para ellos la soledad cada vez es más grande.
Amador se emociona al recordarse trabajador, firme e insuperable y verse ahora débil, con la necesidad de tomar aliento dos veces antes de levantarse de su silla o fracasando a la hora de ponerse su propia ropa. Ángela, que disimula sus lágrimas secándolas con la lazada del pañuelo que cubre su cabeza, no se reconoce cuando peina sus canas y ve su cara reflejada en el corroñoso espejo que cuelga de una punta, sobre el astillado lavabo.
Cada día se sienten más solos, más tristes, más enfermos, más viejos.
Desearon a sus hijos de todo corazón, entregaron su vida para cuidarlos y verlos felices, en proporcionarles un futuro mejor y verlos felices. Ahora, que son ellos los que necesitan ser cuidados, porque sus agotados y envejecidos cuerpos se afanan en subir escaleras sin escalones, se sienten solos, desilusionados, abandonados esperando el final de sus días.
Amador y Ángela, solo le piden a Dios que no deje solo a ninguno de los dos, que se los lleve juntos, en silencio, sin perturbar la vida de sus cuatro hijos, sin sus descorazonadas lágrimas, ni las compungidas caras de sus desconocidos nietos. Les sirve con el cariño de sus cuatro vecinos, el de, ‘Misín’ y ‘Misina’ y el de su mastín entrado en años.
![[Img #40601]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2018/4420_escanear0116.jpg?36)
Fue sólo un rato de charla en la cocina de su casa, pero recuerdo emocionado aquella pareja de ancianos que tuve el privilegio de conocer hace un par de años en un pueblo no muy lejano, dónde el invierno resulta excesivamente crudo y en el que ahora solo habitan seis personas. Un pueblo donde los primeros en saludarte son media docena mastines, alguno de ellos tan viejos como el mismo pueblo.
Era mediodía y todavía no olía a sopa por ningún lado. Amador permanecía sentado en la oscuridad de la cocina, al lado del brasero. Los visillos de la ventana entreabiertos, le dejaban ver como Ángela se alejaba cojeando. Según él, “la artrosis la está matando”.
Había llegado el fresquero y debía comprar algún congelado, por si el tiempo empeoraba y el hombre no podía llegar con su furgoneta durante unas semanas.
Ángela y su esposo sumaban entonces 169 años de edad, aunque él, producto de la desmemoria, en algunas ocasiones decía estar a punto de cumplir los 100.
Sobreviven los dos en su casa de adobe y piedra, una edificación vieja y olvidada como ellos mismos, que debido a los remojones invernales, secado y vuelto a remojar, se empeña en vencer sobre la pared de lo que antes eran las cuadras, mientras decide venirse abajo.
Ángela había regresado. La poca compra que pudo realizar, la ordenó en un ahumado y oxidado frigorífico que les regaló su hermana cuando enviudó y se fue a vivir a la capital con su hija, la casada. De eso hace ya doce años.
Ellos tienen cuatro hijos, Antonio, Martín, Aurora y Pilar. Sus fotos de cuando estaban solteros, nos miran desde las paredes de adobe, como diciéndonos que ninguno de ellos vendría a buscarlos, ni siquiera a verlos. Los dos, ya hace tiempo que han perdido la esperanza de conocer a sus nueve nietos, de haberlos cogido con fuerza de la mano, de haber desahogado todo el cariño aculado, de contarles cuentos inventados o las historias de sus vidas.
Pilar, su hija pequeña, les llamó hace dos veranos para decirles que su hijo mayor se había casado y que los otros dos vivían con su respectiva pareja. Martín les escribió la pasada Navidad. Aurora ya hace años que les dejó claro que no podría cuidar de ellos porque la casa no era muy grande y además tenía mucho trabajo. Antonio, el mayor, ni siquiera se ha molestado en poner una estúpida escusa, directamente ha desaparecido de sus vidas.
La vida de Amador y Ángela nunca fue fácil. Trabajaron duro toda su vida cuidando del ganado y cultivando entre las peñas, la poca tierra que se dejaba cultivar. Lograron sacar adelante su familia, que dos de sus hijos fueran a la universidad y acabaran sus carreras. Todo a base de llegar agotados a casa después de bregar con los animales y la labranza, pero con un montón de ilusión depositada en ellos.
Ahora solo tienen un trozo de tierra en la que siembran cuatro surcos de patatas y alguna berza, un gallo y seis gallinas que les dan huevos diariamente, dos gatos que atienden al nombre de ‘Misín’ y ‘Misina’ y un mastín entrado en años.
Para ellos la soledad cada vez es más grande.
Amador se emociona al recordarse trabajador, firme e insuperable y verse ahora débil, con la necesidad de tomar aliento dos veces antes de levantarse de su silla o fracasando a la hora de ponerse su propia ropa. Ángela, que disimula sus lágrimas secándolas con la lazada del pañuelo que cubre su cabeza, no se reconoce cuando peina sus canas y ve su cara reflejada en el corroñoso espejo que cuelga de una punta, sobre el astillado lavabo.
Cada día se sienten más solos, más tristes, más enfermos, más viejos.
Desearon a sus hijos de todo corazón, entregaron su vida para cuidarlos y verlos felices, en proporcionarles un futuro mejor y verlos felices. Ahora, que son ellos los que necesitan ser cuidados, porque sus agotados y envejecidos cuerpos se afanan en subir escaleras sin escalones, se sienten solos, desilusionados, abandonados esperando el final de sus días.
Amador y Ángela, solo le piden a Dios que no deje solo a ninguno de los dos, que se los lleve juntos, en silencio, sin perturbar la vida de sus cuatro hijos, sin sus descorazonadas lágrimas, ni las compungidas caras de sus desconocidos nietos. Les sirve con el cariño de sus cuatro vecinos, el de, ‘Misín’ y ‘Misina’ y el de su mastín entrado en años.