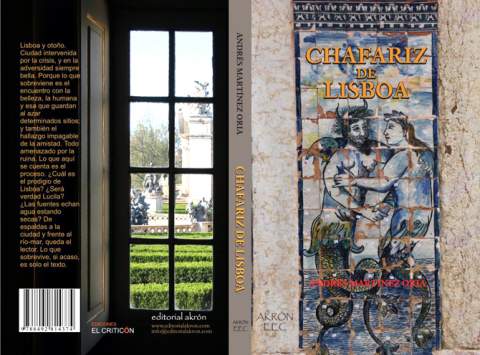De siervos a esclavos
Alejandro Martínez Rodríguez. De siervos a esclavos; Mountainsoft-Caminos y Cumbres S. L. 2018
![[Img #41288]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/139_51z9btiwgsl.jpg?41)
Una de las cosas que llaman la atención en este libro es el lenguaje, que se vertebra desde el concepto de “lucha de clases”. Esto que pone en guardia por suponerla una generalización exagerada, termina por convencer, según avanza la lectura, donde industrialización, minería del carbón y movimiento obrero se conjugan y relacionan como un compendio-manual de la lucha de clases. Por eso hay más, mucho más en esta obra que historia la minería del carbón en el valle del Cúa, con epicentro en Fabero, entre los años 1017 y 1947. Un periodo de tiempo en el que cambia “la fisonomía paisajística, económica y social de Fabero”.
En una primera parte de ‘De siervos a esclavos’ se muestran y analizan las repercusiones de la minería en una sociedad rural: “Desde 1843 hasta 1947, Fabero sufre unas profundas transformaciones socioeconómicas que nos permiten trazar desde las limitaciones propias de un pequeño pueblo, la historia de España”. Y es cierto, pues Fabero parece un espejo de aquella España, el epítome polarizado de lo que sucedió durante aquellos años. Con el añadido de un cambio brusco en su forma de producción que según el autor, “dará lugar a una explosión demográfica, una nueva clase social: el proletariado, nuevas y convulsas relaciones sociales y una nueva identidad asociada al oficio y a la clase.”
Al comienzo del libro, en la página 14, se hacen explícitas las intenciones del libro: “(...) nos planteamos analizar el primer siglo de minería en Fabero. Determinar el grado de alcance de las transformaciones sociales y económicas que se producen investigando sus causas, la importancia en relación con la industrialización y el desarrollo del movimiento obrero en España.” También proclama que el estudio se centra en la cuenca del Cúa, “en la que el movimiento anarcosindicalista será hegemónico.” Y las repercusiones que esta sindicación tendrá en los acontecimientos del periodo republicano, la guerra y la postguerra.
![[Img #41289]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/7790_mineras.jpg?27)
![[Img #41287]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/9074_fichas-campo-de-trabajo.jpg?44)
Consta este libro de 10 capítulos, un preámbulo y un epílogo.
El primer capítulo sirve como introducción a la cultura minera, de las características del trabajo, de las conflictivas relaciones obrero-patronal; la idiosincrasia, conciencia de clase, solidaridad y orgullo profesional que emerge en esta profesión tan arriesgada. Etcétera.
También analiza el periodo de transición desde una primera época de los “buscadores de minas” hasta la creación de “un potente entramado capitalista (...) organizado ya industrialmente y destinado al mercado.”
Otro aspecto importante que trata en ‘La primera guerra mundial da el pistoletazo de salida’, es que “la puesta en marcha y el desarrollo del sector estuvo marcada por dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española. Por la intervención del Estado en algunas ocasiones con medidas proteccionistas, aranceles, exenciones fiscales, etcétera.
En la segunda mitad de los años 20 se industrializa la producción, ya con el permanente problema del transporte, una política laboral militarizada y feminización del sector, en ocasiones con el trabajo de menores. Coexistiendo con monopolios como el de la MSP.
El libro nos proporciona además una serie de anclajes que nos permitirá entender la historia reciente de la cuenca del Cúa.
Partía de una sociedad agropecuaria, muy feudalizada. La dependencia tecnológica del exterior. La ausencia de infraestructuras de comunicación. La fluencia del capital de la producción minera hacia el exterior y una política empresarial desafecta que solo tiende a garantizar los beneficios privados.
Una segunda serie de anclajes o vías de comprensión son los referidos a la política laboral y social de la zona. En ausencia de un Plan Energético Nacional. Un sector asumido como estratégico pero en manos de un empresariado reacio a invertir en tecnologías y que cifraba sus ganancias en una mano de obra barata, miserabilizada. La monopolización por parte de las grandes empresas, con total ausencia de inversión social por su parte.
Una tercera serie de anclajes son los referidos al sindicalismo, donde el trabajador llega a ser activo, libre; con una consolidación paulatina de la cultura obrera. La labor sindical en Fabero, con la hegemonía excepcional del anarcosindicalismo.
Aquella mentalidad, aventura el autor, que pervivía de su reciente vida agraria y precapitalista, casi pseudofeudal, venía preadaptada a la ideología anarquista. También el surgimiento de una identidad y la consiguiente represión de una cultura obrera que en Fabero sobrevivirá al franquismo, son otros asuntos que abordan en el libro.
![[Img #41286]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/6605_fabero-diciembre-1933-un-dia-de-furia-libertaria-wp-image-1280059400jpg.jpg?37)
Una última serie de de anclajes son los referidos a los problemas económicos, sociales y políticos en la “guerra de clases”. Y esto viene aquí justificado por lo que decíamos al principio: en Fabero con la llegada de la mina y la conciencia y la solidaridad de clase se ejemplifica en pequeña escala el panorama político nacional con una crudeza simplificada. Lo que proporciona esa mirada es la existencia de una parte del proletariado muy pura y una clase empresarial muy centrada en el beneficio propio.
![[Img #41290]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/4662_la-juventud-minera-en-el-campo-faccioso-periodico-jsu.jpg?24)
![[Img #41291]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/403_revolucion-1933-periodico-de-cnt.png?23)
1947, termina el libro, “pone fin a un siglo en el que los habitantes de Fabero pasarán de siervos (una servidumbre cuasi medieval) a esclavos (en los campos de trabajo forzado del franquismo): “ un trabajo forzado, no libre, esclavo”.
Alejandro Martínez Rodríguez. De siervos a esclavos; Mountainsoft-Caminos y Cumbres S. L. 2018
![[Img #41288]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/139_51z9btiwgsl.jpg?41)
Una de las cosas que llaman la atención en este libro es el lenguaje, que se vertebra desde el concepto de “lucha de clases”. Esto que pone en guardia por suponerla una generalización exagerada, termina por convencer, según avanza la lectura, donde industrialización, minería del carbón y movimiento obrero se conjugan y relacionan como un compendio-manual de la lucha de clases. Por eso hay más, mucho más en esta obra que historia la minería del carbón en el valle del Cúa, con epicentro en Fabero, entre los años 1017 y 1947. Un periodo de tiempo en el que cambia “la fisonomía paisajística, económica y social de Fabero”.
En una primera parte de ‘De siervos a esclavos’ se muestran y analizan las repercusiones de la minería en una sociedad rural: “Desde 1843 hasta 1947, Fabero sufre unas profundas transformaciones socioeconómicas que nos permiten trazar desde las limitaciones propias de un pequeño pueblo, la historia de España”. Y es cierto, pues Fabero parece un espejo de aquella España, el epítome polarizado de lo que sucedió durante aquellos años. Con el añadido de un cambio brusco en su forma de producción que según el autor, “dará lugar a una explosión demográfica, una nueva clase social: el proletariado, nuevas y convulsas relaciones sociales y una nueva identidad asociada al oficio y a la clase.”
Al comienzo del libro, en la página 14, se hacen explícitas las intenciones del libro: “(...) nos planteamos analizar el primer siglo de minería en Fabero. Determinar el grado de alcance de las transformaciones sociales y económicas que se producen investigando sus causas, la importancia en relación con la industrialización y el desarrollo del movimiento obrero en España.” También proclama que el estudio se centra en la cuenca del Cúa, “en la que el movimiento anarcosindicalista será hegemónico.” Y las repercusiones que esta sindicación tendrá en los acontecimientos del periodo republicano, la guerra y la postguerra.
![[Img #41289]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/7790_mineras.jpg?27)
![[Img #41287]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/9074_fichas-campo-de-trabajo.jpg?44)
Consta este libro de 10 capítulos, un preámbulo y un epílogo.
El primer capítulo sirve como introducción a la cultura minera, de las características del trabajo, de las conflictivas relaciones obrero-patronal; la idiosincrasia, conciencia de clase, solidaridad y orgullo profesional que emerge en esta profesión tan arriesgada. Etcétera.
También analiza el periodo de transición desde una primera época de los “buscadores de minas” hasta la creación de “un potente entramado capitalista (...) organizado ya industrialmente y destinado al mercado.”
Otro aspecto importante que trata en ‘La primera guerra mundial da el pistoletazo de salida’, es que “la puesta en marcha y el desarrollo del sector estuvo marcada por dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española. Por la intervención del Estado en algunas ocasiones con medidas proteccionistas, aranceles, exenciones fiscales, etcétera.
En la segunda mitad de los años 20 se industrializa la producción, ya con el permanente problema del transporte, una política laboral militarizada y feminización del sector, en ocasiones con el trabajo de menores. Coexistiendo con monopolios como el de la MSP.
El libro nos proporciona además una serie de anclajes que nos permitirá entender la historia reciente de la cuenca del Cúa.
Partía de una sociedad agropecuaria, muy feudalizada. La dependencia tecnológica del exterior. La ausencia de infraestructuras de comunicación. La fluencia del capital de la producción minera hacia el exterior y una política empresarial desafecta que solo tiende a garantizar los beneficios privados.
Una segunda serie de anclajes o vías de comprensión son los referidos a la política laboral y social de la zona. En ausencia de un Plan Energético Nacional. Un sector asumido como estratégico pero en manos de un empresariado reacio a invertir en tecnologías y que cifraba sus ganancias en una mano de obra barata, miserabilizada. La monopolización por parte de las grandes empresas, con total ausencia de inversión social por su parte.
Una tercera serie de anclajes son los referidos al sindicalismo, donde el trabajador llega a ser activo, libre; con una consolidación paulatina de la cultura obrera. La labor sindical en Fabero, con la hegemonía excepcional del anarcosindicalismo.
Aquella mentalidad, aventura el autor, que pervivía de su reciente vida agraria y precapitalista, casi pseudofeudal, venía preadaptada a la ideología anarquista. También el surgimiento de una identidad y la consiguiente represión de una cultura obrera que en Fabero sobrevivirá al franquismo, son otros asuntos que abordan en el libro.
![[Img #41286]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/6605_fabero-diciembre-1933-un-dia-de-furia-libertaria-wp-image-1280059400jpg.jpg?37)
Una última serie de de anclajes son los referidos a los problemas económicos, sociales y políticos en la “guerra de clases”. Y esto viene aquí justificado por lo que decíamos al principio: en Fabero con la llegada de la mina y la conciencia y la solidaridad de clase se ejemplifica en pequeña escala el panorama político nacional con una crudeza simplificada. Lo que proporciona esa mirada es la existencia de una parte del proletariado muy pura y una clase empresarial muy centrada en el beneficio propio.
![[Img #41290]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/4662_la-juventud-minera-en-el-campo-faccioso-periodico-jsu.jpg?24)
![[Img #41291]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/01_2019/403_revolucion-1933-periodico-de-cnt.png?23)
1947, termina el libro, “pone fin a un siglo en el que los habitantes de Fabero pasarán de siervos (una servidumbre cuasi medieval) a esclavos (en los campos de trabajo forzado del franquismo): “ un trabajo forzado, no libre, esclavo”.