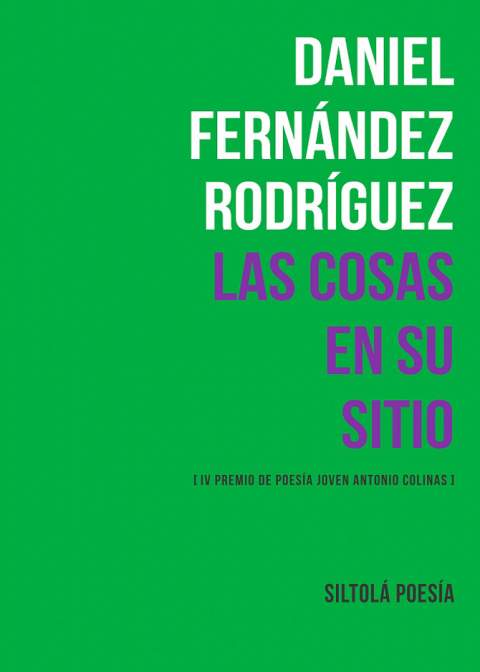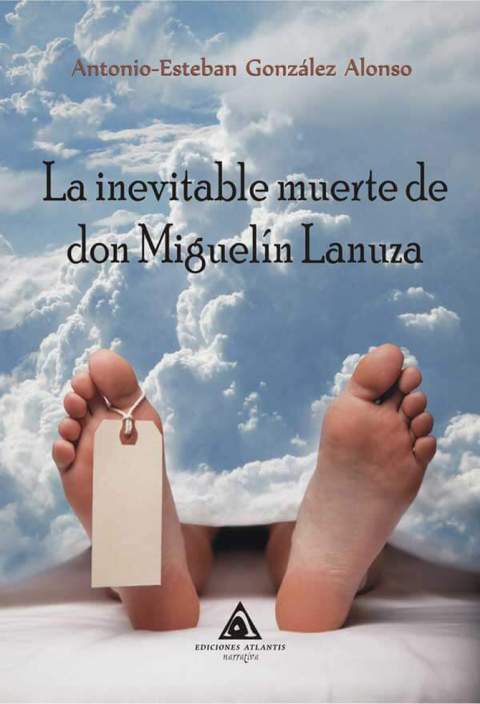ENTREVISTA / Julio Martínez Mesanza, poeta
"El futuro en Europa será otra vez de entendimiento porque está pasando una crisis de crecimiento no de decadencia"
Julio Martínez Mesanza participó el viernes pasado en 'Tardes de Autor', una actividad organizada por Luis Miguel Suárez para la Concejalía de Cultura. La actividad, que era la última del presente curso, ha venido aportando la presencia de algunos de los escritores y escritoras más destacados de la literatura actual española y va por su tercera edición. Esperamos que actividades como esta, gobierne quien gobierne en la próxima legislatura, puedan seguir creciendo.
![[Img #42091]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3271_dsc_4785.jpg)
Astorga Redacción: A su poesía, que se distancia de la llamada “poesía de la experiencia” predominante en su generación, se la ha denominado “épica”. Sin embargo, usted no se ha mostrado muy cómodo con esa denominación.
Julio Martínez Mesanza: Verdaderamente en mi poesía utilizo símbolos bélicos, y tal vez haya reminiscencias épicas, pero solo son reminiscencias; no es una poesía épica. Una poesía épica tiene un plan mucho más desarrollado y naturalmente responde a unos estadios civilizatorios que no son los actuales. Son, por así decirlo, los tiempos de los orígenes, no es lo que estamos viviendo. Sí utilizo ese tipo de símbolos militares propios de la épica, aunque con otro sentido.
Ha señalado en alguna ocasión que entiende la poesía, y el arte en general, como una realidad moral (aunque eso no implica necesariamente una concepción moralista del arte). ¿Puede aplicarse ese principio a su propia poesía?
Me gustaría que así fuera. Ojalá se pudiera aplicar. Hay quien ha escrito que mi poesía tiene ese fondo moral, nunca moralizante. No es una poesía de moralina, es una poesía de contraste, y de contraste con uno mismo, de tensión permanente interior; e indudablemente en ese tipo de conflictos puede apreciarse ese trasfondo moral. Las opciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Tal vez no sea yo el más apropiado para decirlo, pero sí lo hay.
Hemos pretendido delimitar un poco la cosa para que la percibieran los lectores.
Es mejor que lo vean los demás. Más que ir negando lo que me propones, lo que hago es delimitarlo. Porque al final los lectores, los críticos tienen una idea de lo que uno hace; y a veces hay algo en el autor que intenta acomodarse a esa idea que los demás tienen de uno mismo, pero también puede ocurrir que intente rechazarla. Yo no es que atienda a lo que dicen los demás, de manera que me llevara a modificar mi forma de hacer poesía. Permanezco en ello bastante inmutable. No obstante, sí que conviene prestarle atención a ver qué eco tiene. Cuanto te dice un lector crítico, es bueno que lo escuches.
¿Se trata también de un hecho comunicativo, no?
La poesía es comunicación.
![[Img #42090]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5413_9788484723271.jpg)
El profesor T. J. Dadson ha dicho que la reiteración de determinadas imágenes en su poesía (las torres, por ejemplo, o los laberintos) hacen que esta se preste a una lectura y a un análisis psicoanalíticos. ¿Le parece que es cierto?
Ya decía Borges que el psicoanálisis era como una modalidad de la literatura fantástica. En el sentido ese del tratamiento de los símbolos, puede que sí. Trevor, que es un hispanista reputado, ha dedicado bastante tiempo a mi obra, y si él ha llegado a esa conclusión, algo de razón tendrá. Sin embargo, yo lo que repudio es el psicoanálisis, muy divertido como hecho literario, pero de poco valor empírico.
¿En qué busca usted inspiración?
No lo sé. Llega cuando ella quiere. Es un viejo tema. ¿Existe la inspiración o existe el trabajo? Yo creo que hay algo de inspiración...pero mi forma de concebir la creación es la de ir madurando las ideas que tienes y esperar a que venga una música adecuada para ellas. No precipitarse. Hay veces en que el poema lo recoges al vuelo; pero en la mayor parte de las ocasiones hay que dejar que vaya madurando, madurando, madurando… Al menos, en mi caso. Habrá gente que escriba diez poemas al día.
Su obra poética está compuesta apenas por cinco libros, a casi un libro por década. ¿A qué se debe esta circunstancia? ¿A qué su ritmo de creación es reposado o es una cuestión de autoexigencia o ambas cosas a la vez?
Ambas cosas. Es reposado porque solo comienzo a desarrollar el poema cuando verdaderamente me convence y veo que ahí hay algo que me pueda emocionar a mí. La primera emoción tiene que ser la del mismo poeta. Si tú no estás emocionado escribiéndolo, será muy raro que emociones a nadie. Tienes que sentir que hay algo ahí y que hay una música que te erice la piel, y eso no sucede a menudo. Ponerte con la página en blanco a ver qué pasa, en poesía, no conduce a nada y menos en mi caso. En esa espera madurativa es en lo que consiste la exigencia. Una vez que has pasado por esa fase y sales de esa autosugestión, una lectura más reposada y crítica te puede hacer ver que hay que meter la lima; y que en aquello que has encontrado todavía algo se esconde
La crítica ha relacionado su línea poética, además de con Saint-John Perse y Paul Claudel, con Borges. ¿Es el escritor argentino uno de sus referentes fundamentales? ¿Añadiría algún otro a los mencionados?
Yo añadiría muchos. Porque Saint-John Perse y Claudel, a quienes admiro, apenas me han influido. Pero como esto lo han escrito algunos críticos y luego se ha ido repitiendo, es por lo que siempre aparece. Con Borges sí encuentro la concomitancia en el uso de las formas clásicas, de las estructuras cerradas, del endecasílabo y cierto débito por mi parte sobre esas atmósferas y mundos que Borges sabe crear tan bien. En Borges sí que reconozco la filiación; sin embargo, de los otros dos hay muy poco o nada en mi poesía. Importantes en mi formación han sido los clásicos grecolatinos, Dante, (fundamental en mi maduración poética), y los clásicos españoles del Siglo de Oro: Garcilaso, Aldana, Lope, Quevedo. El releer mucho a este tipo de autores —que es lo más recomendable que se puede hacer— te naturaliza con la lengua que utilizas, te naturaliza con el español. Los clásicos extranjeros te pueden dar visiones del mundo muy atractivas, pero el sabor de tu lengua, cómo hay que manejarla para que el poema sea efectivo y hermoso, eso te lo proporcionan los clásicos españoles o hispanoamericanos, o los de las lenguas muy vecinas. Leyendo poesía rusa serás capaz de ver mundos de otras personas, pero nada para escribir poesía, nada. Eso solo lo puedes hacer a través de tus clásicos.
También es destacable en sus versos la presencia del mundo clásico. ¿Es la cultura grecolatina un elemento de unión cultural de la Europa actual, tan amenazada por los nacionalismos?
Y mirar hacia atrás y ver lo que verdaderamente nos ha unido, el mundo clásico, el mundo grecolatino, el pensamiento religioso judeocristiano y luego en la modernidad las ideas que se desprenden de la Ilustración y de la Revolución francesa. Aunque en algunos casos aparezcan elementos contradictorios, son elementos muy europeos y que unen a Europa, pero yo creo que actualmente se está yendo por otros sitios, sobre todo por ese tipo de tendencias nacionalistas, disgregadoras, que renuncian a esas fuentes comunes que he señalado, para centrarse en un sentimiento identitario, más limitado, un tanto alejado de esa voz común de Europa que trasciende sus fronteras. Europa, no solo la Europa del mapa, es mucho más. Se puede ser crítico con lo que hemos llevado al mundo los occidentales, pero hemos llevado también civilización en el alto sentido de la palabra, ya desde Roma. La maravilla de Roma de llenar Europa de caminos que unen, de tender puentes que acercan, de esa ley escrita que también nos une. Esto es la herencia de la civilización que luego los países europeos, a pesar de las crisis, han seguido desarrollando.
![[Img #42092]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/6710_9788486307059.jpg)
¿Cuál es el futuro, a su entender, de esa Europa que tanto ha cantado en sus poemas?
Ese futuro será otra vez de entendimiento en Europa. Pienso que esto es una crisis de crecimiento, no una crisis de decadencia. A menudo los adolescentes tienen sus crisis... Se ha pasado por momentos mucho más críticos. El siglo XX ha sido pródigo en espeluznantes totalitarismos. Ha habido dos guerras destructoras que han llevado la muerte al corazón de las ciudades, no sólo al campo de batalla. Y se ha salido de ello con proyectos de unidad que daban la espalda a esos nacionalismos, a esos totalitarismos criminales. Ahora, a pesar de ciertas tensiones, no hemos llegado a ese punto. Además hemos aprendido de la experiencia.
¿Y por qué cree que se están dando estas tensiones ahora?
Yo creo que siempre la tensión viene de la mano de la insatisfacción. En cuanto hay gente satisfecha por algún motivo intenta hacer otro tipo de planteamientos, y si vive en un modelo de sociedad como el nuestro que tiene siete u ocho elementos de diez, muy, muy positivos, se fija solo en los negativos, y, en lugar de intentar mejorar esos asuntos, lo que quiere es atentar contra todo el sistema. Como si lo mejor fuera enemigo de lo bueno. En este caso nuestro, la crisis económica despertó unas tensiones larvadas entre el norte y el sur de Europa, y una desconfianza en quienes controlaban los poderes económicos de la Unión. También, a pesar de todas esas señales, hay otras de fortaleza.
Ha surgido una nueva generación de poetas que difunde su obra en las redes sociales y que triunfa entre los más jóvenes, hasta el punto de que se ha convertido en un fenómeno editorial. Luis Alberto de Cuenca ha hablado de “parapoesía” y “parapoetas” para referirse a ellos. ¿Qué opinión le merecen a usted?
Debo confesar que he leído muy poquitas cosas de ellos, no he leído libros como para hacerme una idea. Pero he ido cogiendo de aquí y de allá. Para mí es positivo que la gente escriba poesía, aunque yo esté de acuerdo con Luis Alberto en la denominación de ‘parapoesía’. Sin embargo, no parece que esto vaya a llevar a que haya lectores de la otra poesía. A mí me merece mucho respeto, si es algo que llega a las personas. Sucede lo mismo que con las letras de la música pop: si las pusieras en un papel sin la música, no tendrían mucha consistencia literaria; pero cuando las escuchas acompañadas de su música, algunas son una maravilla. Yo creo que eso es un tipo de poesía pop, por así decirlo. Hay muchos raperos que hacen este tipo de poesía y tienen una habilidad con el lenguaje asombroso. Sí que es verdad que habría que llamarlo de alguna otra manera: poesía pop, parapoesía o lo que fuera.
![[Img #42089]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3908_62316272.jpg)
Es usted también filólogo y ha llevado a cabo una importante labor como traductor de obras italianas clásicas y modernas. ¿Este trato asiduo con la traducción le ha ayudado en su labor de poeta? ¿Y viceversa?
Yo traduje sobre todo entre mis 25 y 40 años, fundamentalmente poesía italiana clásica. Eran obras complejas que luego te ayudan a enfrentarte a ciertas situaciones complicadas en el momento creativo, porque te obligan a buscar palabras. Cuando se escribe una obra propia, no se está buscando palabras, estas ya vienen rodadas; podrás luego cambiar una palabra por otra, pero las palabras ya están ahí. Esto sucede mecánica e intuitivamente, de oficio. Cuando vas a traducir poesía, te estás obligando a buscar respuestas acerca de qué poner en cada lugar, ya que estás obligado a seguir un hilo que no te pertenece, que te es ajeno. Eso te obliga a leer muy atentamente. Las lecturas más atentas que haces en tu vida son las que haces como traductor, porque estás pendiente absolutamente de todos los matices. Si tienes que traducir una obra de mil páginas, no puedes perderte mucho en los detalles; pero a los poemas puedes dedicarles mucho tiempo, ser minucioso en cada coma, puedes sumergirte profundamente en una lectura crítica de la traducción. Y eso al final sí que te proporciona instrumentos para la creación propia.
Profesionalmente su trabajo ha estado muy ligado al Instituto Cervantes, donde ha dirigido diversos centros en distintos países y actualmente el de Tel Aviv. Ha de ser sin duda una experiencia muy enriquecedora.
Resulta muy enriquecedor. Es una maravilla, porque estás por un lado en contacto con una sociedad que no es la tuya; pero con personas muy abiertas, entusiasmadas diría yo, tanto por la cultura de España y de Hispanoamérica, como por la lengua española. Entonces, vives como en una burbuja maravillosa, pues estás tratando con personas que aman la cultura y la lengua españolas. Y luego siempre tienes la experiencia de vivir en otros países, de conocer otras culturas, otras sociedades, de pasear por calles que jamás verías. En lo estrictamente profesional, creo que la experiencia es que llevamos al mundo desde el Instituto Cervantes un producto que es de los más solicitados para la gente abierta a la cultura. Para esa gente, lo español (e hispanoamericano) ahora mismo está en un momento maravilloso de aceptación en el mundo, tanto en lo que se refiere a la cultura con mayúsculas como a la cultura popular. Puede hasta acabar dándose un fenómeno similar al de los 60 y los 70 con el inglés y la cultura pop. Podemos estar asistiendo al principio del dominio del español en la esfera de la cultura popular. Actualmente, los cantantes angloparlantes graban un par de temas en español. Eso son indicios de que algo se está cociendo con el español, algo que se compadece muy bien con la cifra de los millones de hispanohablantes que hay en el mundo, siendo la segunda lengua más estudiada después del inglés, y la segunda lengua en número de hablantes nativos después del chino. Es lógico que en alguna actividad artístico cultural empiece a ser el español la lengua más utilizada.
En Tel Aviv, además, no les es ajeno, por el sefardí…
Te agradezco mucho esta pregunta. En Tel Aviv, igual que cualquier otro centro del Instituto Cervantes, siempre está abierto al interés por la cultura española e hispanoamericana y por la lengua. Y, en Israel hay un tercer vínculo y fundamental que es el sefardí. Tenemos un montón de actuaciones y de actividades relacionadas con el mundo sefardí, tanto en la programación de conferencias, como de actuaciones de música sefardí. Por ejemplo, tenemos convenios con la ‘Autoridad Nacional del Ladino’ para ciclos de conferencias en ladino. Siempre digo que es uno de los hogares de Israel en los que todavía se habla ladino, porque es rara la semana en que no haya algo relacionado con esta lengua española. En este momento el ladino estaba entrando en crisis, pues en Israel se habla hebreo y es muy difícil mantener una segunda lengua muy hablada. Pero, como la continuidad no se había roto, se ha empezado a estudiar también en la universidad; y hay askenazis que aprenden ladino como quien estudia alemán. Hay unos estudios universitarios de filología ladina.…
-¿No terminará por ser una lengua muerta?
No, muerta no va a ser. También se ha creado la ‘Academia del Ladino’ que será una academia más de la lengua española, como lo puede ser la Academia de Colombia o la argentina, y este mismo año empezará a funcionar la Academia de Español Ladino.
![[Img #42094]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/4865_dsc_4795.jpg)
Su intervención se va a realizar en la casa de los Panero, en la ciudad de Leopoldo Panero, en Astorga, ¿Qué opinión le merecen sus respectivas poesías?
Todos tienen una obra importante y muy diferente. A Leopoldo Panero lo empecé a leer en mi etapa de formación, con 14 o 15 años; por eso la siento mucho más cercana. Recuerdo además poemas de Panero que tienen una andadura especial, una música que te va llevando a lo largo de la lectura como en volandas. La poesía de Juan Luis ha tenido una gran influencia en la llamada ‘Poesía de la experiencia’ de los años 80. Leopoldo María tenía unas condiciones poéticas increíbles: el don del lenguaje, el don de hallar la imagen o la metáfora más desconcertante, hiriente y rica. Fue una persona muy dotada para la poesía. Pero, sentimentalmente, por esas lecturas entusiastas que hice en mi juventud, la obra de Leopoldo Panero, el padre, es la que guardo con mayor intensidad.
![[Img #42091]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3271_dsc_4785.jpg)
Astorga Redacción: A su poesía, que se distancia de la llamada “poesía de la experiencia” predominante en su generación, se la ha denominado “épica”. Sin embargo, usted no se ha mostrado muy cómodo con esa denominación.
Julio Martínez Mesanza: Verdaderamente en mi poesía utilizo símbolos bélicos, y tal vez haya reminiscencias épicas, pero solo son reminiscencias; no es una poesía épica. Una poesía épica tiene un plan mucho más desarrollado y naturalmente responde a unos estadios civilizatorios que no son los actuales. Son, por así decirlo, los tiempos de los orígenes, no es lo que estamos viviendo. Sí utilizo ese tipo de símbolos militares propios de la épica, aunque con otro sentido.
Ha señalado en alguna ocasión que entiende la poesía, y el arte en general, como una realidad moral (aunque eso no implica necesariamente una concepción moralista del arte). ¿Puede aplicarse ese principio a su propia poesía?
Me gustaría que así fuera. Ojalá se pudiera aplicar. Hay quien ha escrito que mi poesía tiene ese fondo moral, nunca moralizante. No es una poesía de moralina, es una poesía de contraste, y de contraste con uno mismo, de tensión permanente interior; e indudablemente en ese tipo de conflictos puede apreciarse ese trasfondo moral. Las opciones sobre lo que está bien y lo que está mal. Tal vez no sea yo el más apropiado para decirlo, pero sí lo hay.
Hemos pretendido delimitar un poco la cosa para que la percibieran los lectores.
Es mejor que lo vean los demás. Más que ir negando lo que me propones, lo que hago es delimitarlo. Porque al final los lectores, los críticos tienen una idea de lo que uno hace; y a veces hay algo en el autor que intenta acomodarse a esa idea que los demás tienen de uno mismo, pero también puede ocurrir que intente rechazarla. Yo no es que atienda a lo que dicen los demás, de manera que me llevara a modificar mi forma de hacer poesía. Permanezco en ello bastante inmutable. No obstante, sí que conviene prestarle atención a ver qué eco tiene. Cuanto te dice un lector crítico, es bueno que lo escuches.
¿Se trata también de un hecho comunicativo, no?
La poesía es comunicación.
![[Img #42090]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5413_9788484723271.jpg)
El profesor T. J. Dadson ha dicho que la reiteración de determinadas imágenes en su poesía (las torres, por ejemplo, o los laberintos) hacen que esta se preste a una lectura y a un análisis psicoanalíticos. ¿Le parece que es cierto?
Ya decía Borges que el psicoanálisis era como una modalidad de la literatura fantástica. En el sentido ese del tratamiento de los símbolos, puede que sí. Trevor, que es un hispanista reputado, ha dedicado bastante tiempo a mi obra, y si él ha llegado a esa conclusión, algo de razón tendrá. Sin embargo, yo lo que repudio es el psicoanálisis, muy divertido como hecho literario, pero de poco valor empírico.
¿En qué busca usted inspiración?
No lo sé. Llega cuando ella quiere. Es un viejo tema. ¿Existe la inspiración o existe el trabajo? Yo creo que hay algo de inspiración...pero mi forma de concebir la creación es la de ir madurando las ideas que tienes y esperar a que venga una música adecuada para ellas. No precipitarse. Hay veces en que el poema lo recoges al vuelo; pero en la mayor parte de las ocasiones hay que dejar que vaya madurando, madurando, madurando… Al menos, en mi caso. Habrá gente que escriba diez poemas al día.
Su obra poética está compuesta apenas por cinco libros, a casi un libro por década. ¿A qué se debe esta circunstancia? ¿A qué su ritmo de creación es reposado o es una cuestión de autoexigencia o ambas cosas a la vez?
Ambas cosas. Es reposado porque solo comienzo a desarrollar el poema cuando verdaderamente me convence y veo que ahí hay algo que me pueda emocionar a mí. La primera emoción tiene que ser la del mismo poeta. Si tú no estás emocionado escribiéndolo, será muy raro que emociones a nadie. Tienes que sentir que hay algo ahí y que hay una música que te erice la piel, y eso no sucede a menudo. Ponerte con la página en blanco a ver qué pasa, en poesía, no conduce a nada y menos en mi caso. En esa espera madurativa es en lo que consiste la exigencia. Una vez que has pasado por esa fase y sales de esa autosugestión, una lectura más reposada y crítica te puede hacer ver que hay que meter la lima; y que en aquello que has encontrado todavía algo se esconde
La crítica ha relacionado su línea poética, además de con Saint-John Perse y Paul Claudel, con Borges. ¿Es el escritor argentino uno de sus referentes fundamentales? ¿Añadiría algún otro a los mencionados?
Yo añadiría muchos. Porque Saint-John Perse y Claudel, a quienes admiro, apenas me han influido. Pero como esto lo han escrito algunos críticos y luego se ha ido repitiendo, es por lo que siempre aparece. Con Borges sí encuentro la concomitancia en el uso de las formas clásicas, de las estructuras cerradas, del endecasílabo y cierto débito por mi parte sobre esas atmósferas y mundos que Borges sabe crear tan bien. En Borges sí que reconozco la filiación; sin embargo, de los otros dos hay muy poco o nada en mi poesía. Importantes en mi formación han sido los clásicos grecolatinos, Dante, (fundamental en mi maduración poética), y los clásicos españoles del Siglo de Oro: Garcilaso, Aldana, Lope, Quevedo. El releer mucho a este tipo de autores —que es lo más recomendable que se puede hacer— te naturaliza con la lengua que utilizas, te naturaliza con el español. Los clásicos extranjeros te pueden dar visiones del mundo muy atractivas, pero el sabor de tu lengua, cómo hay que manejarla para que el poema sea efectivo y hermoso, eso te lo proporcionan los clásicos españoles o hispanoamericanos, o los de las lenguas muy vecinas. Leyendo poesía rusa serás capaz de ver mundos de otras personas, pero nada para escribir poesía, nada. Eso solo lo puedes hacer a través de tus clásicos.
También es destacable en sus versos la presencia del mundo clásico. ¿Es la cultura grecolatina un elemento de unión cultural de la Europa actual, tan amenazada por los nacionalismos?
Y mirar hacia atrás y ver lo que verdaderamente nos ha unido, el mundo clásico, el mundo grecolatino, el pensamiento religioso judeocristiano y luego en la modernidad las ideas que se desprenden de la Ilustración y de la Revolución francesa. Aunque en algunos casos aparezcan elementos contradictorios, son elementos muy europeos y que unen a Europa, pero yo creo que actualmente se está yendo por otros sitios, sobre todo por ese tipo de tendencias nacionalistas, disgregadoras, que renuncian a esas fuentes comunes que he señalado, para centrarse en un sentimiento identitario, más limitado, un tanto alejado de esa voz común de Europa que trasciende sus fronteras. Europa, no solo la Europa del mapa, es mucho más. Se puede ser crítico con lo que hemos llevado al mundo los occidentales, pero hemos llevado también civilización en el alto sentido de la palabra, ya desde Roma. La maravilla de Roma de llenar Europa de caminos que unen, de tender puentes que acercan, de esa ley escrita que también nos une. Esto es la herencia de la civilización que luego los países europeos, a pesar de las crisis, han seguido desarrollando.
![[Img #42092]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/6710_9788486307059.jpg)
¿Cuál es el futuro, a su entender, de esa Europa que tanto ha cantado en sus poemas?
Ese futuro será otra vez de entendimiento en Europa. Pienso que esto es una crisis de crecimiento, no una crisis de decadencia. A menudo los adolescentes tienen sus crisis... Se ha pasado por momentos mucho más críticos. El siglo XX ha sido pródigo en espeluznantes totalitarismos. Ha habido dos guerras destructoras que han llevado la muerte al corazón de las ciudades, no sólo al campo de batalla. Y se ha salido de ello con proyectos de unidad que daban la espalda a esos nacionalismos, a esos totalitarismos criminales. Ahora, a pesar de ciertas tensiones, no hemos llegado a ese punto. Además hemos aprendido de la experiencia.
¿Y por qué cree que se están dando estas tensiones ahora?
Yo creo que siempre la tensión viene de la mano de la insatisfacción. En cuanto hay gente satisfecha por algún motivo intenta hacer otro tipo de planteamientos, y si vive en un modelo de sociedad como el nuestro que tiene siete u ocho elementos de diez, muy, muy positivos, se fija solo en los negativos, y, en lugar de intentar mejorar esos asuntos, lo que quiere es atentar contra todo el sistema. Como si lo mejor fuera enemigo de lo bueno. En este caso nuestro, la crisis económica despertó unas tensiones larvadas entre el norte y el sur de Europa, y una desconfianza en quienes controlaban los poderes económicos de la Unión. También, a pesar de todas esas señales, hay otras de fortaleza.
Ha surgido una nueva generación de poetas que difunde su obra en las redes sociales y que triunfa entre los más jóvenes, hasta el punto de que se ha convertido en un fenómeno editorial. Luis Alberto de Cuenca ha hablado de “parapoesía” y “parapoetas” para referirse a ellos. ¿Qué opinión le merecen a usted?
Debo confesar que he leído muy poquitas cosas de ellos, no he leído libros como para hacerme una idea. Pero he ido cogiendo de aquí y de allá. Para mí es positivo que la gente escriba poesía, aunque yo esté de acuerdo con Luis Alberto en la denominación de ‘parapoesía’. Sin embargo, no parece que esto vaya a llevar a que haya lectores de la otra poesía. A mí me merece mucho respeto, si es algo que llega a las personas. Sucede lo mismo que con las letras de la música pop: si las pusieras en un papel sin la música, no tendrían mucha consistencia literaria; pero cuando las escuchas acompañadas de su música, algunas son una maravilla. Yo creo que eso es un tipo de poesía pop, por así decirlo. Hay muchos raperos que hacen este tipo de poesía y tienen una habilidad con el lenguaje asombroso. Sí que es verdad que habría que llamarlo de alguna otra manera: poesía pop, parapoesía o lo que fuera.
![[Img #42089]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3908_62316272.jpg)
Es usted también filólogo y ha llevado a cabo una importante labor como traductor de obras italianas clásicas y modernas. ¿Este trato asiduo con la traducción le ha ayudado en su labor de poeta? ¿Y viceversa?
Yo traduje sobre todo entre mis 25 y 40 años, fundamentalmente poesía italiana clásica. Eran obras complejas que luego te ayudan a enfrentarte a ciertas situaciones complicadas en el momento creativo, porque te obligan a buscar palabras. Cuando se escribe una obra propia, no se está buscando palabras, estas ya vienen rodadas; podrás luego cambiar una palabra por otra, pero las palabras ya están ahí. Esto sucede mecánica e intuitivamente, de oficio. Cuando vas a traducir poesía, te estás obligando a buscar respuestas acerca de qué poner en cada lugar, ya que estás obligado a seguir un hilo que no te pertenece, que te es ajeno. Eso te obliga a leer muy atentamente. Las lecturas más atentas que haces en tu vida son las que haces como traductor, porque estás pendiente absolutamente de todos los matices. Si tienes que traducir una obra de mil páginas, no puedes perderte mucho en los detalles; pero a los poemas puedes dedicarles mucho tiempo, ser minucioso en cada coma, puedes sumergirte profundamente en una lectura crítica de la traducción. Y eso al final sí que te proporciona instrumentos para la creación propia.
Profesionalmente su trabajo ha estado muy ligado al Instituto Cervantes, donde ha dirigido diversos centros en distintos países y actualmente el de Tel Aviv. Ha de ser sin duda una experiencia muy enriquecedora.
Resulta muy enriquecedor. Es una maravilla, porque estás por un lado en contacto con una sociedad que no es la tuya; pero con personas muy abiertas, entusiasmadas diría yo, tanto por la cultura de España y de Hispanoamérica, como por la lengua española. Entonces, vives como en una burbuja maravillosa, pues estás tratando con personas que aman la cultura y la lengua españolas. Y luego siempre tienes la experiencia de vivir en otros países, de conocer otras culturas, otras sociedades, de pasear por calles que jamás verías. En lo estrictamente profesional, creo que la experiencia es que llevamos al mundo desde el Instituto Cervantes un producto que es de los más solicitados para la gente abierta a la cultura. Para esa gente, lo español (e hispanoamericano) ahora mismo está en un momento maravilloso de aceptación en el mundo, tanto en lo que se refiere a la cultura con mayúsculas como a la cultura popular. Puede hasta acabar dándose un fenómeno similar al de los 60 y los 70 con el inglés y la cultura pop. Podemos estar asistiendo al principio del dominio del español en la esfera de la cultura popular. Actualmente, los cantantes angloparlantes graban un par de temas en español. Eso son indicios de que algo se está cociendo con el español, algo que se compadece muy bien con la cifra de los millones de hispanohablantes que hay en el mundo, siendo la segunda lengua más estudiada después del inglés, y la segunda lengua en número de hablantes nativos después del chino. Es lógico que en alguna actividad artístico cultural empiece a ser el español la lengua más utilizada.
En Tel Aviv, además, no les es ajeno, por el sefardí…
Te agradezco mucho esta pregunta. En Tel Aviv, igual que cualquier otro centro del Instituto Cervantes, siempre está abierto al interés por la cultura española e hispanoamericana y por la lengua. Y, en Israel hay un tercer vínculo y fundamental que es el sefardí. Tenemos un montón de actuaciones y de actividades relacionadas con el mundo sefardí, tanto en la programación de conferencias, como de actuaciones de música sefardí. Por ejemplo, tenemos convenios con la ‘Autoridad Nacional del Ladino’ para ciclos de conferencias en ladino. Siempre digo que es uno de los hogares de Israel en los que todavía se habla ladino, porque es rara la semana en que no haya algo relacionado con esta lengua española. En este momento el ladino estaba entrando en crisis, pues en Israel se habla hebreo y es muy difícil mantener una segunda lengua muy hablada. Pero, como la continuidad no se había roto, se ha empezado a estudiar también en la universidad; y hay askenazis que aprenden ladino como quien estudia alemán. Hay unos estudios universitarios de filología ladina.…
-¿No terminará por ser una lengua muerta?
No, muerta no va a ser. También se ha creado la ‘Academia del Ladino’ que será una academia más de la lengua española, como lo puede ser la Academia de Colombia o la argentina, y este mismo año empezará a funcionar la Academia de Español Ladino.
![[Img #42094]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/4865_dsc_4795.jpg)
Su intervención se va a realizar en la casa de los Panero, en la ciudad de Leopoldo Panero, en Astorga, ¿Qué opinión le merecen sus respectivas poesías?
Todos tienen una obra importante y muy diferente. A Leopoldo Panero lo empecé a leer en mi etapa de formación, con 14 o 15 años; por eso la siento mucho más cercana. Recuerdo además poemas de Panero que tienen una andadura especial, una música que te va llevando a lo largo de la lectura como en volandas. La poesía de Juan Luis ha tenido una gran influencia en la llamada ‘Poesía de la experiencia’ de los años 80. Leopoldo María tenía unas condiciones poéticas increíbles: el don del lenguaje, el don de hallar la imagen o la metáfora más desconcertante, hiriente y rica. Fue una persona muy dotada para la poesía. Pero, sentimentalmente, por esas lecturas entusiastas que hice en mi juventud, la obra de Leopoldo Panero, el padre, es la que guardo con mayor intensidad.