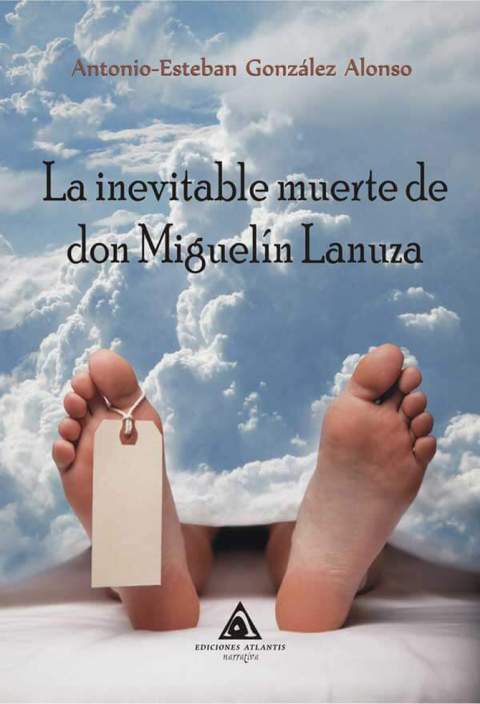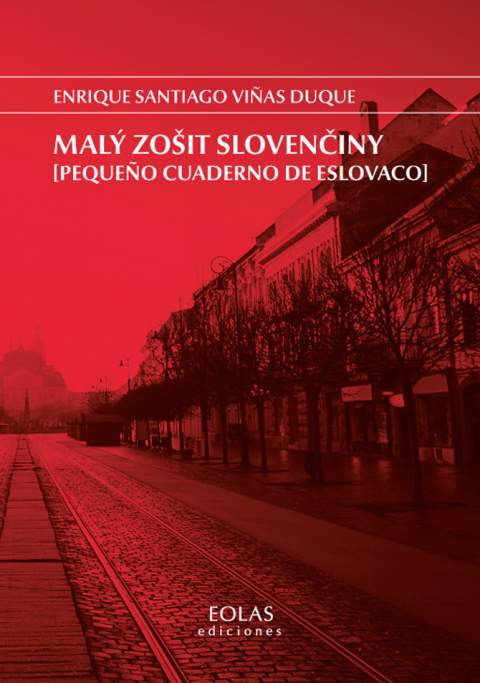A propósito de pensar
![[Img #42281]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/6506_006.jpg)
“Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas” (Bertrand Russell)
Quiero pensar para saber; solo para saber. Porque yo deseo saber. Aristóteles comienza la Metafísica diciendo que “todos los hombres, por naturaleza, desean saber”. Saber cómo son las cosas. Saber cómo son las cosas de verdad. Conocer la verdad. La verdad siempre en el horizonte, sin perderla de vista en ningún momento, aunque no se alcance. La verdad aunque ciegue, aunque duela, hiera, incluso mate, porque creo con John Stuart Mill que “es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”. Pero “¿tu verdad? No, la Verdad”, como dijo Machado. Aunque los últimos gurús del relativismo renieguen de la verdad y lleguen hasta el absurdo de sostener que lo que llamamos realidad en realidad no es más que una construcción de nuestro cerebro, hasta el absurdo de no poder continuar, de tener que quedarse quietos, sin saber qué hacer, como el asno de Buridán, paradoja que ya había sido formulada por Aristóteles, que, indeciso ante los dos montones de heno, acabó muriendo de hambre, la verdad está en alguna parte y hay que encontrarla.
Pero sé que este empeño, esta cabezonería mía, por encontrar la verdad, exige pensar las cosas hasta el fondo, hasta su corazón. No puedo quedarme en la epidermis, tengo que traspasarla, llegar a la carne, al hueso, al mismo tuétano. He de ser radical. Pero radical no en el sentido de tajante sino en el sentido de ir a la raíz, al principio de todo, o al final, según se mire. Ahí donde están las causas últimas, donde más allá ya no hay nada.
Para ello, he de ser valiente y pensar por mí mismo, con libertad, como recomendaban los modernos.”¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!”, nos instó Kant en su opúsculo ¿Qué es la Ilustración? No se puede olvidar que la libertad individual ha sido uno de los grandes logros de la modernidad. Así, mi pensamiento ha de ejercitarse sin ataduras, suelto, libre. Sin la atadura de la opinión de la mayoría; pues algo no es verdadero porque lo digan muchos, casi todos, incluso todos; ni es falso porque solo uno lo piense, o no lo piense nadie. No, el encuentro con la verdad no tiene que ver con la mayoría o con el pensamiento único, que con frecuencia nos tiraniza sin darnos cuenta. Cuántas veces salta la liebre donde nadie se lo espera. También ha de soltarse del pensamiento de la autoridad: una cosa no es verdadera porque lo diga determinada persona, por muchos títulos académicos que tenga, o por muy prestigioso que sea el cargo que ostente. En fin, el magister dixit o, en su versión moderna, el “está científicamente demostrado”, no es en absoluto garantía de verdad. Como tampoco lo es la tradición: el hecho de que siempre se haya pensado que esto es así no prueba que esto sea así, pues no pocas veces las cosas son muy distintas a como tradicionalmente se ha venido pensado que son.
![[Img #42284]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/9713_carnaval-de-astorga-116.jpg)
No obstante, si bien mi pensamiento ha de volar libre, le haré caso a Kant y no lo dejare volar tan libre como una paloma en el vacío, porque no quiero acabar en regiones extrañas, enredado en las brumas de la ficción, revoloteando entre quimeras. Para ello he de marcarle unos límites, y los límites que le marco son el argumento lógico y la experiencia empírica. De esta manera, tomaré solo por verdadero aquel conocimiento al que me hayan conducido la razón y los hechos empíricos, porque solo estas instancias están autorizadas a establecer con ciertas garantías la verdad. De hecho, Kant –otra vez Kant, sí– defendía que la razón es la última piedra de toque de la verdad.
Con todo, para conjurar el dogmatismo, esa tendencia a tomar un conocimiento como un conocimiento absolutamente verdadero, esto es, incontrovertible, he de tener en cuenta lo que piensan otros sobre eso mismo que yo estoy pensando, lo que no quita para que siga discurriendo por mí mismo, según mi criterio. Por eso, he de dialogar. El diálogo es el tubo de ensayo donde se ponen a prueba muchas de las conclusiones a las que llegamos cuando pensamos sobre determinadas cosas. Dialogar con cualquiera que se atenga a razones, independientemente de cuál sea su sexo, raza o condición social, como hizo Platón, que puso a conversar a Sócrates con una mujer, Diotima, y con un esclavo, Menón, a pesar de que la sociedad de su tiempo, la Atenas del siglo IV a. C., era eminentemente machista y esclavista. Dialogar atendiendo solo a razones, porque son las razones lo que dan valor a las opiniones y lo que diferencia a unas de otras; no es lo mismo la opinión que está fundamentada en la razón y los hechos que la que no lo está: la primera vale más que la última. En fin, “hay que atender a razones”, como dice mi padre.
Más aun, dialogar sobre todo con quienes piensan distinto a mí, contemplando siempre la posibilidad de que ellos pueden estar acertados y yo equivocado, para así desprenderme de una vez, según Max Weber, de esa “abyecta manía clerical de querer tener razón”. Y al dialogar, me ha de importar lo que se dice y no quién lo dice, para luego esforzarme más por comprender que por rebatir eso que se dice, y finalmente he de dejarme convencer solo por el argumento más fuerte, aunque ello suponga negar lo que siento, lo que deseo o lo que me interesa. Pues ya se sabe eso que Ammonio le atribuye a Aristóteles: “soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad”. Como también son bien conocidas las palabras de que “la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero”, que Machado pone en boca de su alter ego, Juan de Mairena.
Lo cierto es que cuando se trata de la verdad, de encontrarla o de reconocerla, me importa mucho más lo que razono que lo que siento. Por eso, es preferible atender a la razón, como hace la discreta Ismene, y no tomar el ejemplo de Antígona, su hermana, ese personaje de la literatura y de la filosofía tan encumbrado, que sigue sin dudar los impulsos de las vísceras, los cuales conducen al odio y a la vehemencia, donde no hay lugar para la moderación, el término medio y los matices. Lo fácil es dejarse llevar por los sentimientos y transitar por los extremos, bien completamente a oscuras o a pleno sol del día, con los límites bien marcados; pero eso es peligroso, porque genera la falsa seguridad de estar en la verdad, de tenerla en exclusiva, lo cual te vuelve arrogante, y la arrogancia te hace mantenerte en tus ideas contra viento y marea, y creerte con derecho al exabrupto y a dar respuestas airadas, que en nada ayudan al encuentro con la verdad, y menos aún al entendimiento con el otro. Sin embargo, lo que cuesta es penetrar en el laberinto de los razonamientos y habitar en la penumbra, en esa zona gris, difusa, sin perfiles, donde no existen las referencias claras y hay que andar a tientas, dando algunos tumbos, inseguros.
![[Img #42282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/8351_lidia-en-su-casa-208.jpg)
Es entonces, cuando, a pesar de las razones y de los hechos, de contrastar nuestras opiniones con las de los demás en el diálogo, uno cae en la cuenta de la fragilidad y la contingencia de la condición humana, de que somos seres limitados y finitos, y de que precisamente por eso nada es seguro y la duda nos constituye. Una duda que no es metódica, intelectual, como la de Descartes, nacida de la inseguridad de uno mismo, sino que es una duda ontológica, derivada de la debilidad intrínseca de nuestra condición humana. No es una duda que nos deja indecisos, paralizados, sin actuar, que podría llegar a hacerlo, como le ocurrió al ya referido asno de Buridán, sino que es una duda como una actitud prudente y como un ejercicio de reflexión.
Reflexión en el sentido de no ceder al primer impulso, de detener el pensamiento, dejar pasar unos días, tomarse su tiempo, dar un paso atrás y distanciarse de lo dado, situarse en el punto de vista del otro, para luego volver sobre sí y cuestionar lo que se ofrece como incuestionable, no para rechazarlo sin más sino para volverlo a analizar ponderando o ‘pesando en la balanza’ otra vez los pros y los contra.
Porque no hay respuestas satisfactorias ni definitivas, y todas están expuestas a posibles revisiones y son susceptibles de ser corregidas. Por eso, la sabiduría consiste en dudar de lo que uno cree saber, y lo más prudente es aceptar, con Montaigne en su obra Ensayos, que “Somos, no sé cómo, dobles en nosotros mismos, y eso hace que lo que creemos, no lo creamos, y que no podamos deshacernos de aquello que condenamos”.
Como lo más sensato también es dejar de alguna manera atrás las seguridades de la modernidad, para reconocer con Lyotard esa idea posmoderna de que “con los nuevos tiempos se acabaron las certezas y la indeterminación es nuestro suelo”, aunque eso nos haga sentirnos incómodos; más incluso, aunque eso nos dé mucho miedo. Ciertamente, la duda nos hace sentirnos incómodos porque, como apunta Victoria Camps, “es como la pepita que escupo al morder la manzana, un estorbo para seguir mordiendo con tranquilidad”, y también nos inquieta porque, al hacer saltar por los aires la tejavana de seguridades que nos daba cobijo, nos deja a la intemperie, expuestos a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, nos previene de que la búsqueda de la verdad es un proceso inacabado, como se anuncia sobre todo en los primeros diálogos de Platón, y de que “hemos de contentarnos con buscar la verdad de un modo tosco y esquemático”, tal como nos lo recuerda Aristóteles en su Ética a Nicómaco.
![[Img #42285]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5996_yo-por-tono.jpg)
De esta manera, cuando se trata de pensar determinadas realidades, como la justicia, la libertad, la igualdad, el bien, o el deber, hemos de convenir con los sofistas, protagonistas de la primera Ilustración, la de la Atenas del siglo V a. C., que nos movemos en el ámbito de la doxa, de las opiniones, más que en el de la episteme, lo cual nos sustrae de toda soberbia y desmesura, y nos vuelve, cuando menos, humildes, moderados y cautos. Una cautela que nos hace reconocer que lo que parecía tan firme en alguna medida se tambalea, que lo sólido se ha hecho líquido, y que ese anhelo de lo absoluto, nacido del mito y la religión, y mantenido sorprendentemente por el pensamiento secularizado, ya no tienen sentido, es un imposible.
Con lo cual, hemos de resignarnos, después de todo, aunque no nos agrade, aunque nos cueste, a cierto grado de perplejidad, desconcierto y desorientación, porque todo lo que es podría ser de otra manera. Resignarnos a que seducen más las preguntas que las respuestas, aunque aquellas sean simples, incluso banales. Sin embargo, esta sensatez también me alerta de que si bien “las incertidumbres dan mucho miedo, las certidumbres todavía más”, porque, en el empeño por agarrarnos a creencias fuertes y sólidas, podemos acabar en el fanatismo, la puerta que conduce al autoritarismo, justamente lo que se quiere combatir con esta forma de pensar, de pesar las cosas.
![[Img #42281]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/6506_006.jpg)
“Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas” (Bertrand Russell)
Quiero pensar para saber; solo para saber. Porque yo deseo saber. Aristóteles comienza la Metafísica diciendo que “todos los hombres, por naturaleza, desean saber”. Saber cómo son las cosas. Saber cómo son las cosas de verdad. Conocer la verdad. La verdad siempre en el horizonte, sin perderla de vista en ningún momento, aunque no se alcance. La verdad aunque ciegue, aunque duela, hiera, incluso mate, porque creo con John Stuart Mill que “es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”. Pero “¿tu verdad? No, la Verdad”, como dijo Machado. Aunque los últimos gurús del relativismo renieguen de la verdad y lleguen hasta el absurdo de sostener que lo que llamamos realidad en realidad no es más que una construcción de nuestro cerebro, hasta el absurdo de no poder continuar, de tener que quedarse quietos, sin saber qué hacer, como el asno de Buridán, paradoja que ya había sido formulada por Aristóteles, que, indeciso ante los dos montones de heno, acabó muriendo de hambre, la verdad está en alguna parte y hay que encontrarla.
Pero sé que este empeño, esta cabezonería mía, por encontrar la verdad, exige pensar las cosas hasta el fondo, hasta su corazón. No puedo quedarme en la epidermis, tengo que traspasarla, llegar a la carne, al hueso, al mismo tuétano. He de ser radical. Pero radical no en el sentido de tajante sino en el sentido de ir a la raíz, al principio de todo, o al final, según se mire. Ahí donde están las causas últimas, donde más allá ya no hay nada.
Para ello, he de ser valiente y pensar por mí mismo, con libertad, como recomendaban los modernos.”¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!”, nos instó Kant en su opúsculo ¿Qué es la Ilustración? No se puede olvidar que la libertad individual ha sido uno de los grandes logros de la modernidad. Así, mi pensamiento ha de ejercitarse sin ataduras, suelto, libre. Sin la atadura de la opinión de la mayoría; pues algo no es verdadero porque lo digan muchos, casi todos, incluso todos; ni es falso porque solo uno lo piense, o no lo piense nadie. No, el encuentro con la verdad no tiene que ver con la mayoría o con el pensamiento único, que con frecuencia nos tiraniza sin darnos cuenta. Cuántas veces salta la liebre donde nadie se lo espera. También ha de soltarse del pensamiento de la autoridad: una cosa no es verdadera porque lo diga determinada persona, por muchos títulos académicos que tenga, o por muy prestigioso que sea el cargo que ostente. En fin, el magister dixit o, en su versión moderna, el “está científicamente demostrado”, no es en absoluto garantía de verdad. Como tampoco lo es la tradición: el hecho de que siempre se haya pensado que esto es así no prueba que esto sea así, pues no pocas veces las cosas son muy distintas a como tradicionalmente se ha venido pensado que son.
![[Img #42284]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/9713_carnaval-de-astorga-116.jpg)
No obstante, si bien mi pensamiento ha de volar libre, le haré caso a Kant y no lo dejare volar tan libre como una paloma en el vacío, porque no quiero acabar en regiones extrañas, enredado en las brumas de la ficción, revoloteando entre quimeras. Para ello he de marcarle unos límites, y los límites que le marco son el argumento lógico y la experiencia empírica. De esta manera, tomaré solo por verdadero aquel conocimiento al que me hayan conducido la razón y los hechos empíricos, porque solo estas instancias están autorizadas a establecer con ciertas garantías la verdad. De hecho, Kant –otra vez Kant, sí– defendía que la razón es la última piedra de toque de la verdad.
Con todo, para conjurar el dogmatismo, esa tendencia a tomar un conocimiento como un conocimiento absolutamente verdadero, esto es, incontrovertible, he de tener en cuenta lo que piensan otros sobre eso mismo que yo estoy pensando, lo que no quita para que siga discurriendo por mí mismo, según mi criterio. Por eso, he de dialogar. El diálogo es el tubo de ensayo donde se ponen a prueba muchas de las conclusiones a las que llegamos cuando pensamos sobre determinadas cosas. Dialogar con cualquiera que se atenga a razones, independientemente de cuál sea su sexo, raza o condición social, como hizo Platón, que puso a conversar a Sócrates con una mujer, Diotima, y con un esclavo, Menón, a pesar de que la sociedad de su tiempo, la Atenas del siglo IV a. C., era eminentemente machista y esclavista. Dialogar atendiendo solo a razones, porque son las razones lo que dan valor a las opiniones y lo que diferencia a unas de otras; no es lo mismo la opinión que está fundamentada en la razón y los hechos que la que no lo está: la primera vale más que la última. En fin, “hay que atender a razones”, como dice mi padre.
Más aun, dialogar sobre todo con quienes piensan distinto a mí, contemplando siempre la posibilidad de que ellos pueden estar acertados y yo equivocado, para así desprenderme de una vez, según Max Weber, de esa “abyecta manía clerical de querer tener razón”. Y al dialogar, me ha de importar lo que se dice y no quién lo dice, para luego esforzarme más por comprender que por rebatir eso que se dice, y finalmente he de dejarme convencer solo por el argumento más fuerte, aunque ello suponga negar lo que siento, lo que deseo o lo que me interesa. Pues ya se sabe eso que Ammonio le atribuye a Aristóteles: “soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad”. Como también son bien conocidas las palabras de que “la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero”, que Machado pone en boca de su alter ego, Juan de Mairena.
Lo cierto es que cuando se trata de la verdad, de encontrarla o de reconocerla, me importa mucho más lo que razono que lo que siento. Por eso, es preferible atender a la razón, como hace la discreta Ismene, y no tomar el ejemplo de Antígona, su hermana, ese personaje de la literatura y de la filosofía tan encumbrado, que sigue sin dudar los impulsos de las vísceras, los cuales conducen al odio y a la vehemencia, donde no hay lugar para la moderación, el término medio y los matices. Lo fácil es dejarse llevar por los sentimientos y transitar por los extremos, bien completamente a oscuras o a pleno sol del día, con los límites bien marcados; pero eso es peligroso, porque genera la falsa seguridad de estar en la verdad, de tenerla en exclusiva, lo cual te vuelve arrogante, y la arrogancia te hace mantenerte en tus ideas contra viento y marea, y creerte con derecho al exabrupto y a dar respuestas airadas, que en nada ayudan al encuentro con la verdad, y menos aún al entendimiento con el otro. Sin embargo, lo que cuesta es penetrar en el laberinto de los razonamientos y habitar en la penumbra, en esa zona gris, difusa, sin perfiles, donde no existen las referencias claras y hay que andar a tientas, dando algunos tumbos, inseguros.
![[Img #42282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/8351_lidia-en-su-casa-208.jpg)
Es entonces, cuando, a pesar de las razones y de los hechos, de contrastar nuestras opiniones con las de los demás en el diálogo, uno cae en la cuenta de la fragilidad y la contingencia de la condición humana, de que somos seres limitados y finitos, y de que precisamente por eso nada es seguro y la duda nos constituye. Una duda que no es metódica, intelectual, como la de Descartes, nacida de la inseguridad de uno mismo, sino que es una duda ontológica, derivada de la debilidad intrínseca de nuestra condición humana. No es una duda que nos deja indecisos, paralizados, sin actuar, que podría llegar a hacerlo, como le ocurrió al ya referido asno de Buridán, sino que es una duda como una actitud prudente y como un ejercicio de reflexión.
Reflexión en el sentido de no ceder al primer impulso, de detener el pensamiento, dejar pasar unos días, tomarse su tiempo, dar un paso atrás y distanciarse de lo dado, situarse en el punto de vista del otro, para luego volver sobre sí y cuestionar lo que se ofrece como incuestionable, no para rechazarlo sin más sino para volverlo a analizar ponderando o ‘pesando en la balanza’ otra vez los pros y los contra.
Porque no hay respuestas satisfactorias ni definitivas, y todas están expuestas a posibles revisiones y son susceptibles de ser corregidas. Por eso, la sabiduría consiste en dudar de lo que uno cree saber, y lo más prudente es aceptar, con Montaigne en su obra Ensayos, que “Somos, no sé cómo, dobles en nosotros mismos, y eso hace que lo que creemos, no lo creamos, y que no podamos deshacernos de aquello que condenamos”.
Como lo más sensato también es dejar de alguna manera atrás las seguridades de la modernidad, para reconocer con Lyotard esa idea posmoderna de que “con los nuevos tiempos se acabaron las certezas y la indeterminación es nuestro suelo”, aunque eso nos haga sentirnos incómodos; más incluso, aunque eso nos dé mucho miedo. Ciertamente, la duda nos hace sentirnos incómodos porque, como apunta Victoria Camps, “es como la pepita que escupo al morder la manzana, un estorbo para seguir mordiendo con tranquilidad”, y también nos inquieta porque, al hacer saltar por los aires la tejavana de seguridades que nos daba cobijo, nos deja a la intemperie, expuestos a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, nos previene de que la búsqueda de la verdad es un proceso inacabado, como se anuncia sobre todo en los primeros diálogos de Platón, y de que “hemos de contentarnos con buscar la verdad de un modo tosco y esquemático”, tal como nos lo recuerda Aristóteles en su Ética a Nicómaco.
![[Img #42285]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5996_yo-por-tono.jpg)
De esta manera, cuando se trata de pensar determinadas realidades, como la justicia, la libertad, la igualdad, el bien, o el deber, hemos de convenir con los sofistas, protagonistas de la primera Ilustración, la de la Atenas del siglo V a. C., que nos movemos en el ámbito de la doxa, de las opiniones, más que en el de la episteme, lo cual nos sustrae de toda soberbia y desmesura, y nos vuelve, cuando menos, humildes, moderados y cautos. Una cautela que nos hace reconocer que lo que parecía tan firme en alguna medida se tambalea, que lo sólido se ha hecho líquido, y que ese anhelo de lo absoluto, nacido del mito y la religión, y mantenido sorprendentemente por el pensamiento secularizado, ya no tienen sentido, es un imposible.
Con lo cual, hemos de resignarnos, después de todo, aunque no nos agrade, aunque nos cueste, a cierto grado de perplejidad, desconcierto y desorientación, porque todo lo que es podría ser de otra manera. Resignarnos a que seducen más las preguntas que las respuestas, aunque aquellas sean simples, incluso banales. Sin embargo, esta sensatez también me alerta de que si bien “las incertidumbres dan mucho miedo, las certidumbres todavía más”, porque, en el empeño por agarrarnos a creencias fuertes y sólidas, podemos acabar en el fanatismo, la puerta que conduce al autoritarismo, justamente lo que se quiere combatir con esta forma de pensar, de pesar las cosas.