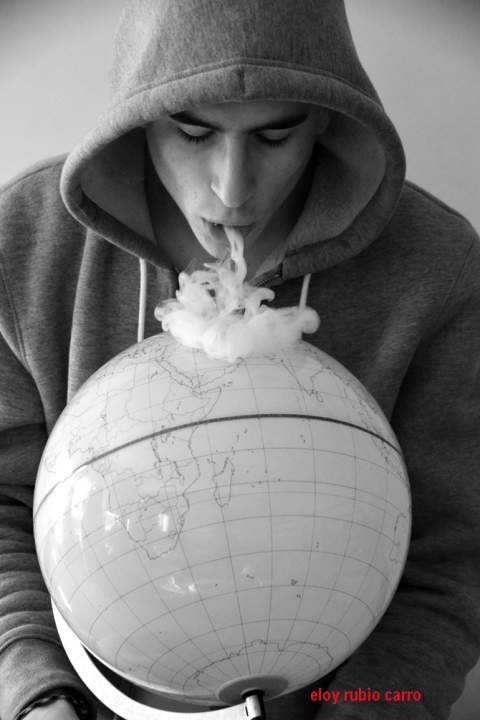Delibes y la caza
![[Img #42384]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/9274_3naciones-inauguracion-de-placas-110.jpg)
Tiran con bala a la caza, un objetivo más de la todopoderosa Corrección Política, y, por extensión, tiran también a los cazadores, reviviendo las imágenes folclóricas del mundo al revés: el asno cabalgando sobre el jinete, los alumnos enseñando al maestro, las liebres corriendo por el mar, como decía la coplilla popular, o sea, el cazador cazado. Y tiran, asimismo, contra la población cada vez más exigua del campo, al ahogar sus recursos, sus fuentes de ingreso.
Es cierto que la caza no ha tenido siempre buena prensa: esas imágenes de ministros, terratenientes, políticos en general compartiendo cacerías donde al final se exhiben con descaro las piezas cobradas. Con ellas compuso Luis García Berlanga su memorable Escopeta nacional. En otra película de Carlos Saura, para mí la mejor suya con diferencia, la caza sirvió como alegoría de la dictadura franquista. En fin, hay casos recientes no demasiado ejemplares de altos dignatarios de nuestro país practicando la caza mayor, imágenes que repelen por la prepotencia del cazador y la vulnerabilidad de las grandes y hermosas bestias abatidas. Al respecto dejó Ernest Hemingway, cazador compulsivo, páginas de una gran fuerza.
En estos días en que un tribunal de justicia de Castilla y León ha dictaminado en contra de la caza, a petición del movimiento animalista (una nueva forma de totalitarismo del siglo xxi, Savater dixit), me acuerdo de Miguel Delibes, uno de nuestros grandes novelistas contemporáneos, que tuvo en la caza su afición principal y uno de sus temas narrativos preferidos. Por su Diario de un cazador recibió en 1955 el Premio Nacional de Literatura. Recomiendo su lectura para ponerse en la piel del otro, como gusta decir el discurso teórico de la posmodernidad, aunque para esta el otro siempre es el mismo. La novela no solo va de caza, sino que es al tiempo una exaltación del campo, de la naturaleza, del paisaje castellano, sin impostadas intencionalidades ecologistas. El protagonista –alter ego del autor– es Lorenzo, un humilde pero avispado bedel de instituto, que al hilo de su afición nos cuenta su vida, vulgar pero entrañable. Lo hace por medio de una prosa castiza, de sabor añejo, engastada de palabras que sonarán extrañas a quienes desconozcan el mundo rural; con toda seguridad, a esos ecologistas urbanitas de salón que ni ven el bosque ni los árboles.
Durante un tiempo se creyó que la Literatura era un arte en constante progresión, como la Física o la Medicina. Se decía que sus historias y sus temas debían acordar con la idea del progreso, y el progreso era algo eminentemente urbano. La ciudad se convirtió en el espacio literario por antonomasia de la modernidad, y el campo, una antigualla de la que más valía no hablar. El tópico del “menosprecio de corte y alabanza de aldea” pasó a mejor vida y, a partir del siglo xix, solo fue defendido por los escritores de pensamiento más tradicionalista: Pereda, Palacio Valdés, Gabriel y Galán… Pero en seguida otros, ajenos a esa etiqueta, lo asumieron; había vida más allá de las ciudades.
Antonio Machado, en Campos de Castilla, y Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, una denuncia de los horrores y vicios de la metrópoli en favor de la vida retirada, son dos buenos ejemplos. Y ya en la posguerra nuestro Leopoldo Panero y, tras sus pasos, el gran Claudio Rodríguez que encontró el don de la ebriedad, verso a verso, en la paramera castellana.
Fuera de la poesía, es Delibes quien mejor encarna ese espíritu, desde su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, hasta El disputado voto del señor Cayo. La progresía de boquilla, que haberla habíala también entonces, lo tildó de reaccionario tras publicar El camino. El discurso con que ingresó en la Real Academia Española, en 1975, fue más que iluminador ya desde su mismo título: El sentido del progreso desde mi obra. El escritor vallisoletano denunciaba los agravios que, desde los poderes político, económico y tecnológico, se estaban infligiendo a la Naturaleza (no han parado desde entonces), una prueba de que el humanismo estaba en franco retroceso. Pero nada de ello tenía que ver con la caza tradicional; todo lo contrario: el cazador cabal –no el furtivo ni el que mata por frivolidad– era el mayor defensor del medio ambiente; esto es, el cazador del campo, un individuo primario, apegado a sus raíces, amante de los animales, el ecologista verdadero.
Frente a la vida gregaria y deshumanizada de las grandes ciudades, Delibes oponía la austera y rica individualidad de personajes inolvidables como el Isidoro de Viejas historias de Castilla la Vieja (qué auténtica suena esta denominación frente a la ridícula de la actual autonomía); como el Nini de Las ratas, como la Desi de La hoja roja, como el Sebastián de Aún es de día,; como el protagonista de Mi idolatrado hijo Sisí; como Lorenzo, el cazador, a quien dejo la última palabra de esta remembranza, en homenaje a su creador, y como lírico antídoto contra el veneno animalista:
“Estuve con el Pepe en lo de Aniago. Es un mar de surcos y duelen los ojos de la perspectiva. Hay unos linderos muy majos que tienen bastante codorniz. Lo malo fue el viento. Si la codorniz coge el viento, navega a vela. […] Fuimos en tren hasta lo de Illera. Es un cazadero hermoso con una ladera muy áspera, llena de jaras y tomillos, y un chaparral arriba, en el páramo. El río corre por bajo y espejea con el sol”.
![[Img #42384]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/9274_3naciones-inauguracion-de-placas-110.jpg)
Tiran con bala a la caza, un objetivo más de la todopoderosa Corrección Política, y, por extensión, tiran también a los cazadores, reviviendo las imágenes folclóricas del mundo al revés: el asno cabalgando sobre el jinete, los alumnos enseñando al maestro, las liebres corriendo por el mar, como decía la coplilla popular, o sea, el cazador cazado. Y tiran, asimismo, contra la población cada vez más exigua del campo, al ahogar sus recursos, sus fuentes de ingreso.
Es cierto que la caza no ha tenido siempre buena prensa: esas imágenes de ministros, terratenientes, políticos en general compartiendo cacerías donde al final se exhiben con descaro las piezas cobradas. Con ellas compuso Luis García Berlanga su memorable Escopeta nacional. En otra película de Carlos Saura, para mí la mejor suya con diferencia, la caza sirvió como alegoría de la dictadura franquista. En fin, hay casos recientes no demasiado ejemplares de altos dignatarios de nuestro país practicando la caza mayor, imágenes que repelen por la prepotencia del cazador y la vulnerabilidad de las grandes y hermosas bestias abatidas. Al respecto dejó Ernest Hemingway, cazador compulsivo, páginas de una gran fuerza.
En estos días en que un tribunal de justicia de Castilla y León ha dictaminado en contra de la caza, a petición del movimiento animalista (una nueva forma de totalitarismo del siglo xxi, Savater dixit), me acuerdo de Miguel Delibes, uno de nuestros grandes novelistas contemporáneos, que tuvo en la caza su afición principal y uno de sus temas narrativos preferidos. Por su Diario de un cazador recibió en 1955 el Premio Nacional de Literatura. Recomiendo su lectura para ponerse en la piel del otro, como gusta decir el discurso teórico de la posmodernidad, aunque para esta el otro siempre es el mismo. La novela no solo va de caza, sino que es al tiempo una exaltación del campo, de la naturaleza, del paisaje castellano, sin impostadas intencionalidades ecologistas. El protagonista –alter ego del autor– es Lorenzo, un humilde pero avispado bedel de instituto, que al hilo de su afición nos cuenta su vida, vulgar pero entrañable. Lo hace por medio de una prosa castiza, de sabor añejo, engastada de palabras que sonarán extrañas a quienes desconozcan el mundo rural; con toda seguridad, a esos ecologistas urbanitas de salón que ni ven el bosque ni los árboles.
Durante un tiempo se creyó que la Literatura era un arte en constante progresión, como la Física o la Medicina. Se decía que sus historias y sus temas debían acordar con la idea del progreso, y el progreso era algo eminentemente urbano. La ciudad se convirtió en el espacio literario por antonomasia de la modernidad, y el campo, una antigualla de la que más valía no hablar. El tópico del “menosprecio de corte y alabanza de aldea” pasó a mejor vida y, a partir del siglo xix, solo fue defendido por los escritores de pensamiento más tradicionalista: Pereda, Palacio Valdés, Gabriel y Galán… Pero en seguida otros, ajenos a esa etiqueta, lo asumieron; había vida más allá de las ciudades.
Antonio Machado, en Campos de Castilla, y Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, una denuncia de los horrores y vicios de la metrópoli en favor de la vida retirada, son dos buenos ejemplos. Y ya en la posguerra nuestro Leopoldo Panero y, tras sus pasos, el gran Claudio Rodríguez que encontró el don de la ebriedad, verso a verso, en la paramera castellana.
Fuera de la poesía, es Delibes quien mejor encarna ese espíritu, desde su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, hasta El disputado voto del señor Cayo. La progresía de boquilla, que haberla habíala también entonces, lo tildó de reaccionario tras publicar El camino. El discurso con que ingresó en la Real Academia Española, en 1975, fue más que iluminador ya desde su mismo título: El sentido del progreso desde mi obra. El escritor vallisoletano denunciaba los agravios que, desde los poderes político, económico y tecnológico, se estaban infligiendo a la Naturaleza (no han parado desde entonces), una prueba de que el humanismo estaba en franco retroceso. Pero nada de ello tenía que ver con la caza tradicional; todo lo contrario: el cazador cabal –no el furtivo ni el que mata por frivolidad– era el mayor defensor del medio ambiente; esto es, el cazador del campo, un individuo primario, apegado a sus raíces, amante de los animales, el ecologista verdadero.
Frente a la vida gregaria y deshumanizada de las grandes ciudades, Delibes oponía la austera y rica individualidad de personajes inolvidables como el Isidoro de Viejas historias de Castilla la Vieja (qué auténtica suena esta denominación frente a la ridícula de la actual autonomía); como el Nini de Las ratas, como la Desi de La hoja roja, como el Sebastián de Aún es de día,; como el protagonista de Mi idolatrado hijo Sisí; como Lorenzo, el cazador, a quien dejo la última palabra de esta remembranza, en homenaje a su creador, y como lírico antídoto contra el veneno animalista:
“Estuve con el Pepe en lo de Aniago. Es un mar de surcos y duelen los ojos de la perspectiva. Hay unos linderos muy majos que tienen bastante codorniz. Lo malo fue el viento. Si la codorniz coge el viento, navega a vela. […] Fuimos en tren hasta lo de Illera. Es un cazadero hermoso con una ladera muy áspera, llena de jaras y tomillos, y un chaparral arriba, en el páramo. El río corre por bajo y espejea con el sol”.