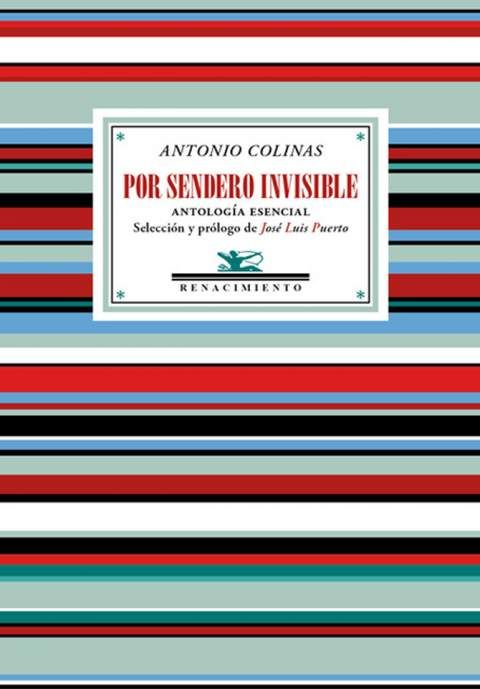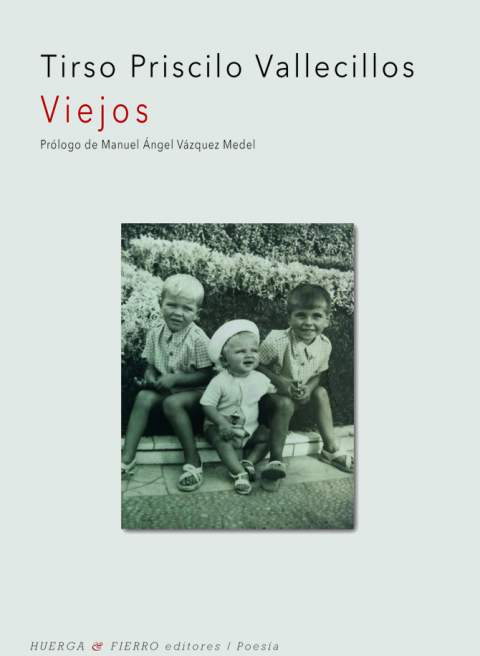Orinoco: El lugar donde se rema
Néstor Rojas, poeta venezolano, temporalmente afincado en Astorga cuenta en este reportaje algunas costumbres del pueblo Warao en el Delta Amacuro, del Orinoco , cuyos brazos fluviales van a morir al Mar Caribe.
![[Img #42511]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3670_delta-orinoco1.jpg)
1. Delta: La primera mano de Dios
Delta Amacuro bien pudiera ser el Jardín de senderos que se bifurcan. Sus brazos fluviales van a morir al Mar Caribe. El pueblo Warao se ubica a orillas de los caños del río Orinoco, que los Waraos llaman Wirinoko: el lugar donde se rema. Wiri significa donde remamos y noko el lugar donde estamos. O la residencia sobre las aguas.
Cuenta Sir Walter Ralegh, el señor de los altos mares, que Dios lo salvó de morir entre los intrincados y furiosos caños del Orinoco. “Sólo Él pudo salvarme de haber errado durante un año completo en ese laberinto de ríos, donde no hemos podido hallar ninguna vía, ni de entrada ni de salida, especialmente después que pasamos el reflujo y el flujo, que duró cuatro días”.
El aventurero navegante y poeta cortesano inglés no pudo escaparse de la maldad humana, que le pago con creces. Había sido el favorito de la Reina Isabel. Después de haber explotado el paraíso americano, terminó en encierro doce años tras el muro de la torre de Londres. Luego fue decapitado, por infiel a la realeza.
En 1595 avanzó hacia el poderoso Manamo, que los Waraos dicen Amana, cuyas aguas ya pertenecen al cuerpo central del Orinoco. El más famoso de los piratas ingleses señaló que no hay en toda la tierra nada parecido a esa confluencia de corrientes y ramales, donde un caño cruza al otro tantas veces, hermosos y largos, parecidos uno al otro, que ningún hombre puede decir cuál puede elegir. Es como es como estuviéramos entre muchos caminos, en un laberinto de caños entrecruzados con islotes, a través del cual el gran Orinoco vierte sus aguas en el Océano Atlántico.
Una vez estuve entre esa multitud de caños e islas bordeadas de árboles altos y manglares, (cuyo nombre científico es el rhizophora mangle). Cien años antes que Walter Raleigh, Colón bautizó el Delta como “Tierra de Gracia” por la majestuosidad de sus paisajes. El Almirante se detuvo en su desembocadura y creyó vislumbrar el Paraíso terrenal.
![[Img #42509]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5124_delta-orinoco1.jpg)
Gentes del agua que siempre navegan
La zona norte de la desembocadura se denomina 'Bajo Delta' y a diferencia del 'Delta Medio' y 'Delta Alto', que están situados más adentro de las tierras, es la zona más húmeda, pantanosa y con mayor concentración de población indígena Warao, cuyo significado literal es "gente de las embarcaciones” o “gente de curiara o canoa". También se traduce su gentilicio como "habitantes del agua baja", de waha (ribera baja, bajío, zona anegadiza) y arao (gente o habitantes).
Los waraos son los grandes navegantes del Orinoco. Utilizan la curiara como principal medio de transporte, para la pesca y el comercio. Navegar para ellos es vivir. El warao es uno con su canoa y no puede estar sin su curiara, que la encontramos en su mitología con el primer antepasado haburí quien, tras su viaje en el Delta, se transforma en diosa del sol naciente, la serpiente Daurani. Estas embarcaciones se hacen a partir de un solo tronco cavado y quemado por dentro con el fin de abrirlo y estirar sus lados.
Los waraos son de mediana estatura, robustos y generalmente lampiños. Viven sobre el agua y no le dan mucha importancia a su vestimenta. La economía de los warao está basada en la caza, pesca y recolección de frutos silvestres y cangrejos azules y rojos en el período de sequía. A pesar de ser el Delta rico en estos recursos, el pueblo Warao es un pueblo sedentario: vive también de la explotación de la madera y del comercio de artesanía. La agricultura, aunque parezca extraño, se practica en forma de conuco. Allí cosechan la yuca de la que preparan distintos alimentos incluidos el casabe y una bebida bien particular fermentada por la saliva: el paiwari.
En las zonas pantanosas, desperdigadas en el agua salada, crecen grandes palmas como el moriche (Mauritia Flexulosa) que es fundamental para la subsistencia de los waraos. Del centro de su tronco extraen la harina yurima con la que preparan un pan que utilizan para ofrecer en ciertos rituales. Con sus hojas hacen los techos de sus casas, utensilios, herramientas de trabajo y artesanía. También se alimentan del fruto de estas palmas y de las larvas que las habitan.
![[Img #42512]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/1219_rio_orinoco.jpg)
Los palafitos de los señores del agua
Desde hace miles de años, los waraos viven en palafitos construidos sobre pilotes a dos metros del agua. Las casas son rectangulares, hechas de manaca y palma de moriche que son arboles típicos usados por la población Warao. A la vuelta de cada caño, es posible ver aparecer embarcaciones artesanales a remo o a velas triangulares. Una comunidad ribereña Warao tradicional está asentada siempre en la orilla de un caño o brazo del delta y puede estar formada de 10 a 15 o más viviendas, uni o multifamiliares y albergar hasta 200 personas. Las casas (Hanoko) se comunican entre sí por puentes y pasarelas; cada una tiene su acceso individual al río, mediante un embarcadero hecho de troncos. Normalmente están construidas con troncos de madera de mangle y carecen de paredes, estando protegidas ocasionalmente por algún tabique de troncos de palma temiche (Manicaria saccifera), con cuyas hojas se hace también el techo, aunque hoy en día es frecuente ver viviendas con paredes laterales de tabla u hojas de palma. El piso y las pasarelas elevadas entre las viviendas suele ser de troncos de la palma manaca (Euterpe oleracea). El sencillo mobiliario consta de hamacas, una cocina construida sobre una base de barro, de cara al río, por donde vienen los bastimentos y donde se hace la limpieza; los enseres de pesca, caza y vestuario, que se colocan en el entramado del techo o en el suelo.
En los morichales se construyen viviendas unifamiliares temporales más pequeñas y sencillas, techadas con hojas de moriche. Es común que las comunidades a lo largo de un mismo caño estén emparentadas entre sí; cada una de ellas forma una unidad exogámica, mientras el conjunto se comporta como una unidad endogámica; es decir, que se procura contraer matrimonio fuera de la ranchería, pero dentro del área de parentesco circunscrita por el caño o río local. No habiendo carreteras en el interior del delta, los caños son las vías de comunicación y el principal medio de transporte es la curiara (Wa) o canoa monóxila, que hoy suele tener motor fuera de borda, por lo que en el pasado se ha buscado para ellos una etimología un tanto forzada derivada de Wa ='“Curiara' y Arao = 'Habitante'.
![[Img #42514]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/477_agosto-03-cangrejo.jpg)
La danza de la jaiba o Cangrejo Azul
Como un rito alimenticio milenario, durante dos meses del año, el pueblo Warao realiza la pesca del cangrejo más grande de Venezuela. La tradición se ha conservado durante siglos; la actividad efectuada manualmente y de manera artesanal. Luego de un viaje nocturno con canoas con canaletes o curiaras con motor fuera de borda, los Warao recubren sus cuerpos de fango para evitar la picadura de los insectos. Se introducen en los bosques de mangles gigantes, con hachas y machetes, buscan los orificios que sirven de hábitat al cangrejo rojo o peludo (Ucides cardatus) y el Cangrejo Azul (Cardisoma guanhumí). Este recurso pesquero tiene una amplia distribución que abarca desde la Florida hasta las costas y estuarios del mar Caribe y el Atlántico.
Es sobre las orillas inundadas periódicamente por el flujo de las mareas, principalmente durante la crecida del Orinoco (alrededor del mes de agosto), en la tierra pantanosa, los waraos recolectan la jaiba o Cangrejo Azul, que es un crustáceo decápodo que presenta cinco pares de patas; su cuerpo está cubierto de un exoesqueleto de color verde oscuro. En los machos, las patas (pleópodos) tienen un color gris-azulado y es esta característica la que les ha dado el nombre común de jaiba azul. Sin embargo, en las hembras las puntas de las patas son de tonalidad rojizo-anaranjada. Como el resto de los crustáceos son ovíparos. Se reproducen en aguas próximas a las costas dos veces al año. El cangrejo Azul habita en las costas tropicales del Mar Caribe, en lagunas costeras, esteros y desembocaduras del Orinoco, a una temperatura entre los 18 y 23° C.
![[Img #42511]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/3670_delta-orinoco1.jpg)
1. Delta: La primera mano de Dios
Delta Amacuro bien pudiera ser el Jardín de senderos que se bifurcan. Sus brazos fluviales van a morir al Mar Caribe. El pueblo Warao se ubica a orillas de los caños del río Orinoco, que los Waraos llaman Wirinoko: el lugar donde se rema. Wiri significa donde remamos y noko el lugar donde estamos. O la residencia sobre las aguas.
Cuenta Sir Walter Ralegh, el señor de los altos mares, que Dios lo salvó de morir entre los intrincados y furiosos caños del Orinoco. “Sólo Él pudo salvarme de haber errado durante un año completo en ese laberinto de ríos, donde no hemos podido hallar ninguna vía, ni de entrada ni de salida, especialmente después que pasamos el reflujo y el flujo, que duró cuatro días”.
El aventurero navegante y poeta cortesano inglés no pudo escaparse de la maldad humana, que le pago con creces. Había sido el favorito de la Reina Isabel. Después de haber explotado el paraíso americano, terminó en encierro doce años tras el muro de la torre de Londres. Luego fue decapitado, por infiel a la realeza.
En 1595 avanzó hacia el poderoso Manamo, que los Waraos dicen Amana, cuyas aguas ya pertenecen al cuerpo central del Orinoco. El más famoso de los piratas ingleses señaló que no hay en toda la tierra nada parecido a esa confluencia de corrientes y ramales, donde un caño cruza al otro tantas veces, hermosos y largos, parecidos uno al otro, que ningún hombre puede decir cuál puede elegir. Es como es como estuviéramos entre muchos caminos, en un laberinto de caños entrecruzados con islotes, a través del cual el gran Orinoco vierte sus aguas en el Océano Atlántico.
Una vez estuve entre esa multitud de caños e islas bordeadas de árboles altos y manglares, (cuyo nombre científico es el rhizophora mangle). Cien años antes que Walter Raleigh, Colón bautizó el Delta como “Tierra de Gracia” por la majestuosidad de sus paisajes. El Almirante se detuvo en su desembocadura y creyó vislumbrar el Paraíso terrenal.
![[Img #42509]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/5124_delta-orinoco1.jpg)
Gentes del agua que siempre navegan
La zona norte de la desembocadura se denomina 'Bajo Delta' y a diferencia del 'Delta Medio' y 'Delta Alto', que están situados más adentro de las tierras, es la zona más húmeda, pantanosa y con mayor concentración de población indígena Warao, cuyo significado literal es "gente de las embarcaciones” o “gente de curiara o canoa". También se traduce su gentilicio como "habitantes del agua baja", de waha (ribera baja, bajío, zona anegadiza) y arao (gente o habitantes).
Los waraos son los grandes navegantes del Orinoco. Utilizan la curiara como principal medio de transporte, para la pesca y el comercio. Navegar para ellos es vivir. El warao es uno con su canoa y no puede estar sin su curiara, que la encontramos en su mitología con el primer antepasado haburí quien, tras su viaje en el Delta, se transforma en diosa del sol naciente, la serpiente Daurani. Estas embarcaciones se hacen a partir de un solo tronco cavado y quemado por dentro con el fin de abrirlo y estirar sus lados.
Los waraos son de mediana estatura, robustos y generalmente lampiños. Viven sobre el agua y no le dan mucha importancia a su vestimenta. La economía de los warao está basada en la caza, pesca y recolección de frutos silvestres y cangrejos azules y rojos en el período de sequía. A pesar de ser el Delta rico en estos recursos, el pueblo Warao es un pueblo sedentario: vive también de la explotación de la madera y del comercio de artesanía. La agricultura, aunque parezca extraño, se practica en forma de conuco. Allí cosechan la yuca de la que preparan distintos alimentos incluidos el casabe y una bebida bien particular fermentada por la saliva: el paiwari.
En las zonas pantanosas, desperdigadas en el agua salada, crecen grandes palmas como el moriche (Mauritia Flexulosa) que es fundamental para la subsistencia de los waraos. Del centro de su tronco extraen la harina yurima con la que preparan un pan que utilizan para ofrecer en ciertos rituales. Con sus hojas hacen los techos de sus casas, utensilios, herramientas de trabajo y artesanía. También se alimentan del fruto de estas palmas y de las larvas que las habitan.
![[Img #42512]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/1219_rio_orinoco.jpg)
Los palafitos de los señores del agua
Desde hace miles de años, los waraos viven en palafitos construidos sobre pilotes a dos metros del agua. Las casas son rectangulares, hechas de manaca y palma de moriche que son arboles típicos usados por la población Warao. A la vuelta de cada caño, es posible ver aparecer embarcaciones artesanales a remo o a velas triangulares. Una comunidad ribereña Warao tradicional está asentada siempre en la orilla de un caño o brazo del delta y puede estar formada de 10 a 15 o más viviendas, uni o multifamiliares y albergar hasta 200 personas. Las casas (Hanoko) se comunican entre sí por puentes y pasarelas; cada una tiene su acceso individual al río, mediante un embarcadero hecho de troncos. Normalmente están construidas con troncos de madera de mangle y carecen de paredes, estando protegidas ocasionalmente por algún tabique de troncos de palma temiche (Manicaria saccifera), con cuyas hojas se hace también el techo, aunque hoy en día es frecuente ver viviendas con paredes laterales de tabla u hojas de palma. El piso y las pasarelas elevadas entre las viviendas suele ser de troncos de la palma manaca (Euterpe oleracea). El sencillo mobiliario consta de hamacas, una cocina construida sobre una base de barro, de cara al río, por donde vienen los bastimentos y donde se hace la limpieza; los enseres de pesca, caza y vestuario, que se colocan en el entramado del techo o en el suelo.
En los morichales se construyen viviendas unifamiliares temporales más pequeñas y sencillas, techadas con hojas de moriche. Es común que las comunidades a lo largo de un mismo caño estén emparentadas entre sí; cada una de ellas forma una unidad exogámica, mientras el conjunto se comporta como una unidad endogámica; es decir, que se procura contraer matrimonio fuera de la ranchería, pero dentro del área de parentesco circunscrita por el caño o río local. No habiendo carreteras en el interior del delta, los caños son las vías de comunicación y el principal medio de transporte es la curiara (Wa) o canoa monóxila, que hoy suele tener motor fuera de borda, por lo que en el pasado se ha buscado para ellos una etimología un tanto forzada derivada de Wa ='“Curiara' y Arao = 'Habitante'.
![[Img #42514]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2019/477_agosto-03-cangrejo.jpg)
La danza de la jaiba o Cangrejo Azul
Como un rito alimenticio milenario, durante dos meses del año, el pueblo Warao realiza la pesca del cangrejo más grande de Venezuela. La tradición se ha conservado durante siglos; la actividad efectuada manualmente y de manera artesanal. Luego de un viaje nocturno con canoas con canaletes o curiaras con motor fuera de borda, los Warao recubren sus cuerpos de fango para evitar la picadura de los insectos. Se introducen en los bosques de mangles gigantes, con hachas y machetes, buscan los orificios que sirven de hábitat al cangrejo rojo o peludo (Ucides cardatus) y el Cangrejo Azul (Cardisoma guanhumí). Este recurso pesquero tiene una amplia distribución que abarca desde la Florida hasta las costas y estuarios del mar Caribe y el Atlántico.
Es sobre las orillas inundadas periódicamente por el flujo de las mareas, principalmente durante la crecida del Orinoco (alrededor del mes de agosto), en la tierra pantanosa, los waraos recolectan la jaiba o Cangrejo Azul, que es un crustáceo decápodo que presenta cinco pares de patas; su cuerpo está cubierto de un exoesqueleto de color verde oscuro. En los machos, las patas (pleópodos) tienen un color gris-azulado y es esta característica la que les ha dado el nombre común de jaiba azul. Sin embargo, en las hembras las puntas de las patas son de tonalidad rojizo-anaranjada. Como el resto de los crustáceos son ovíparos. Se reproducen en aguas próximas a las costas dos veces al año. El cangrejo Azul habita en las costas tropicales del Mar Caribe, en lagunas costeras, esteros y desembocaduras del Orinoco, a una temperatura entre los 18 y 23° C.