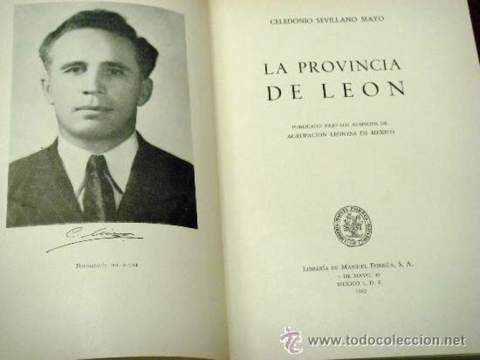'Pecado de omisión': poemas cargados de presente como instrumento de liberación
Mercedes G. Rojo; Pecado de omisión. Huerga y Fierro editores/ Poesía. 2019; Madrid
![[Img #44197]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/1010_escanear0001.jpg)
Estamos ante un libro de poemas y cuentos breves de carácter social, claros de entender y de leer. Muy propio de las escrituras de denuncia.
La poesía social tuvo su crescendo en los años 70. Ahora vive un revival. Por entonces escribía un famoso poema Gabriel Celaya, algunos de cuyos versos decían: “no es una poesía / gota a gota pensada / no es un bello producto / no es un fruto perfecto, / es lo más necesario / lo que no tiene nombre, / son gritos en el cielo / y en la tierra son actos.”
La poesía social pretende un doble valor, funcional y estético. Quisiera cambiar el mundo. Puede ser muy efectiva en su circunstancia, pero cuando esta es otra suele evaporarse, pues había una fuerte emoción que no era estética y ha dejado de ser útil. Se había olvidado de resonancia expresiva. Por un lado el valor constatativo: las cosas son así. “Las cosas son como son”, que decía Bergamín, para apuntillar la frase “¿cómo son las cosas?”. Por el otro el performativo que, funcione o no, no lo será para la poesía, aunque pudiera serlo para el cambio social. Este aspecto performativo pretendería, desde este tipo de escritos, llegar a un término afortunado. Pero parece que el lenguaje de denuncia y conminación que se utiliza no suele ser suficiente, y más cuando es en ‘segunda navegación’, para provocar actos. Se podrá quedar en híbrido entre lo constatativo y lo performativo, (Véase Austin en sus Actos de habla.)
Por ello en las presentaciones de ‘Pecado de omisión’, se exige casi de necesidad un paso más allá del poema, una representación que cale en los espectadores y les lleve a reconocer su pecado propio de omisión, a revertir su vida.
![[Img #44199]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2805_ni-golpes.jpg)
La 'Parte I ’, como se la denomina en ‘Pecado de omisión’, aborda en ocho poemas y cuatro relatos breves el asunto de la normalización del crimen sobre las mujeres por parte de una sociedad sorda y ciega. Hay bastante dramatismo en esta escritura, abundando en expresiones como: “Un grito / ahogado en la garganta, (...)” o “Las pupilas de ella dilatadas / impregnándose en el miedo, / las corneas masculinas inyectándose en su sangre.” (12) “Y comprendió que / con la sangre que le brotaba a borbotones / se le escapaba la vida sin remedio.”
En 'Carta a una mujer ya olvidada' que resulta no ser tal carta, sino el testimonio de una mujer, cualquier mujer, asesinada por su pareja, sin nombre(s). Al tiempo que toma conciencia de su propio silencio ante las agresiones que sufre. Por eso el poema: “Yo no soy NADIE’ / y sí una mujer más que sufrió en silencio / la tortura de ser maltratada por un hombre: / tragedia que hube de vivir puertas adentro, / vergüenza que debí callar / por bien de mí misma y de mis hijos.” (13). También se manifiesta en este poema el silencio indiferente y cómplice de la sociedad, y reclama la solidaridad pendiente y necesaria de todas las mujeres ante esta lacra estructural que les afecta como género. Por último aboga por la denuncia de la agresión como forma de redención de todas las mujeres.
En ‘Estoy aquí’ se autoproclama como adalid de esa defensa y denuncia de las mujeres frente a una sociedad indiferente: “Hoy estoy aquí / para acusar con mi presencia / a quienes miran para otro lado (...)” (16)
‘Pecado de omisión’, además de ser el título del libro, es una breve narración de denuncia a lo ‘Kitty Genovese’, el silencio concertado socialmente ante el conocimiento de una agresión de pareja. Hay también en esta parte tres poemas de hermanamiento con Ciudad Juárez en los que se reivindica al modo de Celaya la literatura como arma de futuro, propagación contra la infamia.
Pienso que estas poesías de denuncia no son armas de futuro, sino en todo caso lo serían de presente. Son poesías de superficie, que no superficiales, de la sensibilidad a flor de piel. Cabe aquí aquel dicho de la postmodernidad: “Lo más profundo es la piel.”
En ‘Yo no soy tu Dulcinea’ (…), el último poema de esta primera parte, se enlaza con la interesante narración ‘Jirones entre las zarzas ’(21), donde al modo de Cenicienta propone huir de los halagos y embelecos que son encadenantes.
![[Img #44198]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2095_marroqui2.jpg)
La Parte II comienza con una cita de Paul Celan: “Habla también tú, / sé el último en hablar, / di tu decir.”
Aborda la inmigración, las omisiones, falsificaciones y el desconocimiento que hay en torno a la misma. Muros, pateras y concertinas, estados de angustia de quienes emigran. Es frecuente el uso del contrapunto entre los dos mundos: ‘Entre dos mundos’. (38) Aquí y allí en contrapunto en ‘Migración’(40). O la polarización entre la calma (Aquí) y la tormenta (Allí), en ‘Vientos de tormenta’ (44). En ‘El Sueño de Amal’ (47), emerge la esperanza de la reivindicación de “ (...) la esencia más profunda de mis antepasadas / las sultanas… / las poetas… / aquellas cuya larga labor y sus palabras / vagan perdidas / en el silencio pesado y oscuro del olvido.” (47) y que esta sea salvífica. Otra vez la literatura y el arte como instrumento de liberación.
![[Img #44195]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/1426_astur-entierro-327.jpg)
La Parte III, cuyo tema es la guerra, se abre con cita de Wislawa Szymborska.
La Guerra con preponderancia de los desastres de la guerra, la memoria histórica y los sufrimientos de las mujeres. Así en la narración ‘El retorno de las golondrinas’, (55) o en ‘Cuando los recuerdos hablan’ (62), donde una mujer ante la fotografía de un amontonamiento de fusilados de la guerra civil se acuerda de que una de ellas podría ser su madre, y la emoción contenida le rebasa y logra por vez primera saltarse la vergüenza y protesta públicamente.
El registro siempre es dramático. No lo es para menos. Los adjetivos van en consonancia con ese dramatismo; tal vez un poco gastados y predecibles: “carnales deseos”, “oscuros deseos”, “cometió el pecado de pensar de forma diferente a los poderosos...” o el párrafo: “Y frente a esa fotografía en blanco y negro, llena de terribles recuerdos del pasado, siente como se asfixia entre el silencio de los gritos ignorados que se ahogan tras la puerta cerrada a cal y canto por el miedo y la vergüenza; (...) “ (63)
'Pecado de omisión' es avergonzarse del daño sufrido a manos de los vencedores, con lo que el sufrimiento y la opresión se multiplican.
![[Img #44196]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/3644_cosamai-romeria-128.jpg)
En la Parte IV, son varios los asuntos tratados: la nueva pobreza, el tema de la ocultación del dolor bajo una falsa sonrisa, en desplazamiento muy psicoanalítico y muy de adolescencia (‘A un payaso’).
La manipulación desde la ‘amistad’ es el asunto de la narración ‘Cartas marcadas’ (78). La nueva mendicidad en ‘El viejo tejo’ (82)
Son cinco las narraciones incluidas en esta sección y no siempre funcionan como deberían, pues la denuncia suele venir acompañada de didactismo moral, sin ser ni fábula ni fabulosa. El caso de ‘Jirones entre las zarzas’ de la primera parte es un ejemplo de un buen planteamiento echado a perder por este modo de resolución.(21)
Recurre de nuevo en ‘Parálisis’ (77) a la técnica del contrapunto, entre el revuelo y la alegría de unos niños jugando en un charco y un niño paralítico y triste que los observa desde un ventanal (siendo la parálisis de su deseo la que acompaña y amplifica su impedimento físico.) O en el mismo sentido con el Alzheimer en ‘Por unas horas’ (79). Lástima de apostilla final al querer decir y por ello repetir lo que ya se había mostrado y bien.
En el epílogo, el poema ‘Sanación’ (92) es como un remedo o recapitulación de todo el libro. En una noche de San Juan, el yo poético se desprende por la escritura de sus fantasmas y les prende (a los fantasmas en la escritura) fuego en la hoguera: “un sentimiento de liberación invadió su cuerpo, / su mente y hasta su alma.” (92)
En fin, un libro de batalla en el mejor sentido del término. Un libro para crear conciencia y salir de la inopia ante tantas y más realidades manipuladas por la costumbre, la gran costumbre, y no sé si también, como se pregona en el libro, por los oscuros intereses.
Mercedes G. Rojo; Pecado de omisión. Huerga y Fierro editores/ Poesía. 2019; Madrid
![[Img #44197]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/1010_escanear0001.jpg)
Estamos ante un libro de poemas y cuentos breves de carácter social, claros de entender y de leer. Muy propio de las escrituras de denuncia.
La poesía social tuvo su crescendo en los años 70. Ahora vive un revival. Por entonces escribía un famoso poema Gabriel Celaya, algunos de cuyos versos decían: “no es una poesía / gota a gota pensada / no es un bello producto / no es un fruto perfecto, / es lo más necesario / lo que no tiene nombre, / son gritos en el cielo / y en la tierra son actos.”
La poesía social pretende un doble valor, funcional y estético. Quisiera cambiar el mundo. Puede ser muy efectiva en su circunstancia, pero cuando esta es otra suele evaporarse, pues había una fuerte emoción que no era estética y ha dejado de ser útil. Se había olvidado de resonancia expresiva. Por un lado el valor constatativo: las cosas son así. “Las cosas son como son”, que decía Bergamín, para apuntillar la frase “¿cómo son las cosas?”. Por el otro el performativo que, funcione o no, no lo será para la poesía, aunque pudiera serlo para el cambio social. Este aspecto performativo pretendería, desde este tipo de escritos, llegar a un término afortunado. Pero parece que el lenguaje de denuncia y conminación que se utiliza no suele ser suficiente, y más cuando es en ‘segunda navegación’, para provocar actos. Se podrá quedar en híbrido entre lo constatativo y lo performativo, (Véase Austin en sus Actos de habla.)
Por ello en las presentaciones de ‘Pecado de omisión’, se exige casi de necesidad un paso más allá del poema, una representación que cale en los espectadores y les lleve a reconocer su pecado propio de omisión, a revertir su vida.
![[Img #44199]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2805_ni-golpes.jpg)
La 'Parte I ’, como se la denomina en ‘Pecado de omisión’, aborda en ocho poemas y cuatro relatos breves el asunto de la normalización del crimen sobre las mujeres por parte de una sociedad sorda y ciega. Hay bastante dramatismo en esta escritura, abundando en expresiones como: “Un grito / ahogado en la garganta, (...)” o “Las pupilas de ella dilatadas / impregnándose en el miedo, / las corneas masculinas inyectándose en su sangre.” (12) “Y comprendió que / con la sangre que le brotaba a borbotones / se le escapaba la vida sin remedio.”
En 'Carta a una mujer ya olvidada' que resulta no ser tal carta, sino el testimonio de una mujer, cualquier mujer, asesinada por su pareja, sin nombre(s). Al tiempo que toma conciencia de su propio silencio ante las agresiones que sufre. Por eso el poema: “Yo no soy NADIE’ / y sí una mujer más que sufrió en silencio / la tortura de ser maltratada por un hombre: / tragedia que hube de vivir puertas adentro, / vergüenza que debí callar / por bien de mí misma y de mis hijos.” (13). También se manifiesta en este poema el silencio indiferente y cómplice de la sociedad, y reclama la solidaridad pendiente y necesaria de todas las mujeres ante esta lacra estructural que les afecta como género. Por último aboga por la denuncia de la agresión como forma de redención de todas las mujeres.
En ‘Estoy aquí’ se autoproclama como adalid de esa defensa y denuncia de las mujeres frente a una sociedad indiferente: “Hoy estoy aquí / para acusar con mi presencia / a quienes miran para otro lado (...)” (16)
‘Pecado de omisión’, además de ser el título del libro, es una breve narración de denuncia a lo ‘Kitty Genovese’, el silencio concertado socialmente ante el conocimiento de una agresión de pareja. Hay también en esta parte tres poemas de hermanamiento con Ciudad Juárez en los que se reivindica al modo de Celaya la literatura como arma de futuro, propagación contra la infamia.
Pienso que estas poesías de denuncia no son armas de futuro, sino en todo caso lo serían de presente. Son poesías de superficie, que no superficiales, de la sensibilidad a flor de piel. Cabe aquí aquel dicho de la postmodernidad: “Lo más profundo es la piel.”
En ‘Yo no soy tu Dulcinea’ (…), el último poema de esta primera parte, se enlaza con la interesante narración ‘Jirones entre las zarzas ’(21), donde al modo de Cenicienta propone huir de los halagos y embelecos que son encadenantes.
![[Img #44198]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2095_marroqui2.jpg)
La Parte II comienza con una cita de Paul Celan: “Habla también tú, / sé el último en hablar, / di tu decir.”
Aborda la inmigración, las omisiones, falsificaciones y el desconocimiento que hay en torno a la misma. Muros, pateras y concertinas, estados de angustia de quienes emigran. Es frecuente el uso del contrapunto entre los dos mundos: ‘Entre dos mundos’. (38) Aquí y allí en contrapunto en ‘Migración’(40). O la polarización entre la calma (Aquí) y la tormenta (Allí), en ‘Vientos de tormenta’ (44). En ‘El Sueño de Amal’ (47), emerge la esperanza de la reivindicación de “ (...) la esencia más profunda de mis antepasadas / las sultanas… / las poetas… / aquellas cuya larga labor y sus palabras / vagan perdidas / en el silencio pesado y oscuro del olvido.” (47) y que esta sea salvífica. Otra vez la literatura y el arte como instrumento de liberación.
![[Img #44195]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/1426_astur-entierro-327.jpg)
La Parte III, cuyo tema es la guerra, se abre con cita de Wislawa Szymborska.
La Guerra con preponderancia de los desastres de la guerra, la memoria histórica y los sufrimientos de las mujeres. Así en la narración ‘El retorno de las golondrinas’, (55) o en ‘Cuando los recuerdos hablan’ (62), donde una mujer ante la fotografía de un amontonamiento de fusilados de la guerra civil se acuerda de que una de ellas podría ser su madre, y la emoción contenida le rebasa y logra por vez primera saltarse la vergüenza y protesta públicamente.
El registro siempre es dramático. No lo es para menos. Los adjetivos van en consonancia con ese dramatismo; tal vez un poco gastados y predecibles: “carnales deseos”, “oscuros deseos”, “cometió el pecado de pensar de forma diferente a los poderosos...” o el párrafo: “Y frente a esa fotografía en blanco y negro, llena de terribles recuerdos del pasado, siente como se asfixia entre el silencio de los gritos ignorados que se ahogan tras la puerta cerrada a cal y canto por el miedo y la vergüenza; (...) “ (63)
'Pecado de omisión' es avergonzarse del daño sufrido a manos de los vencedores, con lo que el sufrimiento y la opresión se multiplican.
![[Img #44196]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/3644_cosamai-romeria-128.jpg)
En la Parte IV, son varios los asuntos tratados: la nueva pobreza, el tema de la ocultación del dolor bajo una falsa sonrisa, en desplazamiento muy psicoanalítico y muy de adolescencia (‘A un payaso’).
La manipulación desde la ‘amistad’ es el asunto de la narración ‘Cartas marcadas’ (78). La nueva mendicidad en ‘El viejo tejo’ (82)
Son cinco las narraciones incluidas en esta sección y no siempre funcionan como deberían, pues la denuncia suele venir acompañada de didactismo moral, sin ser ni fábula ni fabulosa. El caso de ‘Jirones entre las zarzas’ de la primera parte es un ejemplo de un buen planteamiento echado a perder por este modo de resolución.(21)
Recurre de nuevo en ‘Parálisis’ (77) a la técnica del contrapunto, entre el revuelo y la alegría de unos niños jugando en un charco y un niño paralítico y triste que los observa desde un ventanal (siendo la parálisis de su deseo la que acompaña y amplifica su impedimento físico.) O en el mismo sentido con el Alzheimer en ‘Por unas horas’ (79). Lástima de apostilla final al querer decir y por ello repetir lo que ya se había mostrado y bien.
En el epílogo, el poema ‘Sanación’ (92) es como un remedo o recapitulación de todo el libro. En una noche de San Juan, el yo poético se desprende por la escritura de sus fantasmas y les prende (a los fantasmas en la escritura) fuego en la hoguera: “un sentimiento de liberación invadió su cuerpo, / su mente y hasta su alma.” (92)
En fin, un libro de batalla en el mejor sentido del término. Un libro para crear conciencia y salir de la inopia ante tantas y más realidades manipuladas por la costumbre, la gran costumbre, y no sé si también, como se pregona en el libro, por los oscuros intereses.