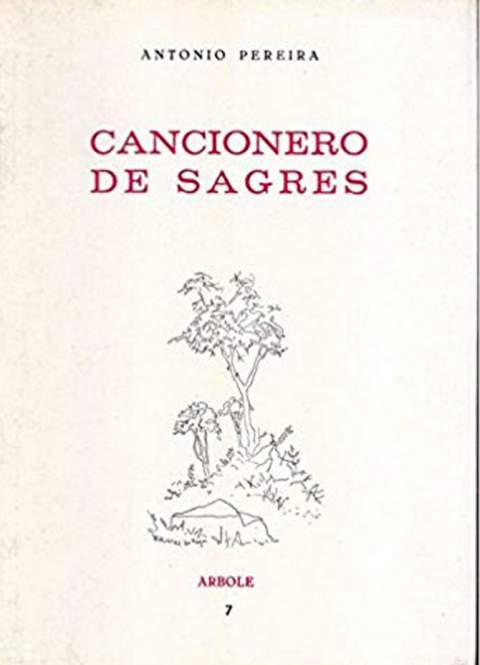Los cinco y yo
![[Img #44282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2218_64140135.jpg)
Aquella Navidad del 78, tenía yo por entonces once años, al pasar por delante de una librería de Benavente que estaba en cuesta, me debí de quedar extasiada ante la torre de libros de ‘Los cinco’ que vi tras el cristal del escaparate. Mi tío, también padrino, me preguntó si quería entrar. Y me obsequió con dos de ellos que han sido dos de los regalos más queridos, también más recordados, de mi vida.
Y es que los libros de la prolífica escritora inglesa de firma inconfundible fueron durante la etapa de tránsito a la adolescencia mis favoritos. Como en casa no había dinero más que para lo esencial y la lectura de ocio no lo era, los sacaba del bibliobús que aparcaba todos los lunes en la plaza del pueblo y leía de forma compulsiva en una o dos tardes. Pero no era la única en mi especie, habida cuenta que se vendían como rosquillas y como rosquillas Enid Blyton los hacía.
Antonio Orejudo cuenta en el maravilloso libro titulado ‘Los cinco y yo’ que la autora escribía 1,6 libros al mes o, lo que es lo mismo, veinte libros al año en una carrera que se inició en 1922 y terminó en mayo del 68. Enid Blyton, sigue señalando Orejudo, dio a la imprenta más de setecientas obras desde que con la primera entrega, ‘Five on a treasure island’, vendiera nada menos que cuarenta millones de ejemplares.
El paso del tiempo me hace preguntarme qué tenían esas lecturas y esos personajes perfectamente caracterizados y reconocibles que tanto nos gustaban -vislumbro en la distancia a la asustadiza Ana, a la masculinizada Jorgina, al entrañable y casi humano perro Tim, al afable Dick, al responsable Julián-.
Y creo que era un punto entre exótico y aventurero, tan distinto a la vida cotidiana que trascurría en un pueblito de la Tierra de Campos, lo que hacía contacto conmigo. Eran las excursiones a las montañas y acantilados, las localizaciones de nombres impronunciables, -Great Giddings, Croker’s Corner, isla de Kirrin-, los short, los pasteles de carne, la cerveza de jengibre acta-para-todas-las-edades, el ambiente distendido, la libertad de movimientos y, en definitiva, lo que yo no era, lo que me mantenía, tarde sí y tarde también, pegada a la lectura de las aventuras de esos pequeños héroes que se enfrentaban a peligros, sorteaban dificultades, resolvían entuertos, desvelaban secretos, dentro de un ambiente amable, seguro, bastante previsible.
Pero lo realmente importante es que ‘Los cinco’ despertaron en mí el deseo de imitar eso que leía, despertaron en mí el deseo de escribir. Tanto que con once años empecé una novela de aventuras que jamás terminé, cuyo escenario trascurría en la casa ‘del peinador’, como así apodaban a su dueño, una casita tipo inglesa de principios del siglo pasado de tejado empinado, fachada de ladrillo visto y contraventanas enormes y verdes que se encontraba a las afueras del pueblo y a la que inventé un misterio que trascurría en los pasadizos ocultos que había en sus entrañas.
Y aunque ya ha pasado más de media vida de eso, este domingo tumbada en una hamaca en el corral de la casa familiar, bajo una sábana como toldo y un cielo protectoramente azul, volví a ellos, acaricié las tapas duras, abrí de nuevo el cofre de la infancia.
Me dispuse a escucharlos.
Los reviví de nuevo.
![[Img #44282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/2218_64140135.jpg)
Aquella Navidad del 78, tenía yo por entonces once años, al pasar por delante de una librería de Benavente que estaba en cuesta, me debí de quedar extasiada ante la torre de libros de ‘Los cinco’ que vi tras el cristal del escaparate. Mi tío, también padrino, me preguntó si quería entrar. Y me obsequió con dos de ellos que han sido dos de los regalos más queridos, también más recordados, de mi vida.
Y es que los libros de la prolífica escritora inglesa de firma inconfundible fueron durante la etapa de tránsito a la adolescencia mis favoritos. Como en casa no había dinero más que para lo esencial y la lectura de ocio no lo era, los sacaba del bibliobús que aparcaba todos los lunes en la plaza del pueblo y leía de forma compulsiva en una o dos tardes. Pero no era la única en mi especie, habida cuenta que se vendían como rosquillas y como rosquillas Enid Blyton los hacía.
Antonio Orejudo cuenta en el maravilloso libro titulado ‘Los cinco y yo’ que la autora escribía 1,6 libros al mes o, lo que es lo mismo, veinte libros al año en una carrera que se inició en 1922 y terminó en mayo del 68. Enid Blyton, sigue señalando Orejudo, dio a la imprenta más de setecientas obras desde que con la primera entrega, ‘Five on a treasure island’, vendiera nada menos que cuarenta millones de ejemplares.
El paso del tiempo me hace preguntarme qué tenían esas lecturas y esos personajes perfectamente caracterizados y reconocibles que tanto nos gustaban -vislumbro en la distancia a la asustadiza Ana, a la masculinizada Jorgina, al entrañable y casi humano perro Tim, al afable Dick, al responsable Julián-.
Y creo que era un punto entre exótico y aventurero, tan distinto a la vida cotidiana que trascurría en un pueblito de la Tierra de Campos, lo que hacía contacto conmigo. Eran las excursiones a las montañas y acantilados, las localizaciones de nombres impronunciables, -Great Giddings, Croker’s Corner, isla de Kirrin-, los short, los pasteles de carne, la cerveza de jengibre acta-para-todas-las-edades, el ambiente distendido, la libertad de movimientos y, en definitiva, lo que yo no era, lo que me mantenía, tarde sí y tarde también, pegada a la lectura de las aventuras de esos pequeños héroes que se enfrentaban a peligros, sorteaban dificultades, resolvían entuertos, desvelaban secretos, dentro de un ambiente amable, seguro, bastante previsible.
Pero lo realmente importante es que ‘Los cinco’ despertaron en mí el deseo de imitar eso que leía, despertaron en mí el deseo de escribir. Tanto que con once años empecé una novela de aventuras que jamás terminé, cuyo escenario trascurría en la casa ‘del peinador’, como así apodaban a su dueño, una casita tipo inglesa de principios del siglo pasado de tejado empinado, fachada de ladrillo visto y contraventanas enormes y verdes que se encontraba a las afueras del pueblo y a la que inventé un misterio que trascurría en los pasadizos ocultos que había en sus entrañas.
Y aunque ya ha pasado más de media vida de eso, este domingo tumbada en una hamaca en el corral de la casa familiar, bajo una sábana como toldo y un cielo protectoramente azul, volví a ellos, acaricié las tapas duras, abrí de nuevo el cofre de la infancia.
Me dispuse a escucharlos.
Los reviví de nuevo.