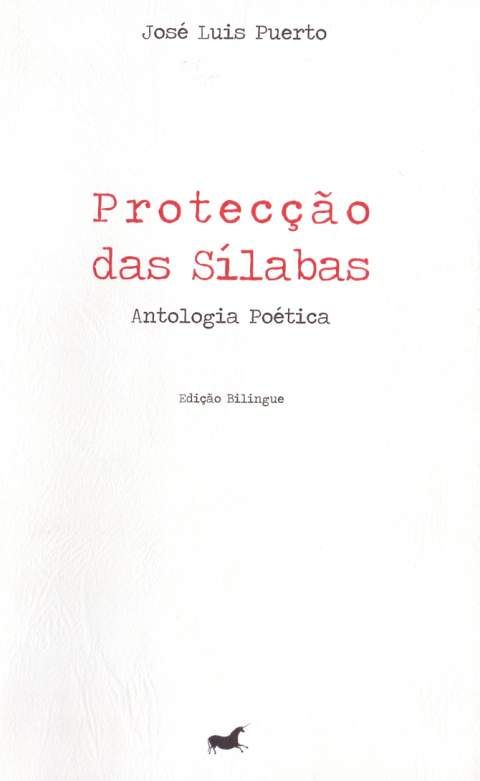A propósito de Corazón
![[Img #44313]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/3540_dsc_0041.jpg)
“Habrá sobrevenido lo más sencillo de todo: la muerte y el olvido” (Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Memorias)
Hace unos días, por motivos de salud, tuve que ir a una ciudad, cuyo nombre no viene al caso, y mientras esperaba a que llegara la hora de la consulta, para matar el tiempo, entré en una librería, que me pareció que estaba bien surtida. Y como tengo la costumbre –no sé si buena o mala– de comprar un libro en cada uno de los lugares que visito, consideré que este era el momento apropiado para hacerlo. De este modo, tras saludar a los dependientes, comencé a mirar los libros. Primero me dirigí a un expositor, que había puesto en el centro de la librería, donde los libros estaban estratégicamente colocados. Se trataba de las novedades. Algunos libros me interesaban, pero su precio elevado me hizo desistir de comprarlos. Después, vi una repisa que se extendía por la parte baja de todas las estanterías, donde se exponían los libros de bolsillo. Me detuve en ellos, porque son más asequibles y casi siempre, según mis gustos, encontraba alguno que merecía la pena. Mirando, mirando, sin encontrar nada, llegué a la última estantería, donde había libros clásicos en una edición barata, pero que no estaba nada mal, contaba con buenas introducciones. Se acercaba la hora y tenía que decidirme. Me gustaban varios, pero no estaba del todo convencido, y me concedí un minuto más para seguir buscando. Arriba del todo, donde casi no me llegaba la vista, encontré sin pretenderlo uno que no pude evitar el comprarlo. Era Corazón, de Edmondo De Amicis.
Solo con tenerlo en mis manos, con ver el dibujo de la portada, un dibujo como los de antes, con esos colores, unas niñas escribiendo en sus cuadernos sobre un largo pupitre, con sus tinteros y todo, se supone que en una escuela, se me emocionó el corazón, todo entero. Ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo, no siento ninguna vergüenza: este fue el primer libro que hubo en mi casa, y durante algún tiempo, hasta que fui a la escuela, el único libro. Un libro que no sé de dónde vino, cómo llegó a manos de mis padres, ni dónde está ahora; desapareció, sin saber cuándo ni cómo. Además, otra cosa que desconozco es si aquel ejemplar tenía en la portada el mismo dibujo que estaba viendo en este; ya no lo recuerdo, lo he olvidado, como tantas otras cosas de aquella edad temprana. Por si fuera poco, mis padres, aunque se acuerdan del libro, no sabe decirme nada sobre esto. Sin embargo, yo quiero creer que está en algún rincón de la casa, oculto, cubierto de polvo, medio roído por los ratones, olvidado, y que un día, el menos pensado, por pura casualidad, lo voy a encontrar.
Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que, cuando en mi casa, humilde, no había televisión ni radio, ni siquiera un transistor, como en otras, mi padre, para entretenernos, casi deletreando, torpemente, nos lo leía a mi madre y a mí, al lado de la cocina de leña y de carbón, en aquellas largas, oscuras y frías noches de invierno de cuando yo era niño, muy niño, con solo cuatro o cinco años, y que nosotros lo escuchábamos atentamente, casi con devoción, perdonando siempre sus atascos y equívocos, que no eran pocos.
Con todo, seguíamos perfectamente el hilo de la historia, y yo sobre la chapa de la cocina, sobre las mismas corras, al rojo vivo, llegaba a ver a aquellos chicos, sentados en sus pupitres, escuchando al maestro, que, de pie, les hablaba desde la tarima, con una voz grave, casi severa. Veía a Coretti; al pequeño Nelli, que el pobre era jorobado; al atildado Votini; al que le llamaban el albañilito, que sabía muy bien poner hocico de liebre; a Garoffi; al soberbio Carlo Nobis; a Franti, el más díscolo, incorregible, que estaba acabando con la vida de su madre; a Crossi, con su brazo muerto; al inteligente Derossi, que lo sabía todo y no se daba nada de importancia, y todos lo envidiaban, también Enrico, el protagonista de la historia, que lo reconocía, aunque con un poco de pesar; y a Garrone, el más grande de todos, pero noble. Tan noble que quiso cargarse con la culpa de Crossi cuando este le dio sin querer con el tintero al maestro. El pobre Crrosi, cuando Franti se burló de su madre, porque vendía verduras en el mercado, no pudo más, perdió la cabeza y le tiró con el tintero a la cara, pero este lo esquivó y fue a estrellarse, con tan mala suerte, en el pecho del maestro, que en ese momento entraba en el aula. Cuando el maestro preguntó por segunda vez quién había sido, porque a la primera nadie respondió, Garrone se levantó y dijo que había sido él.
En la tapa de cobre de la caldera de agua, donde me había quemado alguna vez los dedos, vi también, ese primer día de clase, a la maestra de primero superior de Enrico, cuando le dijo a este con la mirada triste: “Enrico, este año vas al primer piso: ni siquiera te veré pasar”. Ya entonces, capté el sentimiento de esas palabras y me dolió algo por dentro, como le debió de doler a la maestra, incluso a Enrico. Más tarde, en la escuela, aprendí que ese sentimiento se llamaba nostalgia: el dolor que produce el saber que el pasado ya no volverá, que se ha ido para siempre, que es irrecuperable.
Muchos años después, cuando los chicos de mi edad vieron en la televisión a Marco, yo ya lo había visto en la pared encalada de la cocina de mis padres. En esa pared, unas veces como un océano espumoso, había visto el barco en el que Marco había viajado hacia América, y lo había visto a él acurrucado en la cubierta de ese barco, solo, temblando de frío, de miedo; otras, como una extensa llanura, lo había visto en el tren que iba a Córdoba, una ciudad de Argentina, donde le habían dicho que vivía su madre; después, en una carreta, agotado de puro cansancio, que lo llevaba a un punto cercano de Tucumán, otra ciudad extraña para él; y por último, vagando por un bosque, y dormido al pie de un árbol, a la intemperie. Todo eso, y cuando encontró a su madre, ya lo había visto yo, a mi manera, con apenas cuatro años, que casi estaba aprendiendo a hablar.
En particular, recordé aquella noche que mi padre nos leyó el apartado de El payasito. Aquella noche no fue que mi padre se atascara, fue que se le rompió la voz, las palabras no acababan de salir de su garganta, se chocaban, se montaban unas sobre otras, y mi madre y yo, conmovidos, con los ojos humedecidos, aguardábamos impacientes, pero sin una queja, a que arrancara de una vez, ansiosos por conocer el final, aunque acabara haciéndonos llorar, como así ocurrió.
Después, como hago siempre antes de comprar un libro, lo abrí –parecía una mariposa en mis manos– y busqué la primera página, pues me gusta saber cómo empiezan los libros: a menudo es el comienzo lo que me mueve a comprarlos o a dejarlos en su sitio. En esa primera página leí: “Hoy, primer día de clase”. Esta frase, que ya no recordaba, aunque se refería, por lo que leí más tarde, al primer día de clase de tercero de primaria de Enrico, me llevó, volando, hacia atrás, por encima de muchos años vividos, a mi primer día de escuela, y allí mismo, en la librería, con los ojos fijos en la página, ciegos, me vi llegando con mi padre a la escuela, con total claridad, como si eso hubiera ocurrido esa misma mañana. Increíble. Yo tenía seis años ya cumplidos. Debería haber entrado en febrero, que es cuando hago los años; sin embargo, entré en marzo, porque el maestro le pidió a mi padre que esperara por otro niño que hacía los seis años quince días más tarde. El nueve de marzo. Llegamos tarde, por lo menos veinte minutos. Iba con la cartera azul de Los Picapiedra que mi tío me había traído ese año por Reyes. Pero la cartera la llevaba vacía: sin cartilla, sin cuaderno, sin lápices ni goma. La cartera sin más. El maestro nos recibió en la puerta: dos palabras y mi padre se fue. Me quedé solo. El maestro me mandó sentarme en el mismo pupitre que el niño nuevo, ‘delante del todo’, cerca de él. Me dio un lápiz y una goma, y también un cuaderno, que tenía en la pasta el dibujo de una niña con una raqueta. Todo esto se lo tuve que pagar al día siguiente. En el cuaderno, abajo, bien abajo, él escribió mi nombre y mis apellidos. En cuanto a la cartilla, me dijo que no hacía falta que la comprara, que nos arreglaríamos con la del otro niño, que sí la había traído y además se la sabía entera. Yo no sabía nada: ni letras, ni números. Era una página en blanco, sin un triste trazo.
Pero qué enorme me pareció el aula. Todos los chicos estaban sentados en sus pupitres, trabajando; no había ninguno de pie; tampoco el maestro, que se había sentado en su sillón, detrás de una mesa enorme, de madera, amarilla, en el mismo centro del aula, y leía un libro, aunque de cuando en cuando echaba un vistazo a la clase. Cuánto silencio.
Cuando aprendí la primera cartilla, el maestro me dio la segunda, que también hubo que pagar. Ese día, al recreo, corrí como un loco a ensañársela a mi abuela, que cosía al fondo del corral, donde daba el sol. Recordé que la primera página comenzaba con la letra “ele” y la letra “elle”, y que en ella estaban escritas las palabras ‘lluvia’ y ‘llave’. También recordé el miedo que tenía a que el maestro me mandara leer la página de la ‘erre’ y de la ‘ere’. Estas letras se me habían atragantado. Pero un día, que no me tocaba leerlas, me las mandó leer. Yo temí lo peor: una riña, una bofetada, otro castigo. Pero no, las leí bien, muy bien, y el maestro se puso contento.
Todavía conservo esa cartilla, cierto que un poco deteriorada. Como también tengo aún la cartera azul y uno de aquellos cuadernos de la niña con la raqueta. Una vez les enseñé todo esto a mis hijos, pero como si nada, apenas lo miraron. Sin embargo, a mí me gusta verlos. Me gusta ver el dibujo del cuaderno, mi nombre escrito en la parte inferior, en rojo, y abrir la cartilla y leer en la primera página las palabras ‘lluvia’ y ‘llave’. Nunca me olvido de ir a las páginas de la ‘erre’ y de la ‘ere’. Estas páginas me traen a la memoria mi primer triunfo académico, inesperado.
El tiempo se me echaba encima. Así que cogí el libro, fui al mostrador y lo pagué. Al salir de la librería, como llovía, para que no se me mojara, lo metí debajo del abrigo, pegado a mi pecho, al lado de mi corazón, como si fuera un tesoro. Como si acabara de encontrarlo en algún rincón oculto de la casa de mis padres.
![[Img #44313]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/3540_dsc_0041.jpg)
“Habrá sobrevenido lo más sencillo de todo: la muerte y el olvido” (Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Memorias)
Hace unos días, por motivos de salud, tuve que ir a una ciudad, cuyo nombre no viene al caso, y mientras esperaba a que llegara la hora de la consulta, para matar el tiempo, entré en una librería, que me pareció que estaba bien surtida. Y como tengo la costumbre –no sé si buena o mala– de comprar un libro en cada uno de los lugares que visito, consideré que este era el momento apropiado para hacerlo. De este modo, tras saludar a los dependientes, comencé a mirar los libros. Primero me dirigí a un expositor, que había puesto en el centro de la librería, donde los libros estaban estratégicamente colocados. Se trataba de las novedades. Algunos libros me interesaban, pero su precio elevado me hizo desistir de comprarlos. Después, vi una repisa que se extendía por la parte baja de todas las estanterías, donde se exponían los libros de bolsillo. Me detuve en ellos, porque son más asequibles y casi siempre, según mis gustos, encontraba alguno que merecía la pena. Mirando, mirando, sin encontrar nada, llegué a la última estantería, donde había libros clásicos en una edición barata, pero que no estaba nada mal, contaba con buenas introducciones. Se acercaba la hora y tenía que decidirme. Me gustaban varios, pero no estaba del todo convencido, y me concedí un minuto más para seguir buscando. Arriba del todo, donde casi no me llegaba la vista, encontré sin pretenderlo uno que no pude evitar el comprarlo. Era Corazón, de Edmondo De Amicis.
Solo con tenerlo en mis manos, con ver el dibujo de la portada, un dibujo como los de antes, con esos colores, unas niñas escribiendo en sus cuadernos sobre un largo pupitre, con sus tinteros y todo, se supone que en una escuela, se me emocionó el corazón, todo entero. Ya lo he dicho, pero no me importa repetirlo, no siento ninguna vergüenza: este fue el primer libro que hubo en mi casa, y durante algún tiempo, hasta que fui a la escuela, el único libro. Un libro que no sé de dónde vino, cómo llegó a manos de mis padres, ni dónde está ahora; desapareció, sin saber cuándo ni cómo. Además, otra cosa que desconozco es si aquel ejemplar tenía en la portada el mismo dibujo que estaba viendo en este; ya no lo recuerdo, lo he olvidado, como tantas otras cosas de aquella edad temprana. Por si fuera poco, mis padres, aunque se acuerdan del libro, no sabe decirme nada sobre esto. Sin embargo, yo quiero creer que está en algún rincón de la casa, oculto, cubierto de polvo, medio roído por los ratones, olvidado, y que un día, el menos pensado, por pura casualidad, lo voy a encontrar.
Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que, cuando en mi casa, humilde, no había televisión ni radio, ni siquiera un transistor, como en otras, mi padre, para entretenernos, casi deletreando, torpemente, nos lo leía a mi madre y a mí, al lado de la cocina de leña y de carbón, en aquellas largas, oscuras y frías noches de invierno de cuando yo era niño, muy niño, con solo cuatro o cinco años, y que nosotros lo escuchábamos atentamente, casi con devoción, perdonando siempre sus atascos y equívocos, que no eran pocos.
Con todo, seguíamos perfectamente el hilo de la historia, y yo sobre la chapa de la cocina, sobre las mismas corras, al rojo vivo, llegaba a ver a aquellos chicos, sentados en sus pupitres, escuchando al maestro, que, de pie, les hablaba desde la tarima, con una voz grave, casi severa. Veía a Coretti; al pequeño Nelli, que el pobre era jorobado; al atildado Votini; al que le llamaban el albañilito, que sabía muy bien poner hocico de liebre; a Garoffi; al soberbio Carlo Nobis; a Franti, el más díscolo, incorregible, que estaba acabando con la vida de su madre; a Crossi, con su brazo muerto; al inteligente Derossi, que lo sabía todo y no se daba nada de importancia, y todos lo envidiaban, también Enrico, el protagonista de la historia, que lo reconocía, aunque con un poco de pesar; y a Garrone, el más grande de todos, pero noble. Tan noble que quiso cargarse con la culpa de Crossi cuando este le dio sin querer con el tintero al maestro. El pobre Crrosi, cuando Franti se burló de su madre, porque vendía verduras en el mercado, no pudo más, perdió la cabeza y le tiró con el tintero a la cara, pero este lo esquivó y fue a estrellarse, con tan mala suerte, en el pecho del maestro, que en ese momento entraba en el aula. Cuando el maestro preguntó por segunda vez quién había sido, porque a la primera nadie respondió, Garrone se levantó y dijo que había sido él.
En la tapa de cobre de la caldera de agua, donde me había quemado alguna vez los dedos, vi también, ese primer día de clase, a la maestra de primero superior de Enrico, cuando le dijo a este con la mirada triste: “Enrico, este año vas al primer piso: ni siquiera te veré pasar”. Ya entonces, capté el sentimiento de esas palabras y me dolió algo por dentro, como le debió de doler a la maestra, incluso a Enrico. Más tarde, en la escuela, aprendí que ese sentimiento se llamaba nostalgia: el dolor que produce el saber que el pasado ya no volverá, que se ha ido para siempre, que es irrecuperable.
Muchos años después, cuando los chicos de mi edad vieron en la televisión a Marco, yo ya lo había visto en la pared encalada de la cocina de mis padres. En esa pared, unas veces como un océano espumoso, había visto el barco en el que Marco había viajado hacia América, y lo había visto a él acurrucado en la cubierta de ese barco, solo, temblando de frío, de miedo; otras, como una extensa llanura, lo había visto en el tren que iba a Córdoba, una ciudad de Argentina, donde le habían dicho que vivía su madre; después, en una carreta, agotado de puro cansancio, que lo llevaba a un punto cercano de Tucumán, otra ciudad extraña para él; y por último, vagando por un bosque, y dormido al pie de un árbol, a la intemperie. Todo eso, y cuando encontró a su madre, ya lo había visto yo, a mi manera, con apenas cuatro años, que casi estaba aprendiendo a hablar.
En particular, recordé aquella noche que mi padre nos leyó el apartado de El payasito. Aquella noche no fue que mi padre se atascara, fue que se le rompió la voz, las palabras no acababan de salir de su garganta, se chocaban, se montaban unas sobre otras, y mi madre y yo, conmovidos, con los ojos humedecidos, aguardábamos impacientes, pero sin una queja, a que arrancara de una vez, ansiosos por conocer el final, aunque acabara haciéndonos llorar, como así ocurrió.
Después, como hago siempre antes de comprar un libro, lo abrí –parecía una mariposa en mis manos– y busqué la primera página, pues me gusta saber cómo empiezan los libros: a menudo es el comienzo lo que me mueve a comprarlos o a dejarlos en su sitio. En esa primera página leí: “Hoy, primer día de clase”. Esta frase, que ya no recordaba, aunque se refería, por lo que leí más tarde, al primer día de clase de tercero de primaria de Enrico, me llevó, volando, hacia atrás, por encima de muchos años vividos, a mi primer día de escuela, y allí mismo, en la librería, con los ojos fijos en la página, ciegos, me vi llegando con mi padre a la escuela, con total claridad, como si eso hubiera ocurrido esa misma mañana. Increíble. Yo tenía seis años ya cumplidos. Debería haber entrado en febrero, que es cuando hago los años; sin embargo, entré en marzo, porque el maestro le pidió a mi padre que esperara por otro niño que hacía los seis años quince días más tarde. El nueve de marzo. Llegamos tarde, por lo menos veinte minutos. Iba con la cartera azul de Los Picapiedra que mi tío me había traído ese año por Reyes. Pero la cartera la llevaba vacía: sin cartilla, sin cuaderno, sin lápices ni goma. La cartera sin más. El maestro nos recibió en la puerta: dos palabras y mi padre se fue. Me quedé solo. El maestro me mandó sentarme en el mismo pupitre que el niño nuevo, ‘delante del todo’, cerca de él. Me dio un lápiz y una goma, y también un cuaderno, que tenía en la pasta el dibujo de una niña con una raqueta. Todo esto se lo tuve que pagar al día siguiente. En el cuaderno, abajo, bien abajo, él escribió mi nombre y mis apellidos. En cuanto a la cartilla, me dijo que no hacía falta que la comprara, que nos arreglaríamos con la del otro niño, que sí la había traído y además se la sabía entera. Yo no sabía nada: ni letras, ni números. Era una página en blanco, sin un triste trazo.
Pero qué enorme me pareció el aula. Todos los chicos estaban sentados en sus pupitres, trabajando; no había ninguno de pie; tampoco el maestro, que se había sentado en su sillón, detrás de una mesa enorme, de madera, amarilla, en el mismo centro del aula, y leía un libro, aunque de cuando en cuando echaba un vistazo a la clase. Cuánto silencio.
Cuando aprendí la primera cartilla, el maestro me dio la segunda, que también hubo que pagar. Ese día, al recreo, corrí como un loco a ensañársela a mi abuela, que cosía al fondo del corral, donde daba el sol. Recordé que la primera página comenzaba con la letra “ele” y la letra “elle”, y que en ella estaban escritas las palabras ‘lluvia’ y ‘llave’. También recordé el miedo que tenía a que el maestro me mandara leer la página de la ‘erre’ y de la ‘ere’. Estas letras se me habían atragantado. Pero un día, que no me tocaba leerlas, me las mandó leer. Yo temí lo peor: una riña, una bofetada, otro castigo. Pero no, las leí bien, muy bien, y el maestro se puso contento.
Todavía conservo esa cartilla, cierto que un poco deteriorada. Como también tengo aún la cartera azul y uno de aquellos cuadernos de la niña con la raqueta. Una vez les enseñé todo esto a mis hijos, pero como si nada, apenas lo miraron. Sin embargo, a mí me gusta verlos. Me gusta ver el dibujo del cuaderno, mi nombre escrito en la parte inferior, en rojo, y abrir la cartilla y leer en la primera página las palabras ‘lluvia’ y ‘llave’. Nunca me olvido de ir a las páginas de la ‘erre’ y de la ‘ere’. Estas páginas me traen a la memoria mi primer triunfo académico, inesperado.
El tiempo se me echaba encima. Así que cogí el libro, fui al mostrador y lo pagué. Al salir de la librería, como llovía, para que no se me mojara, lo metí debajo del abrigo, pegado a mi pecho, al lado de mi corazón, como si fuera un tesoro. Como si acabara de encontrarlo en algún rincón oculto de la casa de mis padres.