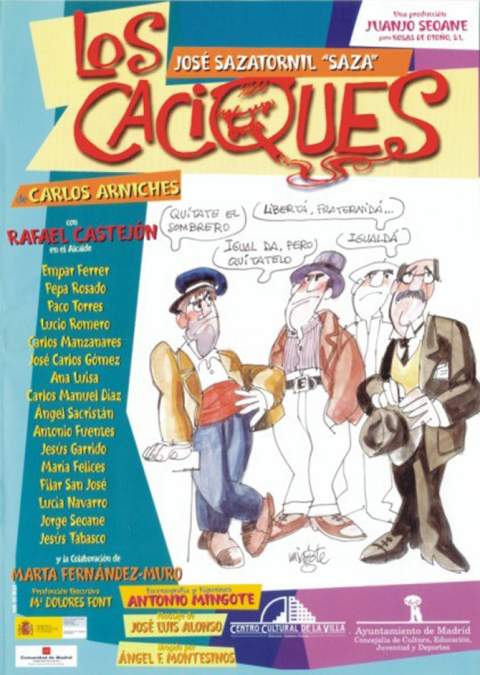A propósito de un paseo
![[Img #44381]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/5895_216.jpg)
A quienes ya saben que “al mismo tiempo hay que reír y filosofar y cuidar la casa y tratar de las demás actividades familiares y no dejar nunca de manifestar las máximas de la auténtica filosofía” (Epicuro. Sentencias Vaticanas)
Esto me ocurrió hace unos días, pero no sé exactamente cuántos; solo sé que era sábado, una mañana de sábado. Esa mañana, un poco fresca para estar ya a finales de mayo, fui al supermercado a hacer una compra. Al supermercado que me quedaba más distante de casa. Marché andando deprisa, en parte por hacer ejercicio, en parte por costumbre. De regreso, con la compra, exigua, porque la salud no me permitía cargar con mucho peso, venía también a buen paso. Pero, cuando no llevaba ni cien metros caminando, vi venir a una persona que conocía. Esta persona venía también con una bolsa en la mano, lo mismo que yo, pero despacio, tranquilamente, como si no existiera para ella el tiempo. Hablamos un poco y después cada uno siguió su camino: él despacio, yo rápido, apretando cada vez más el paso. Pero en esto, de repente, me pregunté: “¿Qué prisa tengo?”. “Ninguna”, me respondí. “¿Entonces?”, me volví a preguntar. Entonces, aflojé la marcha, ralenticé el paso, casi lo detuve, y vine poco a poco, lo mismo que esa persona, sin importarme la hora que era.
El sol había cogido altura y la mañana había templado. Bajo los árboles de la avenida, que estaban echando hojas nuevas, entre sol y sombra, marcho lentamente, parándome a ratos, a veces para ver algo, cualquier cosa, lo más insignificante, como un gorrión sobre una rama latiendo al sol aún tibio de la mañana. El dolor del brazo, insoportable hace unos meses, se ha ido atenuando en estas últimas semanas, hasta quedarse a veces en una mera molestia. El mar de la mente lo noto tranquilo, las olas van y vienen, rizándose apenas, rompiéndose en ligera espuma al llegar a la playa: es casi como una lámina de acero, un espejo, donde el sol se refleja, si bien algo tembloroso; las tempestades de la preocupación y de los miedos han pasado, tan solo se divisa su rastro allá a lo lejos, en el horizonte difuso, donde el mar y el cielo se tocan, se confunden.
Y sin pretenderlo, me viene a la memoria Epicuro, el filósofo maldito, cuyos textos estoy leyendo, releyendo, con paciencia, sin prisa, ya si fechas que me urjan, solo por el puro placer de saber, como habría recomendado Aristóteles. Los estoy leyendo en el Libro X de las Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, la memorable historia de la filosofía griega que Diógenes Laercio redactó a comienzos del siglo III d. C. Diógenes, historiador curioso, buen erudito, al que no le faltaba el sentido del humor, reservó este libro X, el último, para ocuparse de Epicuro, “como quien piensa que, después de haber resumido tantas teorías paradógicas, ha hallado, por fin, aquella que puede dar un sentido auténtico a la vida y así encaminar al lector a la felicidad”, y que con ello ha elaborado el mejor colofón de su historia de la filosofía. Es cierto que este historiador puede ser vacuo en muchos lugares, como cuando se ocupa de la filosofía platónica, pero no en el caso de Epicuro, que maneja datos con una clara intención apologética y crítica en una época en la que el epicureísmo estaba de capa caída. Por eso, y por otras razones, “Diógenes Laercio es el testimonio básico para conocer a Epicuro”, como señala García Gual.
Pero el nombre de Epicuro, como no puede ser de otra manera, me trae, enganchadas unas a otras, lo mismo que vienen las cerezas en el cesto, muchas de sus cosas. Entre estas cosas, la primera que me llega es su idea de felicidad. Recuerdo que este filósofo dice que la felicidad es el fin de nuestra existencia, y que somos felices cuando sentimos placer. Sirviéndonos de la metáfora aristotélica del arquero, el placer es el blanco de nuestras acciones. Sobre el vivir humano, Epicuro no es pesimista como el estagirita, que afirma que el mero existir es penoso y que “todo ser vivo vive con esfuerzo”, sino que es optimista, porque sostiene que en esta vida se puede ser feliz: basta con sentir placer, algo que es fácil de alcanzar. Es fácil, porque, a diferencia de los primeros hedonistas, como Aristipo de Cirene y Eudoxo, el placer no es sobre todo el placer del cuerpo ni tampoco un movimiento de nuestra sensibilidad, algo que en parte queda en manos del azar y no siempre se puede conseguir, sino que es el placer estable del cuerpo y del alma, los dos juntos: la ausencia del dolor en el cuerpo y de perturbación en el alma. Este placer, que surge de la virtud de la prudencia, nada tiene que ver con esos placeres de los viciosos –grandes banquetes, juergas constantes y goces con mujeres y adolescentes– como creen algunos que ignoran o interpretan mal el epicureísmo.
De esta manera, pensé que si Epicuro tenía razón, yo tendría que sentir placer y ser feliz. Y la verdad es que lo era; lo era al menos en ese momento, mientras regresaba despacioso a casa, puede que un poco perezoso, notando sobre mi cabeza el roce suave de las hojas tiernas de los árboles, recordando los buenos momentos, como cuando corría en las carreras, cuando conocí a mi mujer, cuando de novios paseábamos los dos apretado el uno contra el otro por cualquier lugar y a cualquier hora, hiciera frío o calor, o lloviera, y pensando en que poco a poco el dolor del brazo se acabará yendo y todo volvería a ser como antes, incluso mejor, mucho mejor. Pero de pronto, sin saber por dónde, por qué rendija escondida, se filtró en mi mente el temor a que el dolor volviera a hacerse grande, monstruoso otra vez, dentro de un año, o dentro de un mes, o en los próximos días, acaso esta misma tarde, ya nada más acabar de comer. Pero, contagiado por la filosofía de Epicuro, comencé a razonar que, puesto que el futuro es incierto, nadie lo conoce, siempre está abierto, por qué sufrir por algo que quizá nunca llegue a suceder realmente. Además, me acordé de ese consejo de Horacio, el poeta romano del siglo I a. C., también “uno de los cerdos de la piara de Epicuro”, como le gustaba denominarse con ironía a sí mismo. Sí, ese adagio latino, convertido en tópico literario, en tema recurrente en la literatura, pero no por ello sin valor: carpe diem, que significa “toma el día”, aprovecha el momento, disfruta del presente y deja a un lado el futuro. Y volví a quedarme tranquilo, a gusto. Pero, apenas había caminado un trecho, cuando lo creía ya todo resuelto, volví a sentirme mal. Esta vez lo que me había venido a la cabeza, no sé si por la misma rendija o por otra, quién lo sabe, era un rosario de deseos que todavía no había colmado y que presentía que quizá ya nunca colmaría. Entonces, de nuevo recurrí a Epicuro, que me hizo ver que esos deseos, como el de la riqueza, el del poder o el del halago de la gente, son deseos no naturales e innecesarios, deseos vanos, cuya satisfacción, dependiente a menudo de los vaivenes de la fortuna, no aumenta en nada el verdadero placer que surge de la ausencia de dolor en el cuerpo y de la serenidad del alma sino que tan solo lo colorean; pero, además, si no se satisfacen, como nos ocurre no pocas veces, son fuente de infelicidad, igual que los temores y las preocupaciones que no se fundamentan en buenas razones. Con lo cual, para ser feliz, lo mejor era suprimirlos, y ocuparnos de satisfacer tan solo los deseos naturales y necesarios, como el de comer, beber, abrigarse, algo que es muy fácil de lograr, que está al alcance de cualquiera de nosotros. Y me repetí para mí, como si yo fuera otro, una de sus frases que había memorizado, puede que ayer mismo: “Si quieres hacer rico a Pítocles, no aumentes sus dineros, sino limita sus deseos”. No obstante, esto no significa tener que renunciar a algunos placeres dinámicos, algunos lujos, como el de una buena comida o algún elemento de comodidad, si el destino nos los pone en el camino; aunque, por otra parte, si nos los negara, no por ello habría que reclamarlos, sino que tendríamos que conformarnos, y no nos pasaría nada.
Y la suerte me puso en el camino la posibilidad de disfrutar de un vino y una tapa en la terraza de un bar colocada a ambos lados de la ancha acera, y no quise desaprovecharla. Esta vez no. Así que, sentado a una mesa blanca, bajo la sombra desgarrada que proyectaba el incipiente ramaje de uno de los árboles de la avenida, porque ya había comenzado a hacer calor, me dispuse a disfrutar de un buen Bierzo y de una sabrosa tapa de tortilla que me sirvió el camarero. Me sentí como Epicuro dándose el festín con ese “queso citridiano” que le había pedido por carta a un amigo. Desde mi mesa, veía la gente pasar: los niños y los adolescentes, alegres, alborotando. Los demás, quien más y quien menos, de prisa, serios, reconcentrados en sus cosas, visiblemente preocupados. Era como como si estuviera en el Jardín y desde su seguridad a través de la celosía de un pequeño postigo estuviera viendo a los atenienses caminar por las cercanías de la Academia y de la puerta del ‘Dípilon’ desnortados y muertos de miedo, ante las amenazas de exilio, las denuncias, los asesinatos y la miseria que estaban teniendo lugar en aquella Atenas de la primera mitad del siglo III a. C; que nada tenía ya que ver con la de la primera mitad del siglo V y casi todo el siglo IV a. C., donde los individuos se hallaban seguros y tranquilos, protegidos por sus leyes e instituciones. El Jardín, ese hurto, adosado a la casa que Epicuro había adquirido en el 307 a. C. por 8 minas, según Apolodoro, para apartarse de la muchedumbre y retirarse del ruido del mundo con sus discípulos a filosofar, unidos por los dulces lazos de la amistad, contentándose con una simple comida y una cotila de vino común o cualquier agua, como señala Diocles, pero, a diferencia de la comunidad de Pitágoras, conservando cada uno sus propios bienes, puesto que todos eran amigos. Ese huerto, que tan pequeño le pareció a Cicerón, cuando en el 78 a.C. lo vio con su amigo Ático en el viaje turístico que hizo a la vieja Atenas, donde también pudo visitar la Academia de Platón.
Solo que, por causa de estar sentado, una postura que no sé por qué no me viene nada bien, comenzó a avivarse el dolor y sentí su mordisco en el antebrazo, todo su veneno. Sabía que Epicuro pensaba que la mente puede contrarrestar el dolor físico, ayudada por el recuerdo de los buenos momentos pasados, y que, coherente con su filosofía como ningún filósofo, lo demostró cuando le escribió esto a su amigo Idomeneo: “Mientras transcurre este día feliz, que es a la vez el último de mi vida, te escribo estas líneas. Los dolores de estómago y vejiga prosiguen su curso, sin admitir ya incremento su extrema condición. Pero a todo ello se opone el gozo del alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones”. Pero me costaba creerlo. No obstante, recordé el día que conocí a mi mujer: me pareció ver su sonrisa, llena de luz, perfecta; su mirada, clavada en mis ojos, que no la pudieron soportar y miraron para otro lado, para el tamarindo, ese árbol extraño, tan retorcido, que todavía existe; su pelo negro, entonces ensortijado, que le hacía muy bien con su piel blanca. Su piel blanca, que a veces, por el calor o por el azoramiento, se rosaba, sobre todo en las mejillas, según pude comprobar andando el tiempo. La recordé tan guapa y tan alegre.
Y por ese momento distraje el dolor y casi dejé de sentirlo. Mientras me levantaba para proseguir con el paseo, después de pagar, pensé que Epicuro realmente tenía un punto de razón, que algo de verdad había en su filosofía, tan denostada.
Cuando llegué a casa, me di el gusto de satisfacer el deseo no natural e innecesario, el placer cinético, de escribir este texto, que en nada aumentó la dicha que había adquirido en el camino del supermercado a casa, y que si no me lo hubiera dado, no por ello habría sentido pesar ni dolor. Simplemente, no habría pasado nada.
En Astorga, a 20 de junio de 2019
Catalina Tamayo
![[Img #44381]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2019/5895_216.jpg)
A quienes ya saben que “al mismo tiempo hay que reír y filosofar y cuidar la casa y tratar de las demás actividades familiares y no dejar nunca de manifestar las máximas de la auténtica filosofía” (Epicuro. Sentencias Vaticanas)
Esto me ocurrió hace unos días, pero no sé exactamente cuántos; solo sé que era sábado, una mañana de sábado. Esa mañana, un poco fresca para estar ya a finales de mayo, fui al supermercado a hacer una compra. Al supermercado que me quedaba más distante de casa. Marché andando deprisa, en parte por hacer ejercicio, en parte por costumbre. De regreso, con la compra, exigua, porque la salud no me permitía cargar con mucho peso, venía también a buen paso. Pero, cuando no llevaba ni cien metros caminando, vi venir a una persona que conocía. Esta persona venía también con una bolsa en la mano, lo mismo que yo, pero despacio, tranquilamente, como si no existiera para ella el tiempo. Hablamos un poco y después cada uno siguió su camino: él despacio, yo rápido, apretando cada vez más el paso. Pero en esto, de repente, me pregunté: “¿Qué prisa tengo?”. “Ninguna”, me respondí. “¿Entonces?”, me volví a preguntar. Entonces, aflojé la marcha, ralenticé el paso, casi lo detuve, y vine poco a poco, lo mismo que esa persona, sin importarme la hora que era.
El sol había cogido altura y la mañana había templado. Bajo los árboles de la avenida, que estaban echando hojas nuevas, entre sol y sombra, marcho lentamente, parándome a ratos, a veces para ver algo, cualquier cosa, lo más insignificante, como un gorrión sobre una rama latiendo al sol aún tibio de la mañana. El dolor del brazo, insoportable hace unos meses, se ha ido atenuando en estas últimas semanas, hasta quedarse a veces en una mera molestia. El mar de la mente lo noto tranquilo, las olas van y vienen, rizándose apenas, rompiéndose en ligera espuma al llegar a la playa: es casi como una lámina de acero, un espejo, donde el sol se refleja, si bien algo tembloroso; las tempestades de la preocupación y de los miedos han pasado, tan solo se divisa su rastro allá a lo lejos, en el horizonte difuso, donde el mar y el cielo se tocan, se confunden.
Y sin pretenderlo, me viene a la memoria Epicuro, el filósofo maldito, cuyos textos estoy leyendo, releyendo, con paciencia, sin prisa, ya si fechas que me urjan, solo por el puro placer de saber, como habría recomendado Aristóteles. Los estoy leyendo en el Libro X de las Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, la memorable historia de la filosofía griega que Diógenes Laercio redactó a comienzos del siglo III d. C. Diógenes, historiador curioso, buen erudito, al que no le faltaba el sentido del humor, reservó este libro X, el último, para ocuparse de Epicuro, “como quien piensa que, después de haber resumido tantas teorías paradógicas, ha hallado, por fin, aquella que puede dar un sentido auténtico a la vida y así encaminar al lector a la felicidad”, y que con ello ha elaborado el mejor colofón de su historia de la filosofía. Es cierto que este historiador puede ser vacuo en muchos lugares, como cuando se ocupa de la filosofía platónica, pero no en el caso de Epicuro, que maneja datos con una clara intención apologética y crítica en una época en la que el epicureísmo estaba de capa caída. Por eso, y por otras razones, “Diógenes Laercio es el testimonio básico para conocer a Epicuro”, como señala García Gual.
Pero el nombre de Epicuro, como no puede ser de otra manera, me trae, enganchadas unas a otras, lo mismo que vienen las cerezas en el cesto, muchas de sus cosas. Entre estas cosas, la primera que me llega es su idea de felicidad. Recuerdo que este filósofo dice que la felicidad es el fin de nuestra existencia, y que somos felices cuando sentimos placer. Sirviéndonos de la metáfora aristotélica del arquero, el placer es el blanco de nuestras acciones. Sobre el vivir humano, Epicuro no es pesimista como el estagirita, que afirma que el mero existir es penoso y que “todo ser vivo vive con esfuerzo”, sino que es optimista, porque sostiene que en esta vida se puede ser feliz: basta con sentir placer, algo que es fácil de alcanzar. Es fácil, porque, a diferencia de los primeros hedonistas, como Aristipo de Cirene y Eudoxo, el placer no es sobre todo el placer del cuerpo ni tampoco un movimiento de nuestra sensibilidad, algo que en parte queda en manos del azar y no siempre se puede conseguir, sino que es el placer estable del cuerpo y del alma, los dos juntos: la ausencia del dolor en el cuerpo y de perturbación en el alma. Este placer, que surge de la virtud de la prudencia, nada tiene que ver con esos placeres de los viciosos –grandes banquetes, juergas constantes y goces con mujeres y adolescentes– como creen algunos que ignoran o interpretan mal el epicureísmo.
De esta manera, pensé que si Epicuro tenía razón, yo tendría que sentir placer y ser feliz. Y la verdad es que lo era; lo era al menos en ese momento, mientras regresaba despacioso a casa, puede que un poco perezoso, notando sobre mi cabeza el roce suave de las hojas tiernas de los árboles, recordando los buenos momentos, como cuando corría en las carreras, cuando conocí a mi mujer, cuando de novios paseábamos los dos apretado el uno contra el otro por cualquier lugar y a cualquier hora, hiciera frío o calor, o lloviera, y pensando en que poco a poco el dolor del brazo se acabará yendo y todo volvería a ser como antes, incluso mejor, mucho mejor. Pero de pronto, sin saber por dónde, por qué rendija escondida, se filtró en mi mente el temor a que el dolor volviera a hacerse grande, monstruoso otra vez, dentro de un año, o dentro de un mes, o en los próximos días, acaso esta misma tarde, ya nada más acabar de comer. Pero, contagiado por la filosofía de Epicuro, comencé a razonar que, puesto que el futuro es incierto, nadie lo conoce, siempre está abierto, por qué sufrir por algo que quizá nunca llegue a suceder realmente. Además, me acordé de ese consejo de Horacio, el poeta romano del siglo I a. C., también “uno de los cerdos de la piara de Epicuro”, como le gustaba denominarse con ironía a sí mismo. Sí, ese adagio latino, convertido en tópico literario, en tema recurrente en la literatura, pero no por ello sin valor: carpe diem, que significa “toma el día”, aprovecha el momento, disfruta del presente y deja a un lado el futuro. Y volví a quedarme tranquilo, a gusto. Pero, apenas había caminado un trecho, cuando lo creía ya todo resuelto, volví a sentirme mal. Esta vez lo que me había venido a la cabeza, no sé si por la misma rendija o por otra, quién lo sabe, era un rosario de deseos que todavía no había colmado y que presentía que quizá ya nunca colmaría. Entonces, de nuevo recurrí a Epicuro, que me hizo ver que esos deseos, como el de la riqueza, el del poder o el del halago de la gente, son deseos no naturales e innecesarios, deseos vanos, cuya satisfacción, dependiente a menudo de los vaivenes de la fortuna, no aumenta en nada el verdadero placer que surge de la ausencia de dolor en el cuerpo y de la serenidad del alma sino que tan solo lo colorean; pero, además, si no se satisfacen, como nos ocurre no pocas veces, son fuente de infelicidad, igual que los temores y las preocupaciones que no se fundamentan en buenas razones. Con lo cual, para ser feliz, lo mejor era suprimirlos, y ocuparnos de satisfacer tan solo los deseos naturales y necesarios, como el de comer, beber, abrigarse, algo que es muy fácil de lograr, que está al alcance de cualquiera de nosotros. Y me repetí para mí, como si yo fuera otro, una de sus frases que había memorizado, puede que ayer mismo: “Si quieres hacer rico a Pítocles, no aumentes sus dineros, sino limita sus deseos”. No obstante, esto no significa tener que renunciar a algunos placeres dinámicos, algunos lujos, como el de una buena comida o algún elemento de comodidad, si el destino nos los pone en el camino; aunque, por otra parte, si nos los negara, no por ello habría que reclamarlos, sino que tendríamos que conformarnos, y no nos pasaría nada.
Y la suerte me puso en el camino la posibilidad de disfrutar de un vino y una tapa en la terraza de un bar colocada a ambos lados de la ancha acera, y no quise desaprovecharla. Esta vez no. Así que, sentado a una mesa blanca, bajo la sombra desgarrada que proyectaba el incipiente ramaje de uno de los árboles de la avenida, porque ya había comenzado a hacer calor, me dispuse a disfrutar de un buen Bierzo y de una sabrosa tapa de tortilla que me sirvió el camarero. Me sentí como Epicuro dándose el festín con ese “queso citridiano” que le había pedido por carta a un amigo. Desde mi mesa, veía la gente pasar: los niños y los adolescentes, alegres, alborotando. Los demás, quien más y quien menos, de prisa, serios, reconcentrados en sus cosas, visiblemente preocupados. Era como como si estuviera en el Jardín y desde su seguridad a través de la celosía de un pequeño postigo estuviera viendo a los atenienses caminar por las cercanías de la Academia y de la puerta del ‘Dípilon’ desnortados y muertos de miedo, ante las amenazas de exilio, las denuncias, los asesinatos y la miseria que estaban teniendo lugar en aquella Atenas de la primera mitad del siglo III a. C; que nada tenía ya que ver con la de la primera mitad del siglo V y casi todo el siglo IV a. C., donde los individuos se hallaban seguros y tranquilos, protegidos por sus leyes e instituciones. El Jardín, ese hurto, adosado a la casa que Epicuro había adquirido en el 307 a. C. por 8 minas, según Apolodoro, para apartarse de la muchedumbre y retirarse del ruido del mundo con sus discípulos a filosofar, unidos por los dulces lazos de la amistad, contentándose con una simple comida y una cotila de vino común o cualquier agua, como señala Diocles, pero, a diferencia de la comunidad de Pitágoras, conservando cada uno sus propios bienes, puesto que todos eran amigos. Ese huerto, que tan pequeño le pareció a Cicerón, cuando en el 78 a.C. lo vio con su amigo Ático en el viaje turístico que hizo a la vieja Atenas, donde también pudo visitar la Academia de Platón.
Solo que, por causa de estar sentado, una postura que no sé por qué no me viene nada bien, comenzó a avivarse el dolor y sentí su mordisco en el antebrazo, todo su veneno. Sabía que Epicuro pensaba que la mente puede contrarrestar el dolor físico, ayudada por el recuerdo de los buenos momentos pasados, y que, coherente con su filosofía como ningún filósofo, lo demostró cuando le escribió esto a su amigo Idomeneo: “Mientras transcurre este día feliz, que es a la vez el último de mi vida, te escribo estas líneas. Los dolores de estómago y vejiga prosiguen su curso, sin admitir ya incremento su extrema condición. Pero a todo ello se opone el gozo del alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones”. Pero me costaba creerlo. No obstante, recordé el día que conocí a mi mujer: me pareció ver su sonrisa, llena de luz, perfecta; su mirada, clavada en mis ojos, que no la pudieron soportar y miraron para otro lado, para el tamarindo, ese árbol extraño, tan retorcido, que todavía existe; su pelo negro, entonces ensortijado, que le hacía muy bien con su piel blanca. Su piel blanca, que a veces, por el calor o por el azoramiento, se rosaba, sobre todo en las mejillas, según pude comprobar andando el tiempo. La recordé tan guapa y tan alegre.
Y por ese momento distraje el dolor y casi dejé de sentirlo. Mientras me levantaba para proseguir con el paseo, después de pagar, pensé que Epicuro realmente tenía un punto de razón, que algo de verdad había en su filosofía, tan denostada.
Cuando llegué a casa, me di el gusto de satisfacer el deseo no natural e innecesario, el placer cinético, de escribir este texto, que en nada aumentó la dicha que había adquirido en el camino del supermercado a casa, y que si no me lo hubiera dado, no por ello habría sentido pesar ni dolor. Simplemente, no habría pasado nada.
En Astorga, a 20 de junio de 2019
Catalina Tamayo