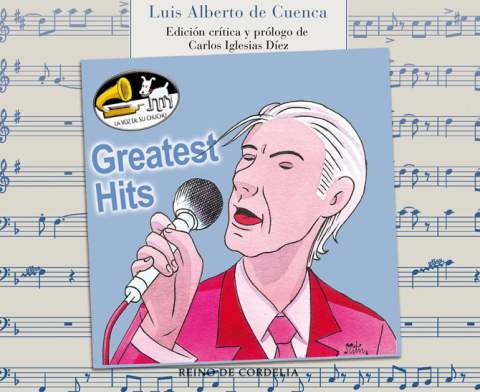ENTREVISTA / Santos Sanz Villanueva, crítico literario
"Se está procediendo a la recuperación de las escritoras reconocidas de los años 50 que cayeron en el olvido"
En el reciente Congreso Internacional, 'Palabra de mujer. Entre la sumisión y la emancipación. Narradoras de postguerra', celebrado esta semana en Astorga bajo la dirección del profesor Javier Huerta Calvo, Santos Sanz Villanueva fue quien pronunció la conferencia inaugural, 'La narrativa femenina de postguerra'. Astorga Redacción no dejó pasar, como suele ser habitual, la ocasión de charlar con el conferenciante.
![[Img #45036]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/9548_santos-foto-2008-1.jpg)
Luis Miguel Suárez: La primera pregunta que debo hacerle está relacionada con el contenido del Congreso que acaba usted de inaugurar, ‘Palabra de mujer’. Existe un grupo escritoras de posguerra que, al parecer, no han recibido la suficiente atención de la crítica y que, sin embargo, ahora comienzan a suscitar un importante interés…
Santos Sanz Villanueva: Sí, hay bastantes escritoras que tuvieron cierto reconocimiento en su momento, sobre todo en los años 50, y que después han caído en el olvido, y ahora se está procediendo a una recuperación de las mismas. También ocurre con escritores que han caído en el olvido completo; pienso, por ejemplo, en el famoso cuentista Jorge Campos. Sucede incluso con autores que tuvieron muchos renombre durante el franquismo, como por ejemplo Torrente Ballester, y en cambio hoy no se les reedita o se les edita muy poco. Pero también ocurre que hay alguna autora que tuvo éxito y que ahora mismo está siendo reconocida como uno de los nombres fundamentales dentro de la posguerra como es Carmen Laforet. Carmen Laforet tiene el rango de los autores más importantes desde el año 39 hasta la muerte de Franco. Junto con Camilo José Cela y con Martín Santos forma la tripleta de autores verdaderamente decisivos en toda la posguerra. Y luego hay otras muchas que indudablemente hicieron una labor meritoria, pero que han caído en el olvido. Y está bien que se hagan este tipo de recuperaciones.
Estamos en Astorga donde tiene particular interés el caso de Felicidad Blanc, cuyos ‘Cuentos Completos’ acaban de ser reeditados por Sergio Fernández de la Universidad de León ¿En qué medida en caso de autoras como Felicidad Blanc el hecho de estar bajo la sombra de maridos importantes escritores contribuyó a eclipsarlas o a retraerlas de su incipiente vocación literaria?
Habría que ver cada caso concreto. Por ejemplo, Eulalia Galvarriato empeñó muchísimo esfuerzo en ayudar en su obra a Dámaso Alonso, e indudablemente ese sentido tan servicial que tenían estas mujeres para con sus maridos fue en detrimento de su obra, de la cantidad de la obra y de la dedicación a la misma etc. Se encargaban más de las labores domésticas o incluso inmolaban su trabajo al servicio de sus maridos. Ha habido también autoras cuya obra se ha ralentizado a veces por el peso o la importancia que tenía la obra del marido; pienso en María Luisa Jefael, que es una narradora y estudiosa de la literatura infantil con una labor muy importante pero sin el reconocimiento o la notoriedad que tuvo Luis Felipe Vivanco. Indudablemente y con esa situación de tanta responsabilidad en el ámbito familiar, su dedicación a la obra literaria salía perjudicada.
Dando un salto en el tiempo hasta la narrativa actual a la que ha dedicado tanto tiempo como crítico literario en los principales suplementos literarios españoles ¿En el momento actual de la novela española qué dos o tres líneas destacaría y hacia donde apuntan los nuevos narradores y narradoras?
Hay un predominio de la vertiente industrial en la literatura. Pero el más acusado, el más definitorio es el de una literatura comercial, una literatura de best seller, que es la que impera sobre las otras. Fuera de esas obras, lo que hay es una variedad enorme, de manera que encuentras tanto novela culturalista, como novela de introspección o de vanguardia. Hay un gusto por el minimalismo, pero también hay un gusto por las grandes composiciones narrativas. Hay algunos subgéneros que siguen manteniendo un peso muy grande, como es el de la novela histórica relacionada con la memoria histórica, el subgénero de la novela de intriga o novela policíaca que ocupa una parte importante de los catálogos de lo que se publica.
![[Img #45034]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/1934_513spvlxr2l_sx332_bo1204203200_.jpg)
En el caso de la novela policíaca, parece estar en un momento de esplendor tanto en Europa como en España ¿Dentro de qué fenómeno la incluiríamos? ¿Dentro del fenómeno de la literatura comercial o por el contrario estamos asistiendo a un verdadero esplendor de la novela policíaca también desde el punto de vista literario?
Yo creo, como suele ocurrir, que hay autores que hacen ese tipo de literatura porque el esquema del crimen, de la investigación, etc., les parece que es una manera de interpretar y recrear el mundo; y luego hay otros muchos que simplemente ven que es un modo fácil o cómodo —o el más oportuno— para conseguir publicar. Ha pasado de ser una literatura que se centraba en el desentrañamiento de un caso o un conflicto o de un problema o un enigma a convertirse en una especie de sustituto de la novela social testimonial y política, casi una especie de subgénero formalizado, Hay alguna mujer que se dedica a este tipo de novelas, estoy pensando en Alicia Giménez Bartlett, a la que se le suele llamar la gran dama española de la novela negra, que tuvo además la intuición de encontrar esa pareja de policía hombre y mujer que le sirve para hacer una especie de aproximación psicológica. Y luego algunas formas que pretenden a través de la modificación del propio arquetipo acceder a una interpretación de la realidad. Este es el caso de Marta Sanz, una escritora que siempre busca ver el estado colectivo y particularmente el estado de la mujer dentro de esa situación colectiva. Como observación general, yo creo que es curioso que así como hay muchas mujeres en la novela histórica hay muy pocas mujeres escritoras que hagan novela policíaca.
Otro subgénero que asimismo representa una corriente destacada dentro de la narrativa es la novela denominada de ‘autoficción’ o de ‘no ficción’, que igualmente ha tenido un cierto desarrollo en Europa, y en la que se han incluido en ocasiones autores tan diferentes como Javier Cercas, Enrique Vila Matas o incluso algunas novelas de Javier Marías, por citar tan solo a los más reconocidos.
Ocurre casi lo mismo, hay autores que utilizan la llamada autoficción o ‘la novela de ficción real’ para dar una respuesta literaria a una interpretación del mundo y luego hay otros que simplemente acuden a esto como un recurso… Se ha convertido también en una moda. Es una tendencia que está muy reconocida por los medios de comunicación, que tiene buena crítica y que está en el ambiente. Yo personalmente estoy un poco fatigado de la autoficción.
¿Precisamente no estaría dando ya ciertos síntomas de agotamiento por la reiteración de esas técnicas sobre todo en algunos escritores como, por ejemplo, Vila-Matas? Incluso existe ya alguna novela —importante aunque haya pasado desapercibida— como ‘Invitación a la melancolía’ de Andrés Martínez Oria, que parodia esta novela de autoficción.
No conozco esta novela que me señala; es la primera vez que lo oigo mencionar. Me gustaría leerla porque estos juegos de crítica dentro del género de las obras de la tendencia correspondiente me suelen gustar mucho. Sí, yo creo que hay ya una fatiga y sobre todo llega un momento en que te preguntas: “¿y por qué me cuenta este señor estas cosas que concretamente no tienen mucho interés?”. Se suele dar, además, la autoficción en personas que no tienen una experiencia vital excesivamente interesante, cuya vida suele ser más bien rutinaria, sin experiencias que lleven a reflexiones... Resulta, sí, un poco cansino.
![[Img #45037]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/1842_58075560.jpg)
Quería preguntarle por un libro que ha tenido un éxito sorprendente, ‘Patria’ de Aramburu.
‘Patria’ ha sido indudablemente un fenómeno sociológico. Quiere decir esto que abordó un tema que probablemente estaba o desatendido o poco atendido por los creadores y eso ha llamado la atención, pero es un fenómeno sociológico a partir de una obra de calidad literaria.
El propio Aramburu había publicado anteriormente un libro de relatos en donde ya abordaba el tema del terrorismo; sin embargo, no tuvo demasiada repercusión.
El cuento tiene un público más limitado. Había algún cuento muy bueno en ese libro, pero los lectores de cuentos, aunque sea una modalidad que está en auge —pues se publica muchísimo más y está teniendo muy buena prensa—, no deja de ser una lectura para lectores más exigentes. El cuento es, por decirlo de alguna manera, como la poesía de la novela.
Acumula usted una larga experiencia como crítico literario. ¿No se percibe actualmente cierta pérdida de peso de la crítica? De hecho parece percibirse cierto declive de los suplementos culturales de los diarios nacionales, que ya no son capaces de concitar las grandes firmas de otros tiempos. Incluso se observa que algunos géneros como la poesía casi han desaparecido de sus páginas. Los propios suplementos han recortado incluso su extensión. Quedan muy lejos aquellos tres grandes suplementos culturales de los años noventa que competían por reunir a los críticos más prestigiosos en sus páginas.
Creo que las críticas en prensa han dejado de tener la influencia que tuvieron, y es posible que no vuelvan a recuperarla más. Porque hoy está siendo sustituida por un tipo de crítica que es mucho más inmediata, mucho más efectista, aunque sea también más arbitraria, que es la crítica en la red. Esas páginas de comentarios de libros están creando unas nuevas relaciones que conducen muchas veces a una falta de solvencia en los análisis, pero que tienen el valor de que llegan muy directamente al destinatario.
![[Img #45033]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/661_41duym9c8rl_sx333_bo1204203200_.jpg)
Y ese declive de la crítica literaria periodística, de los grandes suplementos culturales que fueron en su momento, ¿no está contribuyendo a que los autores reseñados sean siempre los mismos, a que se apueste sobre valores seguros y a que determinados autores que publican en editoriales más pequeñas —o veces incluso de provincias— estén condenados a tener una difusión extremadamente minoritaria cuando no a caer en el olvido. Hay casos de autores de gran calidad como Andrés Martínez Oria, Pablo Andrés Escapa, Noemí Sabugal… a los que es casi imposible encontrar en los suplementos de los grandes diarios nacionales.
Eso es así. La crítica en la prensa tiene sus hipotecas. Además de esta falta de influencia real que ha recortado los espacios, también hay una determinada obligación periodística que lleva a los suplementos a incluir a aquellos autores que el lector del periódico espera que se ocupe de ellos. No entenderían que hubiera una novela de María Dueñas, una clara escritora de best sellers, que no tuviera una repercusión informativa. Cuando los autores más conocidos ocupan más hueco sucede que los que no son conocidos no van a tener ese hueco. Y como la red, por el contrario, es un territorio sin límites, pues ahí es donde sí que podrían recibir comentarios o reseñas.
![[Img #45036]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/9548_santos-foto-2008-1.jpg)
Luis Miguel Suárez: La primera pregunta que debo hacerle está relacionada con el contenido del Congreso que acaba usted de inaugurar, ‘Palabra de mujer’. Existe un grupo escritoras de posguerra que, al parecer, no han recibido la suficiente atención de la crítica y que, sin embargo, ahora comienzan a suscitar un importante interés…
Santos Sanz Villanueva: Sí, hay bastantes escritoras que tuvieron cierto reconocimiento en su momento, sobre todo en los años 50, y que después han caído en el olvido, y ahora se está procediendo a una recuperación de las mismas. También ocurre con escritores que han caído en el olvido completo; pienso, por ejemplo, en el famoso cuentista Jorge Campos. Sucede incluso con autores que tuvieron muchos renombre durante el franquismo, como por ejemplo Torrente Ballester, y en cambio hoy no se les reedita o se les edita muy poco. Pero también ocurre que hay alguna autora que tuvo éxito y que ahora mismo está siendo reconocida como uno de los nombres fundamentales dentro de la posguerra como es Carmen Laforet. Carmen Laforet tiene el rango de los autores más importantes desde el año 39 hasta la muerte de Franco. Junto con Camilo José Cela y con Martín Santos forma la tripleta de autores verdaderamente decisivos en toda la posguerra. Y luego hay otras muchas que indudablemente hicieron una labor meritoria, pero que han caído en el olvido. Y está bien que se hagan este tipo de recuperaciones.
Estamos en Astorga donde tiene particular interés el caso de Felicidad Blanc, cuyos ‘Cuentos Completos’ acaban de ser reeditados por Sergio Fernández de la Universidad de León ¿En qué medida en caso de autoras como Felicidad Blanc el hecho de estar bajo la sombra de maridos importantes escritores contribuyó a eclipsarlas o a retraerlas de su incipiente vocación literaria?
Habría que ver cada caso concreto. Por ejemplo, Eulalia Galvarriato empeñó muchísimo esfuerzo en ayudar en su obra a Dámaso Alonso, e indudablemente ese sentido tan servicial que tenían estas mujeres para con sus maridos fue en detrimento de su obra, de la cantidad de la obra y de la dedicación a la misma etc. Se encargaban más de las labores domésticas o incluso inmolaban su trabajo al servicio de sus maridos. Ha habido también autoras cuya obra se ha ralentizado a veces por el peso o la importancia que tenía la obra del marido; pienso en María Luisa Jefael, que es una narradora y estudiosa de la literatura infantil con una labor muy importante pero sin el reconocimiento o la notoriedad que tuvo Luis Felipe Vivanco. Indudablemente y con esa situación de tanta responsabilidad en el ámbito familiar, su dedicación a la obra literaria salía perjudicada.
Dando un salto en el tiempo hasta la narrativa actual a la que ha dedicado tanto tiempo como crítico literario en los principales suplementos literarios españoles ¿En el momento actual de la novela española qué dos o tres líneas destacaría y hacia donde apuntan los nuevos narradores y narradoras?
Hay un predominio de la vertiente industrial en la literatura. Pero el más acusado, el más definitorio es el de una literatura comercial, una literatura de best seller, que es la que impera sobre las otras. Fuera de esas obras, lo que hay es una variedad enorme, de manera que encuentras tanto novela culturalista, como novela de introspección o de vanguardia. Hay un gusto por el minimalismo, pero también hay un gusto por las grandes composiciones narrativas. Hay algunos subgéneros que siguen manteniendo un peso muy grande, como es el de la novela histórica relacionada con la memoria histórica, el subgénero de la novela de intriga o novela policíaca que ocupa una parte importante de los catálogos de lo que se publica.
![[Img #45034]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/1934_513spvlxr2l_sx332_bo1204203200_.jpg)
En el caso de la novela policíaca, parece estar en un momento de esplendor tanto en Europa como en España ¿Dentro de qué fenómeno la incluiríamos? ¿Dentro del fenómeno de la literatura comercial o por el contrario estamos asistiendo a un verdadero esplendor de la novela policíaca también desde el punto de vista literario?
Yo creo, como suele ocurrir, que hay autores que hacen ese tipo de literatura porque el esquema del crimen, de la investigación, etc., les parece que es una manera de interpretar y recrear el mundo; y luego hay otros muchos que simplemente ven que es un modo fácil o cómodo —o el más oportuno— para conseguir publicar. Ha pasado de ser una literatura que se centraba en el desentrañamiento de un caso o un conflicto o de un problema o un enigma a convertirse en una especie de sustituto de la novela social testimonial y política, casi una especie de subgénero formalizado, Hay alguna mujer que se dedica a este tipo de novelas, estoy pensando en Alicia Giménez Bartlett, a la que se le suele llamar la gran dama española de la novela negra, que tuvo además la intuición de encontrar esa pareja de policía hombre y mujer que le sirve para hacer una especie de aproximación psicológica. Y luego algunas formas que pretenden a través de la modificación del propio arquetipo acceder a una interpretación de la realidad. Este es el caso de Marta Sanz, una escritora que siempre busca ver el estado colectivo y particularmente el estado de la mujer dentro de esa situación colectiva. Como observación general, yo creo que es curioso que así como hay muchas mujeres en la novela histórica hay muy pocas mujeres escritoras que hagan novela policíaca.
Otro subgénero que asimismo representa una corriente destacada dentro de la narrativa es la novela denominada de ‘autoficción’ o de ‘no ficción’, que igualmente ha tenido un cierto desarrollo en Europa, y en la que se han incluido en ocasiones autores tan diferentes como Javier Cercas, Enrique Vila Matas o incluso algunas novelas de Javier Marías, por citar tan solo a los más reconocidos.
Ocurre casi lo mismo, hay autores que utilizan la llamada autoficción o ‘la novela de ficción real’ para dar una respuesta literaria a una interpretación del mundo y luego hay otros que simplemente acuden a esto como un recurso… Se ha convertido también en una moda. Es una tendencia que está muy reconocida por los medios de comunicación, que tiene buena crítica y que está en el ambiente. Yo personalmente estoy un poco fatigado de la autoficción.
¿Precisamente no estaría dando ya ciertos síntomas de agotamiento por la reiteración de esas técnicas sobre todo en algunos escritores como, por ejemplo, Vila-Matas? Incluso existe ya alguna novela —importante aunque haya pasado desapercibida— como ‘Invitación a la melancolía’ de Andrés Martínez Oria, que parodia esta novela de autoficción.
No conozco esta novela que me señala; es la primera vez que lo oigo mencionar. Me gustaría leerla porque estos juegos de crítica dentro del género de las obras de la tendencia correspondiente me suelen gustar mucho. Sí, yo creo que hay ya una fatiga y sobre todo llega un momento en que te preguntas: “¿y por qué me cuenta este señor estas cosas que concretamente no tienen mucho interés?”. Se suele dar, además, la autoficción en personas que no tienen una experiencia vital excesivamente interesante, cuya vida suele ser más bien rutinaria, sin experiencias que lleven a reflexiones... Resulta, sí, un poco cansino.
![[Img #45037]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/1842_58075560.jpg)
Quería preguntarle por un libro que ha tenido un éxito sorprendente, ‘Patria’ de Aramburu.
‘Patria’ ha sido indudablemente un fenómeno sociológico. Quiere decir esto que abordó un tema que probablemente estaba o desatendido o poco atendido por los creadores y eso ha llamado la atención, pero es un fenómeno sociológico a partir de una obra de calidad literaria.
El propio Aramburu había publicado anteriormente un libro de relatos en donde ya abordaba el tema del terrorismo; sin embargo, no tuvo demasiada repercusión.
El cuento tiene un público más limitado. Había algún cuento muy bueno en ese libro, pero los lectores de cuentos, aunque sea una modalidad que está en auge —pues se publica muchísimo más y está teniendo muy buena prensa—, no deja de ser una lectura para lectores más exigentes. El cuento es, por decirlo de alguna manera, como la poesía de la novela.
Acumula usted una larga experiencia como crítico literario. ¿No se percibe actualmente cierta pérdida de peso de la crítica? De hecho parece percibirse cierto declive de los suplementos culturales de los diarios nacionales, que ya no son capaces de concitar las grandes firmas de otros tiempos. Incluso se observa que algunos géneros como la poesía casi han desaparecido de sus páginas. Los propios suplementos han recortado incluso su extensión. Quedan muy lejos aquellos tres grandes suplementos culturales de los años noventa que competían por reunir a los críticos más prestigiosos en sus páginas.
Creo que las críticas en prensa han dejado de tener la influencia que tuvieron, y es posible que no vuelvan a recuperarla más. Porque hoy está siendo sustituida por un tipo de crítica que es mucho más inmediata, mucho más efectista, aunque sea también más arbitraria, que es la crítica en la red. Esas páginas de comentarios de libros están creando unas nuevas relaciones que conducen muchas veces a una falta de solvencia en los análisis, pero que tienen el valor de que llegan muy directamente al destinatario.
![[Img #45033]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2019/661_41duym9c8rl_sx333_bo1204203200_.jpg)
Y ese declive de la crítica literaria periodística, de los grandes suplementos culturales que fueron en su momento, ¿no está contribuyendo a que los autores reseñados sean siempre los mismos, a que se apueste sobre valores seguros y a que determinados autores que publican en editoriales más pequeñas —o veces incluso de provincias— estén condenados a tener una difusión extremadamente minoritaria cuando no a caer en el olvido. Hay casos de autores de gran calidad como Andrés Martínez Oria, Pablo Andrés Escapa, Noemí Sabugal… a los que es casi imposible encontrar en los suplementos de los grandes diarios nacionales.
Eso es así. La crítica en la prensa tiene sus hipotecas. Además de esta falta de influencia real que ha recortado los espacios, también hay una determinada obligación periodística que lleva a los suplementos a incluir a aquellos autores que el lector del periódico espera que se ocupe de ellos. No entenderían que hubiera una novela de María Dueñas, una clara escritora de best sellers, que no tuviera una repercusión informativa. Cuando los autores más conocidos ocupan más hueco sucede que los que no son conocidos no van a tener ese hueco. Y como la red, por el contrario, es un territorio sin límites, pues ahí es donde sí que podrían recibir comentarios o reseñas.