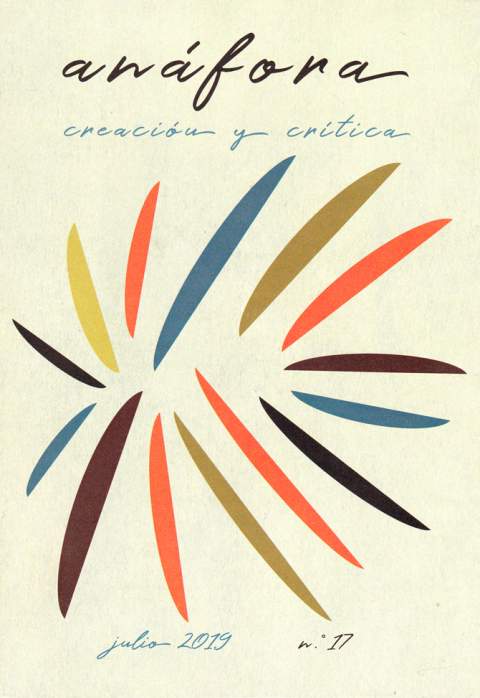En la universidad desconocida con Roberto Bolaño (1)
![[Img #46141]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/4854_estencil-de-roberto-bolano-en-barcelona-en-2012.jpg)
No recuerdo bien cómo llegué a Roberto Bolaño porque de las novedades me entero poco y casi nunca me cautivan. Llegué algo tarde. Él ya había muerto y todos sus libros andaban por ahí. Sí recuerdo que un día en una exposición de arte contemporáneo la vigilante tenía ‘2666’ en las manos con un dedo metido entre las hojas para no perder la página mientras alguien le preguntaba algo.
En realidad fue el libro electrónico el que me hizo leerlo. Cuando me decidí a comprar un aparato de esos me aseguraron que me pasarían más de diez mil libros en e-book, que tendría una biblioteca maravillosa en el espacio que ocupa una cuartilla. Una vez revisados me apetecía leer pocos de esos diez mil. Tuve algunas discusiones por entonces con gente que creía que comprándose el libro electrónico podía presumir de no tener libros de papel en su casa sin ser un ignorante de toda la vida sino un ser avanzado tecnológicamente. La verdad es que a toda esa gente lo que les permitió el aparato aquel era seguir sin leer ni en papel ni en soporte electrónico. Ahora no veo a casi nadie con esos aparatos. Yo lo uso cuando me voy de vacaciones para no llevar peso pero los libros que me han gustado en e-book tengo luego que comprarlos en papel.
De casi todos esos ‘best sellers’ no me apetecía leer ninguno. Leer los diez mil títulos ya era una lectura en sí considerable que arrojaba para mí un paisaje deprimente: una masa grande de lectores a los que se suponía que atraerían cosas que a mí nunca me interesarían y al otro lado, fuera de la carpeta de los diez mil, los libros olvidados. Cuando quería algún libro que citaba alguien iba al archivo y ese nunca estaba, como mucho había alguno de ese autor pero no el título que yo buscaba.
Al final me decidí por ‘Los detectives salvajes’. Había pasado un tiempo con Cansinos Assens, disfrutando de la vida de los bohemios que iban derechos al fracaso en la España de principios del siglo XX, seguido de un lapso dilatado de barojismo, leyendo varias novelas suyas pesimistas y sus memorias de viejo cascarrabias, cuando me compré el libro electrónico. Es posible que el primer libro que leyera en ese soporte fuera precisamente ‘Los detectives salvajes’ de Bolaño. Cuando empecé las primeras páginas —si se puede llamar páginas a esa sucesión de pantallas grises— me quedé pegado a ellas. Recuerdo haberlas leído en un estado de gran excitación. Me vi atrapado enseguida por la novela y la leí con la misma celeridad que los personajes viven su vida en ella. Un protagonista, casi un niño —diecisiete años creo recordar que tiene— que se entrega a la aventura de la vida soñando ser escritor sin darse cuenta de que esa vida habría de ser la materia de su literatura futura.
El lector reconoce la fuerza vital de los diecisiete años con los que el autor vivió la escenas que relata y recupera la suya propia. Las cien primeras páginas son fascinantes y el México DF aparece como un lugar deslumbrante, intenso, que va cobrando todos los colores de la juventud de todos.
Bolaño probablemente, como casi todos los escritores, se da cuenta a medida que pasa el tiempo que lo que un autor ha de escribir es lo que conoce mejor, porque es el más preparado del mundo para hablar de su propia vida —nadie sabe mejor que nosotros lo que nos ha pasado— y nadie puede dotar de mayor viveza a ese material que quien lo ha vivido. Es el autobiografismo —más o menos exacto—, una vez extirpados los acnés primeros, la garantía más segura de originalidad y de éxito.
![[Img #46142]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/6035_los-infrarrealistas-en-1976.jpg)
Salió el año pasado la precuela de ‘Los detectives salvajes’, con magníficas reproducciones facsímiles del cuaderno —quizá un poco retocadas— que Bolaño tituló ‘El espíritu de la ciencia ficción’. En él aparecen los escenarios, la ciudad, incluso los personajes que luego se plasmaron en ‘Los detectives salvajes’: La azotea que comparte con Mario Santiago Papasquiaro —Ulises Lima— de apenas unos metros cuadrados con una colchoneta en el suelo, una mesa y una silla; los talleres literarios; el concurso dedicado por unos padres a su hija poetisa suicidada muy joven y todo el DF como escenario de la juventud con más de diez mil revistas literarias en marcha.
Bolaño no es para mí ningún vanguardista, ningún infrarrealista, no un visceral realista, al menos a partir de una edad, deja de serlo para narrar la aventura humana que vivió y para eso usa una narrativa en términos generales convencional, directa; lo distinto, lo nuevo queda en la mirada. No ve aquellos años como algo ingenuo pasto del olvido u objeto de recuerdo condescendiente, sino que sabe extraer lo más puro de ellos: la intensidad.
De la lectura de sus textos periodísticos reunidos en ‘Entre paréntesis’ se desprende una especie de canon literario. Sus comentarios a libros o a autores dibujan un gusto que es en sí otra obra literaria, la que narra la aventura de Bolaño como lector, en paralelo y tan viva o más, que la aventura de la vida real. Encontré disparatado en un momento dado ese canon. Me parecía que nos tomaba el pelo al decir, por ejemplo, que Leopoldo María Panero pudiera ser el mejor poeta de España, pero ahora no estoy tan seguro. Leopoldo María deja, junto a sus poemas, un relato vital excepcional, pudiera ser —ojo a lo que voy a decir— el poeta más cercano a ser una leyenda desde Lorca. Bolaño lo reconoce porque él se está convirtiendo también en esos momentos en leyenda. En la leyenda la literatura es sólo una parte. La literatura construye la leyenda, tiene que ser buena, es necesaria, pero luego, cuando la leyenda ya está creada, no es lo más importante, lo importante es el todo. A Rimbaud, a Lorca, a Panero, a Bolaño, a desgraciados, transgresores o a lo que sea, les superan muchos, pero a ser eso y poetas a la vez pocos.
Es revelador el poema suyo ‘Lo perros románticos’. La primeras veces que lo leí no me gustó, o no le encontré la grandeza que le veo ahora, porque Bolaño no usa la literatura como me gusta a mí, como arte, pero sabía que había algo, algo que me interesaba y que tenía un corazón poético de otra forma:
«En aquel tiempo yo tenía veinte años
y estaba loco.
Había perdido un país
pero había ganado un sueño.
Y si tenía ese sueño
lo demás no importaba.
Ni trabajar ni rezar
ni estudiar en la madrugada
junto a los perros románticos.
Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu.
Una habitación de madera,
en penumbras,
en uno de los pulmones del trópico.
Y a veces me volvía dentro de mí
y visitaba el sueño: estatua eternizada
en pensamientos líquidos,
un gusano blanco retorciéndose
en el amor.
Un amor desbocado.
Un sueño dentro de otro sueño.
Y la pesadilla me decía: crecerás.
Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto
y olvidarás.
Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen.
Estoy aquí, dije, con los perros románticos
y aquí me voy a quedar».
![[Img #46143]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3881_img_3563.jpg)
El encanto de Bolaño está en resucitar la intensidad como si no hubiera sido sólo chispas que desaparecen en el aire al instante. Hablaba de los poetas como los mayores aventureros de todos los tiempos, como si fueran los seres que más cerca han estado del éxtasis. En una entrevista afirmaba, sin embargo, que no deseaba que su hijo fuera escritor, al menos un escritor como él. Es como si se diera cuenta de que todo habían sido fantasías, como si viera que toda su vida había sido una adolescencia a la que no puso fin a tiempo, al contrario del poeta Rimbaud, que lo dejó todo a los diecinueve años asegurando al final de su «temporada en el infierno» que había que ser «absolutamente moderno», es decir práctico, que había que olvidarse de las ensoñaciones de la poesía.
‘Los perros románticos’ es un poema de lucidez y de despedida, de testarudez si se quiere, o de hombre que ya no puede borrar su historia. Bolaño en él nos dice que se queda con ellos de forma simbólica, a sabiendas de que no son ni escritores ni artistas de verdad, que lo que son en realidad es soñadores, estupendos soñadores, seguramente los mejores de Latinoamérica y de Europa, del Mundo y del Universo incluso. De lo que habla Bolaño es de otra cosa, no habla de la literatura. Lo confirma su canon literario intempestivo y disparatado a veces. El hecho de que alguien como él explique tanto su canon ya es extraño. De lo que habla es de la vida, de cuando el joven entra en la vida y lo hace enredado por las selvas de la literatura, selvas que le parecen inexploradas.
![[Img #46141]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/4854_estencil-de-roberto-bolano-en-barcelona-en-2012.jpg)
No recuerdo bien cómo llegué a Roberto Bolaño porque de las novedades me entero poco y casi nunca me cautivan. Llegué algo tarde. Él ya había muerto y todos sus libros andaban por ahí. Sí recuerdo que un día en una exposición de arte contemporáneo la vigilante tenía ‘2666’ en las manos con un dedo metido entre las hojas para no perder la página mientras alguien le preguntaba algo.
En realidad fue el libro electrónico el que me hizo leerlo. Cuando me decidí a comprar un aparato de esos me aseguraron que me pasarían más de diez mil libros en e-book, que tendría una biblioteca maravillosa en el espacio que ocupa una cuartilla. Una vez revisados me apetecía leer pocos de esos diez mil. Tuve algunas discusiones por entonces con gente que creía que comprándose el libro electrónico podía presumir de no tener libros de papel en su casa sin ser un ignorante de toda la vida sino un ser avanzado tecnológicamente. La verdad es que a toda esa gente lo que les permitió el aparato aquel era seguir sin leer ni en papel ni en soporte electrónico. Ahora no veo a casi nadie con esos aparatos. Yo lo uso cuando me voy de vacaciones para no llevar peso pero los libros que me han gustado en e-book tengo luego que comprarlos en papel.
De casi todos esos ‘best sellers’ no me apetecía leer ninguno. Leer los diez mil títulos ya era una lectura en sí considerable que arrojaba para mí un paisaje deprimente: una masa grande de lectores a los que se suponía que atraerían cosas que a mí nunca me interesarían y al otro lado, fuera de la carpeta de los diez mil, los libros olvidados. Cuando quería algún libro que citaba alguien iba al archivo y ese nunca estaba, como mucho había alguno de ese autor pero no el título que yo buscaba.
Al final me decidí por ‘Los detectives salvajes’. Había pasado un tiempo con Cansinos Assens, disfrutando de la vida de los bohemios que iban derechos al fracaso en la España de principios del siglo XX, seguido de un lapso dilatado de barojismo, leyendo varias novelas suyas pesimistas y sus memorias de viejo cascarrabias, cuando me compré el libro electrónico. Es posible que el primer libro que leyera en ese soporte fuera precisamente ‘Los detectives salvajes’ de Bolaño. Cuando empecé las primeras páginas —si se puede llamar páginas a esa sucesión de pantallas grises— me quedé pegado a ellas. Recuerdo haberlas leído en un estado de gran excitación. Me vi atrapado enseguida por la novela y la leí con la misma celeridad que los personajes viven su vida en ella. Un protagonista, casi un niño —diecisiete años creo recordar que tiene— que se entrega a la aventura de la vida soñando ser escritor sin darse cuenta de que esa vida habría de ser la materia de su literatura futura.
El lector reconoce la fuerza vital de los diecisiete años con los que el autor vivió la escenas que relata y recupera la suya propia. Las cien primeras páginas son fascinantes y el México DF aparece como un lugar deslumbrante, intenso, que va cobrando todos los colores de la juventud de todos.
Bolaño probablemente, como casi todos los escritores, se da cuenta a medida que pasa el tiempo que lo que un autor ha de escribir es lo que conoce mejor, porque es el más preparado del mundo para hablar de su propia vida —nadie sabe mejor que nosotros lo que nos ha pasado— y nadie puede dotar de mayor viveza a ese material que quien lo ha vivido. Es el autobiografismo —más o menos exacto—, una vez extirpados los acnés primeros, la garantía más segura de originalidad y de éxito.
![[Img #46142]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/6035_los-infrarrealistas-en-1976.jpg)
Salió el año pasado la precuela de ‘Los detectives salvajes’, con magníficas reproducciones facsímiles del cuaderno —quizá un poco retocadas— que Bolaño tituló ‘El espíritu de la ciencia ficción’. En él aparecen los escenarios, la ciudad, incluso los personajes que luego se plasmaron en ‘Los detectives salvajes’: La azotea que comparte con Mario Santiago Papasquiaro —Ulises Lima— de apenas unos metros cuadrados con una colchoneta en el suelo, una mesa y una silla; los talleres literarios; el concurso dedicado por unos padres a su hija poetisa suicidada muy joven y todo el DF como escenario de la juventud con más de diez mil revistas literarias en marcha.
Bolaño no es para mí ningún vanguardista, ningún infrarrealista, no un visceral realista, al menos a partir de una edad, deja de serlo para narrar la aventura humana que vivió y para eso usa una narrativa en términos generales convencional, directa; lo distinto, lo nuevo queda en la mirada. No ve aquellos años como algo ingenuo pasto del olvido u objeto de recuerdo condescendiente, sino que sabe extraer lo más puro de ellos: la intensidad.
De la lectura de sus textos periodísticos reunidos en ‘Entre paréntesis’ se desprende una especie de canon literario. Sus comentarios a libros o a autores dibujan un gusto que es en sí otra obra literaria, la que narra la aventura de Bolaño como lector, en paralelo y tan viva o más, que la aventura de la vida real. Encontré disparatado en un momento dado ese canon. Me parecía que nos tomaba el pelo al decir, por ejemplo, que Leopoldo María Panero pudiera ser el mejor poeta de España, pero ahora no estoy tan seguro. Leopoldo María deja, junto a sus poemas, un relato vital excepcional, pudiera ser —ojo a lo que voy a decir— el poeta más cercano a ser una leyenda desde Lorca. Bolaño lo reconoce porque él se está convirtiendo también en esos momentos en leyenda. En la leyenda la literatura es sólo una parte. La literatura construye la leyenda, tiene que ser buena, es necesaria, pero luego, cuando la leyenda ya está creada, no es lo más importante, lo importante es el todo. A Rimbaud, a Lorca, a Panero, a Bolaño, a desgraciados, transgresores o a lo que sea, les superan muchos, pero a ser eso y poetas a la vez pocos.
Es revelador el poema suyo ‘Lo perros románticos’. La primeras veces que lo leí no me gustó, o no le encontré la grandeza que le veo ahora, porque Bolaño no usa la literatura como me gusta a mí, como arte, pero sabía que había algo, algo que me interesaba y que tenía un corazón poético de otra forma:
«En aquel tiempo yo tenía veinte años
y estaba loco.
Había perdido un país
pero había ganado un sueño.
Y si tenía ese sueño
lo demás no importaba.
Ni trabajar ni rezar
ni estudiar en la madrugada
junto a los perros románticos.
Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu.
Una habitación de madera,
en penumbras,
en uno de los pulmones del trópico.
Y a veces me volvía dentro de mí
y visitaba el sueño: estatua eternizada
en pensamientos líquidos,
un gusano blanco retorciéndose
en el amor.
Un amor desbocado.
Un sueño dentro de otro sueño.
Y la pesadilla me decía: crecerás.
Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto
y olvidarás.
Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen.
Estoy aquí, dije, con los perros románticos
y aquí me voy a quedar».
![[Img #46143]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3881_img_3563.jpg)
El encanto de Bolaño está en resucitar la intensidad como si no hubiera sido sólo chispas que desaparecen en el aire al instante. Hablaba de los poetas como los mayores aventureros de todos los tiempos, como si fueran los seres que más cerca han estado del éxtasis. En una entrevista afirmaba, sin embargo, que no deseaba que su hijo fuera escritor, al menos un escritor como él. Es como si se diera cuenta de que todo habían sido fantasías, como si viera que toda su vida había sido una adolescencia a la que no puso fin a tiempo, al contrario del poeta Rimbaud, que lo dejó todo a los diecinueve años asegurando al final de su «temporada en el infierno» que había que ser «absolutamente moderno», es decir práctico, que había que olvidarse de las ensoñaciones de la poesía.
‘Los perros románticos’ es un poema de lucidez y de despedida, de testarudez si se quiere, o de hombre que ya no puede borrar su historia. Bolaño en él nos dice que se queda con ellos de forma simbólica, a sabiendas de que no son ni escritores ni artistas de verdad, que lo que son en realidad es soñadores, estupendos soñadores, seguramente los mejores de Latinoamérica y de Europa, del Mundo y del Universo incluso. De lo que habla Bolaño es de otra cosa, no habla de la literatura. Lo confirma su canon literario intempestivo y disparatado a veces. El hecho de que alguien como él explique tanto su canon ya es extraño. De lo que habla es de la vida, de cuando el joven entra en la vida y lo hace enredado por las selvas de la literatura, selvas que le parecen inexploradas.