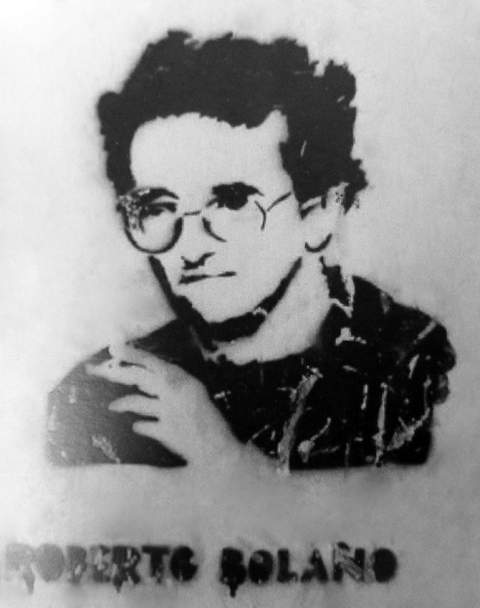En la universidad desconocida con Roberto Bolaño (2, 3 y 4)
![[Img #46220]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/5110_roberto-bolano.jpg)
(2)
Pocos de los personajes de Roberto Bolaño habrían sido lectores de sus libros. Probablemente también pocos de sus lectores habrían sido personajes de sus novelas o sus cuentos, sin embargo hay que tener algo de personaje de Bolaño para leerle mucho, seguramente se trata de la desesperación, de reconocer en sus escritos algo de la desesperación que todos llevamos dentro. Una vez localizada esa desesperación hay que darle alguna importancia, esa importancia acaba por ser un motor que mueve algo: es la fuerza de la desesperación.
Con las lecturas de Bolaño me he dado cuenta de que mis personajes también han sido desesperados. Ya lo sabía, pero nunca me lo había dicho a mí mismo. En mi caso la desesperación es el principio del movimiento. Ese movimiento que arranca de la desesperación es la trama, lo que pasa, en la novela y en la vida. Recuerdo que cuando estudiaba las oposiciones a profesor leí una clasificación de las personalidades creativas que algún psicólogo se tomó la molestia de hacer. Para ese autor el arte, o la creación en general, surgían de un estado de carencia, es decir de una necesidad, de una falta de algo. Estoy de acuerdo casi al completo aunque no descarto la invención pura o la poesía de la felicidad, el canto sin más, aunque creo que nunca lo he visto. Esto es aplicable a todo. Exagerando podríamos afirmar que echamos a andar, a vivir, para conseguir algo que no tenemos, algo que deseamos, lograr eso que deseamos es lo que llamamos sueños. Los sueños aparecen constantemente en las palabras de Bolaño, pero a qué se refiere él exactamente. Una frase muy señalada suya es aquella en la que dice que perdió una patria pero ganó un sueño: ¿qué quería decir concretamente?¿cómo se ganan los sueños?¿lo consumó o simplemente se refiere a que hizo lo contrario a lo previsto o se refiere a que alumbró algo nuevo que soñar o que materializó un deseo?
Lo que venía después en la clasificación de los artistas de aquel psicólogo era muy triste. Añadía que los personas creativas e inteligentes eran felices pero si la persona era creativa, sensible e imaginativa, pero no muy inteligente caía en la depresión y el fracaso. Si uno lee muchos cuentos seguidos de Bolaño acaba triste, deprimido y se siente fracasado. Con Bolaño se da una ironía macabra: Vivir fracasadamente para abandonar el mundo en pleno éxito contando las cosas que se piensan cuando se está sólo, inédito y desconocido escribiendo a todas horas con un extremo y extenuante compromiso, como si la obra oculta fuera a ser sancionada por los siglos venideros.
Los personajes tristes de Bolaño no acaban muchas veces las historias. El Gusano dice cosas enigmáticas el día en que tiene fiebre y desaparece. Tampoco sabemos qué le pasa a Sofía o qué es del protagonista de un cuento ruso o por qué desaparece Clara… A los personajes les pasan muchas cosas casi siempre normales, toman decisiones, se vuelven atrás en esas decisiones, a veces siguen un impulso sin explicaciones, y de pronto para el relato, ahí se queda el protagonista como todos, en un punto concreto de la historia.
Alguien que ha dicho que lo mejor de Latinoamérica son sus suicidas, como Bolaño, evidentemente no es un optimista. Yo no soy tan pesimista. No hay futuro en su obra por ninguna parte. En ese sentido es un romántico, un antiguo. Parece que la literatura se presenta en él en las dos maneras tradicionales: cuando tiene diecisiete años como anticipo de la vida y cuando tiene cincuenta como recuerdo. En ambos casos es la ficción un sustituto de lo que no está, lo que aún no ha llegado o lo que ya se ha ido para siempre.
Me llama mucho la atención que dejase encargado publicar ‘2666’ en tres entregas para asegurar los ingresos de sus hijos después de su muerte y que no se respetase su voluntad. No entiendo por qué no se hizo lo que él quería. Habría sido precioso esperar cada parte sabiendo que eran sus indicaciones, comprarlo, leerlo, como él pensó, contribuir a su tranquilidad y a la economía de su familia. Por más que digan que no tenía sentido cortar el libro qué puede tener más sentido que eso… qué razón literaria puede estar por encima de ese relato hecho vida… El encargo se cita como un dato importante de su biografía, nunca se omite su voluntad incumplida cuando se hace el más breve apunte de su vida…
![[Img #46218]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3994_1-roberto-bolancc83o.jpg)
(3)
¿Pero qué significa eso de la universidad desconocida que da título al compendio de una buena parte de sus poemas? De quien ha vivido en los bajos fondos de la sociedad se dice que ha estudiado en la universidad de la calle, es decir que no ha estudiado, que su aprendizaje ha consistido en ver al género humano en toda suerte de circunstancias, a ras de suelo, a merced de pasiones, deseos, miedos, violencia, triunfos y fracasos; casi siempre cosas deprimentes porque las historias de la calle pocas veces tienen final feliz. Los finales felices nos parecen falsos, cuando menos aburridos. Bolaño siempre está triste. Su poesía es un lamento, una poesía de la que ha quitado todo lo poético menos el sentimentalismo. No hay imágenes, no hay metáforas, ni siquiera música. Los versos están cortados con serrucho, no hay métrica ni a ojo y además se pone sentimental. Una sentimentalidad que quiere contrarrestar poniéndose también ordinario, hablando de masturbaciones o de vergas, plantando la soledad y la sordidez como un escenario propicio para que se le perdone ser tan cursi. Y efectivamente lo consigue, en mi caso en muy contados poemas pero lo consigue. Decir verdades de perogrullo, no inventar nada que nos ayude a vivir o a escribir, sólo escupir estados de ánimo en cuadernos y más cuadernos, cuartilla tras cuartilla, para acabar muy tristes admitiendo que sí, que todo es una mierda. O no, quizá lo que nos deja este Roberto está fuera del relato o del poema. El cuento es desesperado, el poema desolador pero hay algo en Bolaño que trasmite otro mensaje: vivir es lo que da sentido a vivir… vivir para contarlo… la literatura no es una cosa de académicos ni de mercaderes sino que debe estar viva como la vida de la que viene…
No sé si eso está en Bolaño o es algo mío que proyecto sobre él. Si es esto segundo también tendría el mérito de hacerme proyectarme.
Algunas veces Bolaño se duplica, es dos y esos dos se miran uno a otro, por ejemplo en el poema ‘La victoria’. También él se proyecta sobre sí mismo: “Dolce stil nuovo de la frialdad, así / no llegará tu cuerpo real a ninguna parte”. Su yo de sueños no llevará a su yo real a ningún sitio. Dice luego: “Estás en el secreto de la poesía / y ya en ningún lugar puedes estar seguro / ni en las palabras ni en la aventura”. Alcanzado el corazón de la literatura ve que palabras y realidad están unidas de tal forma que no cabe disociarse más entre los sueños y la realidad, que son el mismo espacio y ninguno le seguirá salvando del otro más tiempo. Si en el poema ‘Los perros románticos’ aseguraba que se quedaría soñando siempre aquí se da cuenta de que es imposible, que no puede seguir siendo dos por más tiempo. Entonces los sueños empiezan a ser sólo un recuerdo, el yo de los sueños ha muerto: “…mira allí / entre los árboles tu sombra levanta un cadáver”.
Dicen que tomó el concepto de la universidad desconocida de una novela de ciencia ficción. En uno de los 57 sueños que escribió al estilo de los ‘Me acuerdo’ de Georges Perec cuenta cómo soñó que una tarde de nevada el poeta Enrique Lihn iba a golpear su puerta cuando no tenía ni estufa ni dinero y que Lihn venía con una botella de vino, un paquete de comida y un cheque de la universidad desconocida, como si en realidad Bolaño no hubiera solo estudiado en esa universidad sino que hubiera trabajado para ella. Tal vez leyéndole estamos estudiando también nosotros en esa universidad y escribiendo trabajando para ella.
Hace pocas semanas, cuando salía de dar clase, compré en la librería Galatea, al pie de la catedral, sus cuentos completos y su poesía reunida. Casi mil quinientas páginas entre ambos. De los cuentos el que más me sigue gustando es uno que había leído ya y que pasa en una playa y que no tiene ni un sólo punto. Todavía no los he acabado. Aunque he leído muchos poemas no los he leído todos, ni seguramente los leeré nunca pero, como decía Bolaño de un libro de terror de Osvaldo Lamborghini, las poesías reunidas no las voy a dejar. Pasarán años sin coger el libro pero no lo voy a dejar.
![[Img #46219]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3438_978607317328.jpg)
(4)
Todos los escritores escribimos siempre el mismo libro, el nuestro, el que está extraído de nuestra experiencia de la vida. Cambiado, alterado, disfrazado, evolucionado, ampliado, sintetizado, fabulado, pero siempre el mismo libro, el nuestro. En el cuento ‘Gómez Palacio’ está para mí condensado todo Bolaño, sintetizado, como está Thomas Mann en la ‘Muerte en Venecia’.
Roberto Bolaño narra en esta historia la experiencia del protagonista que se desplaza a la desértica ciudad de Gómez Palacio para impartir unos talleres de poesía. Primero visita otras ciudades como anticipo del taller, San Luis de Potosí, Aguascalientes, Guanajuato. Pasa las noches en vela. Sólo tiene cinco alumnos de aspecto desdichado. Uno que trabaja en una fábrica de jabón le pregunta hasta cuándo escribirá poesía. Bolaño confuso le responde que no sabe. El alumno sin embargo lo tiene claro: “Yo empecé a escribir porque la poesía me hace más libre, maestro, y nunca lo voy a dejar”.
Todo es triste y desesperado en el cuento, como siempre. En un momento dado la directora de Bellas Artes que le trasladaba a diario del hotel destartalado de las afueras a impartir los talleres le lleva, como despedida, a ver lo mejor de Gómez Palacio. Van a un área de descanso para camiones. Allí le indica un punto impreciso del horizonte. El desierto y los faros de los coches de una curva remota producían unas formas verdes, haces de luz que partían el cielo. Luego esa luz se volvía sobre sí misma quedando suspendida como si respirara, por un instante viva y se asemejaba al mar conservando toda la fragilidad de la tierra. Bolaño dice que seguramente algún letrero, unos plásticos gigantescos extendidos en la tierra o el techo algún galpón abandonado producirían esa iridiscencia pero que ellos, en la distancia, la ven como un milagro o un sueño, que son la misma cosa.
Todo Bolaño en estas pocas cuartillas. La poesía en medio del desierto, seis desdichados amarrados a ella para sobrevivir, incluido él, siete si contamos a la directora, también poeta, y ocho, pues en los trayectos en coche ponen casetes de una amiga de esta, cantante de rancheras infelices. Y en medio de ese desierto aparece la belleza como una alucinación, un espejismo producido por azar por los materiales más prosaicos. Sueño y milagro son lo mismo, el motor para vivir, aunque vivir sea un fracaso, un fracaso que sólo se sobrelleva soñando y buscando, teniendo fe en la intensidad, en que la vida existe.
![[Img #46220]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/5110_roberto-bolano.jpg)
(2)
Pocos de los personajes de Roberto Bolaño habrían sido lectores de sus libros. Probablemente también pocos de sus lectores habrían sido personajes de sus novelas o sus cuentos, sin embargo hay que tener algo de personaje de Bolaño para leerle mucho, seguramente se trata de la desesperación, de reconocer en sus escritos algo de la desesperación que todos llevamos dentro. Una vez localizada esa desesperación hay que darle alguna importancia, esa importancia acaba por ser un motor que mueve algo: es la fuerza de la desesperación.
Con las lecturas de Bolaño me he dado cuenta de que mis personajes también han sido desesperados. Ya lo sabía, pero nunca me lo había dicho a mí mismo. En mi caso la desesperación es el principio del movimiento. Ese movimiento que arranca de la desesperación es la trama, lo que pasa, en la novela y en la vida. Recuerdo que cuando estudiaba las oposiciones a profesor leí una clasificación de las personalidades creativas que algún psicólogo se tomó la molestia de hacer. Para ese autor el arte, o la creación en general, surgían de un estado de carencia, es decir de una necesidad, de una falta de algo. Estoy de acuerdo casi al completo aunque no descarto la invención pura o la poesía de la felicidad, el canto sin más, aunque creo que nunca lo he visto. Esto es aplicable a todo. Exagerando podríamos afirmar que echamos a andar, a vivir, para conseguir algo que no tenemos, algo que deseamos, lograr eso que deseamos es lo que llamamos sueños. Los sueños aparecen constantemente en las palabras de Bolaño, pero a qué se refiere él exactamente. Una frase muy señalada suya es aquella en la que dice que perdió una patria pero ganó un sueño: ¿qué quería decir concretamente?¿cómo se ganan los sueños?¿lo consumó o simplemente se refiere a que hizo lo contrario a lo previsto o se refiere a que alumbró algo nuevo que soñar o que materializó un deseo?
Lo que venía después en la clasificación de los artistas de aquel psicólogo era muy triste. Añadía que los personas creativas e inteligentes eran felices pero si la persona era creativa, sensible e imaginativa, pero no muy inteligente caía en la depresión y el fracaso. Si uno lee muchos cuentos seguidos de Bolaño acaba triste, deprimido y se siente fracasado. Con Bolaño se da una ironía macabra: Vivir fracasadamente para abandonar el mundo en pleno éxito contando las cosas que se piensan cuando se está sólo, inédito y desconocido escribiendo a todas horas con un extremo y extenuante compromiso, como si la obra oculta fuera a ser sancionada por los siglos venideros.
Los personajes tristes de Bolaño no acaban muchas veces las historias. El Gusano dice cosas enigmáticas el día en que tiene fiebre y desaparece. Tampoco sabemos qué le pasa a Sofía o qué es del protagonista de un cuento ruso o por qué desaparece Clara… A los personajes les pasan muchas cosas casi siempre normales, toman decisiones, se vuelven atrás en esas decisiones, a veces siguen un impulso sin explicaciones, y de pronto para el relato, ahí se queda el protagonista como todos, en un punto concreto de la historia.
Alguien que ha dicho que lo mejor de Latinoamérica son sus suicidas, como Bolaño, evidentemente no es un optimista. Yo no soy tan pesimista. No hay futuro en su obra por ninguna parte. En ese sentido es un romántico, un antiguo. Parece que la literatura se presenta en él en las dos maneras tradicionales: cuando tiene diecisiete años como anticipo de la vida y cuando tiene cincuenta como recuerdo. En ambos casos es la ficción un sustituto de lo que no está, lo que aún no ha llegado o lo que ya se ha ido para siempre.
Me llama mucho la atención que dejase encargado publicar ‘2666’ en tres entregas para asegurar los ingresos de sus hijos después de su muerte y que no se respetase su voluntad. No entiendo por qué no se hizo lo que él quería. Habría sido precioso esperar cada parte sabiendo que eran sus indicaciones, comprarlo, leerlo, como él pensó, contribuir a su tranquilidad y a la economía de su familia. Por más que digan que no tenía sentido cortar el libro qué puede tener más sentido que eso… qué razón literaria puede estar por encima de ese relato hecho vida… El encargo se cita como un dato importante de su biografía, nunca se omite su voluntad incumplida cuando se hace el más breve apunte de su vida…
![[Img #46218]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3994_1-roberto-bolancc83o.jpg)
(3)
¿Pero qué significa eso de la universidad desconocida que da título al compendio de una buena parte de sus poemas? De quien ha vivido en los bajos fondos de la sociedad se dice que ha estudiado en la universidad de la calle, es decir que no ha estudiado, que su aprendizaje ha consistido en ver al género humano en toda suerte de circunstancias, a ras de suelo, a merced de pasiones, deseos, miedos, violencia, triunfos y fracasos; casi siempre cosas deprimentes porque las historias de la calle pocas veces tienen final feliz. Los finales felices nos parecen falsos, cuando menos aburridos. Bolaño siempre está triste. Su poesía es un lamento, una poesía de la que ha quitado todo lo poético menos el sentimentalismo. No hay imágenes, no hay metáforas, ni siquiera música. Los versos están cortados con serrucho, no hay métrica ni a ojo y además se pone sentimental. Una sentimentalidad que quiere contrarrestar poniéndose también ordinario, hablando de masturbaciones o de vergas, plantando la soledad y la sordidez como un escenario propicio para que se le perdone ser tan cursi. Y efectivamente lo consigue, en mi caso en muy contados poemas pero lo consigue. Decir verdades de perogrullo, no inventar nada que nos ayude a vivir o a escribir, sólo escupir estados de ánimo en cuadernos y más cuadernos, cuartilla tras cuartilla, para acabar muy tristes admitiendo que sí, que todo es una mierda. O no, quizá lo que nos deja este Roberto está fuera del relato o del poema. El cuento es desesperado, el poema desolador pero hay algo en Bolaño que trasmite otro mensaje: vivir es lo que da sentido a vivir… vivir para contarlo… la literatura no es una cosa de académicos ni de mercaderes sino que debe estar viva como la vida de la que viene…
No sé si eso está en Bolaño o es algo mío que proyecto sobre él. Si es esto segundo también tendría el mérito de hacerme proyectarme.
Algunas veces Bolaño se duplica, es dos y esos dos se miran uno a otro, por ejemplo en el poema ‘La victoria’. También él se proyecta sobre sí mismo: “Dolce stil nuovo de la frialdad, así / no llegará tu cuerpo real a ninguna parte”. Su yo de sueños no llevará a su yo real a ningún sitio. Dice luego: “Estás en el secreto de la poesía / y ya en ningún lugar puedes estar seguro / ni en las palabras ni en la aventura”. Alcanzado el corazón de la literatura ve que palabras y realidad están unidas de tal forma que no cabe disociarse más entre los sueños y la realidad, que son el mismo espacio y ninguno le seguirá salvando del otro más tiempo. Si en el poema ‘Los perros románticos’ aseguraba que se quedaría soñando siempre aquí se da cuenta de que es imposible, que no puede seguir siendo dos por más tiempo. Entonces los sueños empiezan a ser sólo un recuerdo, el yo de los sueños ha muerto: “…mira allí / entre los árboles tu sombra levanta un cadáver”.
Dicen que tomó el concepto de la universidad desconocida de una novela de ciencia ficción. En uno de los 57 sueños que escribió al estilo de los ‘Me acuerdo’ de Georges Perec cuenta cómo soñó que una tarde de nevada el poeta Enrique Lihn iba a golpear su puerta cuando no tenía ni estufa ni dinero y que Lihn venía con una botella de vino, un paquete de comida y un cheque de la universidad desconocida, como si en realidad Bolaño no hubiera solo estudiado en esa universidad sino que hubiera trabajado para ella. Tal vez leyéndole estamos estudiando también nosotros en esa universidad y escribiendo trabajando para ella.
Hace pocas semanas, cuando salía de dar clase, compré en la librería Galatea, al pie de la catedral, sus cuentos completos y su poesía reunida. Casi mil quinientas páginas entre ambos. De los cuentos el que más me sigue gustando es uno que había leído ya y que pasa en una playa y que no tiene ni un sólo punto. Todavía no los he acabado. Aunque he leído muchos poemas no los he leído todos, ni seguramente los leeré nunca pero, como decía Bolaño de un libro de terror de Osvaldo Lamborghini, las poesías reunidas no las voy a dejar. Pasarán años sin coger el libro pero no lo voy a dejar.
![[Img #46219]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2019/3438_978607317328.jpg)
(4)
Todos los escritores escribimos siempre el mismo libro, el nuestro, el que está extraído de nuestra experiencia de la vida. Cambiado, alterado, disfrazado, evolucionado, ampliado, sintetizado, fabulado, pero siempre el mismo libro, el nuestro. En el cuento ‘Gómez Palacio’ está para mí condensado todo Bolaño, sintetizado, como está Thomas Mann en la ‘Muerte en Venecia’.
Roberto Bolaño narra en esta historia la experiencia del protagonista que se desplaza a la desértica ciudad de Gómez Palacio para impartir unos talleres de poesía. Primero visita otras ciudades como anticipo del taller, San Luis de Potosí, Aguascalientes, Guanajuato. Pasa las noches en vela. Sólo tiene cinco alumnos de aspecto desdichado. Uno que trabaja en una fábrica de jabón le pregunta hasta cuándo escribirá poesía. Bolaño confuso le responde que no sabe. El alumno sin embargo lo tiene claro: “Yo empecé a escribir porque la poesía me hace más libre, maestro, y nunca lo voy a dejar”.
Todo es triste y desesperado en el cuento, como siempre. En un momento dado la directora de Bellas Artes que le trasladaba a diario del hotel destartalado de las afueras a impartir los talleres le lleva, como despedida, a ver lo mejor de Gómez Palacio. Van a un área de descanso para camiones. Allí le indica un punto impreciso del horizonte. El desierto y los faros de los coches de una curva remota producían unas formas verdes, haces de luz que partían el cielo. Luego esa luz se volvía sobre sí misma quedando suspendida como si respirara, por un instante viva y se asemejaba al mar conservando toda la fragilidad de la tierra. Bolaño dice que seguramente algún letrero, unos plásticos gigantescos extendidos en la tierra o el techo algún galpón abandonado producirían esa iridiscencia pero que ellos, en la distancia, la ven como un milagro o un sueño, que son la misma cosa.
Todo Bolaño en estas pocas cuartillas. La poesía en medio del desierto, seis desdichados amarrados a ella para sobrevivir, incluido él, siete si contamos a la directora, también poeta, y ocho, pues en los trayectos en coche ponen casetes de una amiga de esta, cantante de rancheras infelices. Y en medio de ese desierto aparece la belleza como una alucinación, un espejismo producido por azar por los materiales más prosaicos. Sueño y milagro son lo mismo, el motor para vivir, aunque vivir sea un fracaso, un fracaso que sólo se sobrelleva soñando y buscando, teniendo fe en la intensidad, en que la vida existe.