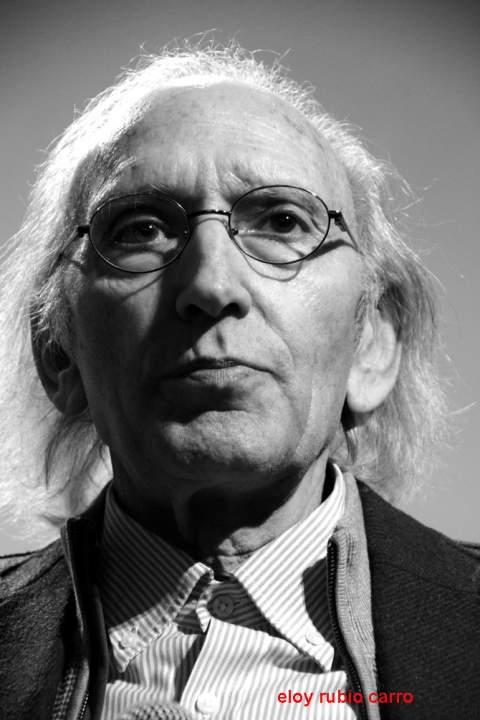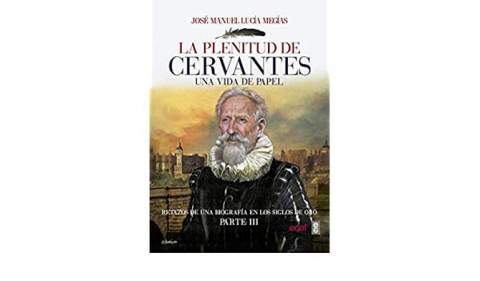ENTREVISTA / Andrés Martínez Oria, escritor
Martínez Oria: "El sentimiento de la naturaleza es un elemento clave de mis libros de viajes"
![[Img #47075]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7764_dsc_0084.jpg)
Luis Miguel Suárez: ¿Cómo surge la idea de esta serie viajera de la que hasta ahora forman parte ‘Flores de malva’, ‘Flor de saúco’ y ‘Flores de hinojo’? ¿Fueron primeros los viajes o estaban ya previstos los libros desde el principio?
Andrés Martínez Oria: En realidad, yo no tenía pensado escribir, era un profesor normal, pero hay un artículo que me asalta que aparece en el Diario de León, por los años 80, y que da origen a ‘Más allá del olvido’. Y más o menos sobre el año 2002, -en esa época estoy trabajando fundamentalmente la narrativa: la novela ´Más allá del olvido’, cuentos y otros proyectos que luego se fueron concretando en libros- hay otro artículo que me asalta también. Es curioso porque son dos artículos clave: uno provoca ‘Más allá del olvido’, una novela que tiene un cierto significado en mi obra, y el otro es precisamente un artículo de José Antonio Carro Celada sobre el sargento Ferreras que apareció en el Faro de Astorga en el verano del 2002. De este artículo surge mi interés por el tema del sargento Ferreras, el tema de Girón, el de la guerrilla, y de ahí el tema de la Cabrera. Esa lectura trae aparejada otras; en concreto, el libro de Francisco Martínez, el ‘Quico’, que es la mano derecha de Girón, que se había publicado casi al mismo tiempo. Esos dos libros eran muy interesantes porque daban visiones contrapuestas de una misma realidad, la de la guerrilla en los montes de León: del lado de la Guardia Civil, el libro del sargento Ferreras; y desde el lado de Girón y su partida, la narración de Quico. Fue para mí tan alucinante leer el mismo episodio contado desde los dos bandos que inmediatamente me interesé por leer más libros, todo lo que cayó en mis manos sobre Girón. Inmediatamente escribo un texto que no se ha divulgado: un guion cinematográfico titulado ‘Los puentes de Malpaso’, sobre Girón y todo esto. Esto ocurre en el otoño y la Navidad del 2002 al 2003. El texto original que a mí me preocupaba en aquel momento era precisamente el guion que surge como consecuencia de esas lecturas. Pero también surge la necesidad de conocer algo más sobre el mundo material en el que había ocurrido todo aquello. De ahí que para la primavera del 2003 prepare un viaje a la Cabrera. El primer viaje que hago se produce como consecuencia circunstancial de esas lecturas, y, por lo tanto, no había nada previsto. De ello surge este libro que originariamente tenía el título de ‘Viaje a la Cabrera’ y que ahora lleva por título ‘Flores de hinojo’. Por tanto, es el primer viaje y el primer libro que escribo, aunque sea el tercero en publicarse. Después, surge la necesidad de recorrer otras comarcas leonesas del entorno que me interesaban. Y aparece en segundo lugar el viaje a la Sequeda —que es el tercero que hago— y luego el viaje a Los Ancares y, por último, uno que falta por publicar sobre el viaje a Maragatería. Ese es el orden originario. ‘Flores de hinojo’ es el primero y es circunstancial, pues no había nada programado ni proyectos ni nada. Fue un artículo de José Antonio Carro el que me asaltó.
‘Flores de malva’ discurre en las cercanas tierras de la Sequeda, cantada por Panero en uno de sus últimos poemas. ¿En qué medida está el poeta astorgano en el origen del libro?
Sí, tiene que ver el descubrimiento de ese Panero que ha pasado veranos en la finca del monte, con el descubrir el ‘Pequeño canto a la Sequeda’. El ver que Panero había dedicado una mirada a este territorio evidentemente me ayudó mucho. Pero había un interés también previo mío por esta comarca que había recorrido en bicicleta mucho tiempo atrás, y que me había despertado cierto interés por este mundo marginado tan cerquita de Astorga y que, sin embargo, la mayor parte de los astorganos desconocían. Hablabas de Monfortino, por ejemplo, un pueblo de nombre precioso, y no lo conocía nadie en Astorga. Yo recuerdo haberlo mencionado en alguna tertulia en el Instituto tomando café y no lo conocía nadie, ni la gente de Astorga de toda la vida. Es curioso ese desconocimiento, ese vivir de espaldas. Era para mí un reto escribir algo. Además, alguna vez en mis viajes en bicicleta acompañado de alguna otra persona lancé —no sé si demasiado aventureramente— la posibilidad de escribir algo, algún libro incluso, sobre la Sequeda, y el hombre se reía. Decía: es imposible, ¿qué vas a escribir de aquí, si no hay nada que escribir? Efectivamente, parece que no hay nada que escribir. Son nueve pueblos pequeños, muchos de ellos vacíos o semivacíos. Lanzarse a la aventura de escribir un libro sobre la Sequeda era un reto. Y así me lo tomé. Y sacar adelante eso no era fácil.
![[Img #47073]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7507_dsc_0025.jpg)
El segundo libro fue el viaje a Los Ancares ‘Flor de saúco’ donde menciona a un viajero Hans Gadow qué visitó los Ancares allá por 1895 y reflejó sus impresiones en su libro de viajes por el norte de España. ¿Fue esa lectura lo que le llevó a visitar los Ancares o, por el contrario, fue el viaje que usted emprendió por esa lo que le llevó al libro de Gadow?
No recuerdo exactamente. Creo que primero fue la idea mía del viaje y más tarde documentándome y leyendo cosas descubro a Gadow. Luego a la hora de escribir he tenido en cuenta su aventura en Burbia, además del dibujo excepcional de su esposa sobre Burbia. Y, bueno, todo lo que escribió Gadow y que ella pintó, contribuyen a recrear ese mundo de finales del XIX que me interesaba mucho recuperar, porque todo eso se ha perdido: el mundo de las pallozas… Pero todas esas lecturas surgen a posteriori.
En ‘Flor de hinojo’ aparece continuamente el libro de Carnicer ‘Donde las Hurdes se llaman Cabrera’, al que rinde homenaje.
Yo creo que en el libro hay varios elementos vertebradores. No solamente el viaje, ni la suma de episodios. Uno de ellos es el tema de Girón, que mencionábamos antes, y el otro es el libro de Carnicer. Ese libro lo conocía desde mis tiempos de estudiante, pero me había impresionado como para hacer un viaje en coche por la Cabrera. Pero, en el momento concreto del 2002, era un libro que tenía arrinconado y solo resurge la idea de volver a leerlo a propósito de esa necesidad de documentarme sobre el asunto de Girón. El libro de Carnicer sería en principio un elemento coadyudante, pero luego se convierte en un elemento también clave, vertebrador. Porque realizo el mismo itinerario que Carnicer. Es como una visión del mismo territorio 40 años después. Por lo tanto, es un referente constante, un espejo, sobre todo en determinados momentos; concretamente, en Llamas, que es donde Carnicer se encuentra con don Manuel, el cura. Un encuentro que para mí es un momento culminante de la literatura del siglo XX. Creo que hay pocas estampas tan hermosas en las que colaboran a la vez el texto y la imagen, las fotografías del propio Carnicer. Ese momento de Llamas para mí es un desencadenante también literario. Y claro que ‘Flores de hinojo’ se convierte en un homenaje al libro de Carnicer. Sin duda, es constante la referencia. Además, hay momentos en que intento revivir lo que él pudo haber vivido. Concretamente, a la salida de Pombriego hay un paraje, pasado el puente, bajo unos castaños donde él se había sentado a descansar, en una época aproximada a la de mi viaje, a finales de junio; y yo creo que debajo de ese mismo castaño es donde yo estuve y se reproducen las mismas sensaciones: el olor de los castaños en flor… Él utiliza una expresión que me gusta hacerla mía, “el olor seminal de los castaños”, dice. Son exactamente esas mismas sensaciones, el canto de los pájaros, esa floresta, el ruido del agua. Lo mismo que yo viví cuarenta años después. Es un homenaje, pero también es una vivencia personal muy profunda la que tuve.
![[Img #47071]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7476_dsc_0003.jpg)
Escribía Unamuno: “España está por descubrir (…). Se ignora el paisaje, y el paisanaje y la vida toda de nuestro pueblo”. Es quizás la actitud característica del 98, que frente al gusto por lo exótico y lejano de los románticos vuelve los ojos a las tierras cercanas, pero ignoradas. Usted escribe en las primeras páginas de ‘Flor de saúco’ “la aventura no es más decisiva por el tamaño del riesgo o lo remoto del escenario sino por la intensidad del sentimiento que la animó”. ¿Es un poco esa misma actitud que los hombres del 98 la que le lleva también a elegir estos parajes cercanos de la provincia leonesa?
En los del 98 el paisaje es un sentimiento profundo. El paisaje es sentido. Venía en parte ya de los románticos, aunque quizás tuviera un sentido distinto. El sentimiento de la naturaleza es otro elemento clave de estos libros que tiene que ver con algo que se ha hecho tópico desde el Renacimiento, pero que viene desde mucho más atrás: la oposición ciudad campo, “el menosprecio de corte y alabanza de aldea” de fray Antonio de Guevara, que en el fondo viene de Virgilio. ‘Las Georgicas’ y ‘Las Bucólicas’ son el canto a la naturaleza, a las tierras, a la vida pastoril como una necesidad probablemente inducida por los círculos del emperador para volver al campo, en un momento en el que Roma estaba superpoblada; volver al campo como necesidad. Ese sentimiento de la naturaleza creo que está presente en estos libros míos. Evidentemente la ciudad no aparece en ellos. Aparece Astorga en algún momento y Ponferrada en el caso del libro de Los Ancares, pero como lugares de paso, Realmente es un encuentro con el campo, con los pueblos y las aldeas, con la vida rural y con la vida pastoril en cierto modo, por lo menos con lo que queda de ella, Habría que recordar que para mí uno de los momentos de mayor plenitud que viví como caminante fue en un atardecer en el puente de Sorbeira, que es precisamente un capítulo de Los Ancares, donde sentí esa plenitud bucólica que pudo haber vivido Virgilio al contacto con la naturaleza. Pero sentirlo además con gente que vivía feliz allí, que era inmensamente feliz trabajando; ese matrimonio que yo describo ahí, con los hijos, en un atardecer lentísimo… fue de una belleza inigualable. Sí que el sentimiento de la naturaleza está presente. En ese sentido yo creo que estaría en esa tradición de canto al campo frente a la ciudad; cuando hoy precisamente lo que se lleva en la literatura es todo lo contrario, una literatura urbana (viajes en avión, historias de abogados y periodistas…). A mí lo que me interesa es precisamente ese campo abierto, las montañas, ese cielo, los ríos, la naturaleza, las plantas, los animales como los insectos, el mínimo detalle de las hormigas que vienen a comer las migas al lado de uno. Ese detalle mínimo es lo que más me interesa en estos libros.
Y además de los paisajes, sus gentes.
Evidentemente, la clave del quehacer humano es el hombre. La naturaleza sin seres vivos, sin hombres no tendría sentido. Lo que da sentido a todo lo que nos rodea es el hombre, bien lo pongamos en la ciudad, bien en el campo. Una de las sensaciones que se derivan de estos libros es el sentimiento de nostalgia por lo que se ha perdido, y de cierta melancolía por el abandono, porque en muchos sitios falta la presencia humana. Yo creo que es una constante también la despoblación, el vacío. El encuentro con una persona es siempre un momento clave, culminante en un pueblo. No hay cosa más triste que atravesarlo y no encontrarte con nadie. El encuentro, primero con seres vivos, con animales; luego con personas es lo que le da valor a un paisaje. Sin el hombre el paisaje no sería nada.
![[Img #47076]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/3732_dsc_0189.jpg)
¿Cómo concibe los libros de viajes? ¿Literatura o vida? ¿O las dos cosas? En un momento determinado, hablando de Viaje a la Alcarria y recordando el magisterio de Cela dice usted que en los libros del escritor gallego al final acaba ganando la literatura, mientras que usted ha procurado que en los suyos salga vencedora la vida.
Actualmente hay un cierto descrédito de la narrativa de ficción convencional. La invención de una historia con un argumento a mí personalmente tampoco me interesa demasiado, aunque tengo algún libro en esa línea. Pero hay un magisterio ahí de Panero indudable con el tema de la autenticidad de la escritura, que tiene que ver con lo autobiográfico, y desde luego con lo vital. Yo a la literatura de fantasía le concedo cierta importancia, a la novela convencional también cuando está bien hecha; pero bueno, depende de inclinaciones personales, y a mí en este momento me interesa más la literatura que conecta con la vida. Podríamos hablar de una literatura de ficción que es la novela convencional y una narrativa de la realidad que no sé cómo llamarla, que sería el libro de viajes… De este libro habría que recordar algo que dijo Manuel Garrido que era el libro de un novelista. Yo no lo sé, pero lo que quería decir con ello probablemente es que había como un trasfondo novelístico. Sí que está concebido como una novela, o se puede leer como una novela. Un libro de viajes es también una novela. Recuerdo haber leído el ‘Viaje a La Alcarria’ cuando tenía 17 años más o menos, uno de los libros que más me impactó de todo lo que he leído en mi juventud. Y se trata de una escritura que conecta lo literario con la realidad. En este momento a mí me interesa muchísimo esa literatura de la realidad efectivamente.
... usted ha hablado ya de un viaje a La Maragatería. ¿Quiere eso decir que añadirá una nueva flor a estas ya publicadas?
Sí, pero en esto no puedo extenderme, porque lo que no es visible no existe. No quiero adelantar nada, pero sí pretendo que venga a poner el colofón a estos tres libros de viajes.
![[Img #47075]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7764_dsc_0084.jpg)
Luis Miguel Suárez: ¿Cómo surge la idea de esta serie viajera de la que hasta ahora forman parte ‘Flores de malva’, ‘Flor de saúco’ y ‘Flores de hinojo’? ¿Fueron primeros los viajes o estaban ya previstos los libros desde el principio?
Andrés Martínez Oria: En realidad, yo no tenía pensado escribir, era un profesor normal, pero hay un artículo que me asalta que aparece en el Diario de León, por los años 80, y que da origen a ‘Más allá del olvido’. Y más o menos sobre el año 2002, -en esa época estoy trabajando fundamentalmente la narrativa: la novela ´Más allá del olvido’, cuentos y otros proyectos que luego se fueron concretando en libros- hay otro artículo que me asalta también. Es curioso porque son dos artículos clave: uno provoca ‘Más allá del olvido’, una novela que tiene un cierto significado en mi obra, y el otro es precisamente un artículo de José Antonio Carro Celada sobre el sargento Ferreras que apareció en el Faro de Astorga en el verano del 2002. De este artículo surge mi interés por el tema del sargento Ferreras, el tema de Girón, el de la guerrilla, y de ahí el tema de la Cabrera. Esa lectura trae aparejada otras; en concreto, el libro de Francisco Martínez, el ‘Quico’, que es la mano derecha de Girón, que se había publicado casi al mismo tiempo. Esos dos libros eran muy interesantes porque daban visiones contrapuestas de una misma realidad, la de la guerrilla en los montes de León: del lado de la Guardia Civil, el libro del sargento Ferreras; y desde el lado de Girón y su partida, la narración de Quico. Fue para mí tan alucinante leer el mismo episodio contado desde los dos bandos que inmediatamente me interesé por leer más libros, todo lo que cayó en mis manos sobre Girón. Inmediatamente escribo un texto que no se ha divulgado: un guion cinematográfico titulado ‘Los puentes de Malpaso’, sobre Girón y todo esto. Esto ocurre en el otoño y la Navidad del 2002 al 2003. El texto original que a mí me preocupaba en aquel momento era precisamente el guion que surge como consecuencia de esas lecturas. Pero también surge la necesidad de conocer algo más sobre el mundo material en el que había ocurrido todo aquello. De ahí que para la primavera del 2003 prepare un viaje a la Cabrera. El primer viaje que hago se produce como consecuencia circunstancial de esas lecturas, y, por lo tanto, no había nada previsto. De ello surge este libro que originariamente tenía el título de ‘Viaje a la Cabrera’ y que ahora lleva por título ‘Flores de hinojo’. Por tanto, es el primer viaje y el primer libro que escribo, aunque sea el tercero en publicarse. Después, surge la necesidad de recorrer otras comarcas leonesas del entorno que me interesaban. Y aparece en segundo lugar el viaje a la Sequeda —que es el tercero que hago— y luego el viaje a Los Ancares y, por último, uno que falta por publicar sobre el viaje a Maragatería. Ese es el orden originario. ‘Flores de hinojo’ es el primero y es circunstancial, pues no había nada programado ni proyectos ni nada. Fue un artículo de José Antonio Carro el que me asaltó.
‘Flores de malva’ discurre en las cercanas tierras de la Sequeda, cantada por Panero en uno de sus últimos poemas. ¿En qué medida está el poeta astorgano en el origen del libro?
Sí, tiene que ver el descubrimiento de ese Panero que ha pasado veranos en la finca del monte, con el descubrir el ‘Pequeño canto a la Sequeda’. El ver que Panero había dedicado una mirada a este territorio evidentemente me ayudó mucho. Pero había un interés también previo mío por esta comarca que había recorrido en bicicleta mucho tiempo atrás, y que me había despertado cierto interés por este mundo marginado tan cerquita de Astorga y que, sin embargo, la mayor parte de los astorganos desconocían. Hablabas de Monfortino, por ejemplo, un pueblo de nombre precioso, y no lo conocía nadie en Astorga. Yo recuerdo haberlo mencionado en alguna tertulia en el Instituto tomando café y no lo conocía nadie, ni la gente de Astorga de toda la vida. Es curioso ese desconocimiento, ese vivir de espaldas. Era para mí un reto escribir algo. Además, alguna vez en mis viajes en bicicleta acompañado de alguna otra persona lancé —no sé si demasiado aventureramente— la posibilidad de escribir algo, algún libro incluso, sobre la Sequeda, y el hombre se reía. Decía: es imposible, ¿qué vas a escribir de aquí, si no hay nada que escribir? Efectivamente, parece que no hay nada que escribir. Son nueve pueblos pequeños, muchos de ellos vacíos o semivacíos. Lanzarse a la aventura de escribir un libro sobre la Sequeda era un reto. Y así me lo tomé. Y sacar adelante eso no era fácil.
![[Img #47073]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7507_dsc_0025.jpg)
El segundo libro fue el viaje a Los Ancares ‘Flor de saúco’ donde menciona a un viajero Hans Gadow qué visitó los Ancares allá por 1895 y reflejó sus impresiones en su libro de viajes por el norte de España. ¿Fue esa lectura lo que le llevó a visitar los Ancares o, por el contrario, fue el viaje que usted emprendió por esa lo que le llevó al libro de Gadow?
No recuerdo exactamente. Creo que primero fue la idea mía del viaje y más tarde documentándome y leyendo cosas descubro a Gadow. Luego a la hora de escribir he tenido en cuenta su aventura en Burbia, además del dibujo excepcional de su esposa sobre Burbia. Y, bueno, todo lo que escribió Gadow y que ella pintó, contribuyen a recrear ese mundo de finales del XIX que me interesaba mucho recuperar, porque todo eso se ha perdido: el mundo de las pallozas… Pero todas esas lecturas surgen a posteriori.
En ‘Flor de hinojo’ aparece continuamente el libro de Carnicer ‘Donde las Hurdes se llaman Cabrera’, al que rinde homenaje.
Yo creo que en el libro hay varios elementos vertebradores. No solamente el viaje, ni la suma de episodios. Uno de ellos es el tema de Girón, que mencionábamos antes, y el otro es el libro de Carnicer. Ese libro lo conocía desde mis tiempos de estudiante, pero me había impresionado como para hacer un viaje en coche por la Cabrera. Pero, en el momento concreto del 2002, era un libro que tenía arrinconado y solo resurge la idea de volver a leerlo a propósito de esa necesidad de documentarme sobre el asunto de Girón. El libro de Carnicer sería en principio un elemento coadyudante, pero luego se convierte en un elemento también clave, vertebrador. Porque realizo el mismo itinerario que Carnicer. Es como una visión del mismo territorio 40 años después. Por lo tanto, es un referente constante, un espejo, sobre todo en determinados momentos; concretamente, en Llamas, que es donde Carnicer se encuentra con don Manuel, el cura. Un encuentro que para mí es un momento culminante de la literatura del siglo XX. Creo que hay pocas estampas tan hermosas en las que colaboran a la vez el texto y la imagen, las fotografías del propio Carnicer. Ese momento de Llamas para mí es un desencadenante también literario. Y claro que ‘Flores de hinojo’ se convierte en un homenaje al libro de Carnicer. Sin duda, es constante la referencia. Además, hay momentos en que intento revivir lo que él pudo haber vivido. Concretamente, a la salida de Pombriego hay un paraje, pasado el puente, bajo unos castaños donde él se había sentado a descansar, en una época aproximada a la de mi viaje, a finales de junio; y yo creo que debajo de ese mismo castaño es donde yo estuve y se reproducen las mismas sensaciones: el olor de los castaños en flor… Él utiliza una expresión que me gusta hacerla mía, “el olor seminal de los castaños”, dice. Son exactamente esas mismas sensaciones, el canto de los pájaros, esa floresta, el ruido del agua. Lo mismo que yo viví cuarenta años después. Es un homenaje, pero también es una vivencia personal muy profunda la que tuve.
![[Img #47071]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/7476_dsc_0003.jpg)
Escribía Unamuno: “España está por descubrir (…). Se ignora el paisaje, y el paisanaje y la vida toda de nuestro pueblo”. Es quizás la actitud característica del 98, que frente al gusto por lo exótico y lejano de los románticos vuelve los ojos a las tierras cercanas, pero ignoradas. Usted escribe en las primeras páginas de ‘Flor de saúco’ “la aventura no es más decisiva por el tamaño del riesgo o lo remoto del escenario sino por la intensidad del sentimiento que la animó”. ¿Es un poco esa misma actitud que los hombres del 98 la que le lleva también a elegir estos parajes cercanos de la provincia leonesa?
En los del 98 el paisaje es un sentimiento profundo. El paisaje es sentido. Venía en parte ya de los románticos, aunque quizás tuviera un sentido distinto. El sentimiento de la naturaleza es otro elemento clave de estos libros que tiene que ver con algo que se ha hecho tópico desde el Renacimiento, pero que viene desde mucho más atrás: la oposición ciudad campo, “el menosprecio de corte y alabanza de aldea” de fray Antonio de Guevara, que en el fondo viene de Virgilio. ‘Las Georgicas’ y ‘Las Bucólicas’ son el canto a la naturaleza, a las tierras, a la vida pastoril como una necesidad probablemente inducida por los círculos del emperador para volver al campo, en un momento en el que Roma estaba superpoblada; volver al campo como necesidad. Ese sentimiento de la naturaleza creo que está presente en estos libros míos. Evidentemente la ciudad no aparece en ellos. Aparece Astorga en algún momento y Ponferrada en el caso del libro de Los Ancares, pero como lugares de paso, Realmente es un encuentro con el campo, con los pueblos y las aldeas, con la vida rural y con la vida pastoril en cierto modo, por lo menos con lo que queda de ella, Habría que recordar que para mí uno de los momentos de mayor plenitud que viví como caminante fue en un atardecer en el puente de Sorbeira, que es precisamente un capítulo de Los Ancares, donde sentí esa plenitud bucólica que pudo haber vivido Virgilio al contacto con la naturaleza. Pero sentirlo además con gente que vivía feliz allí, que era inmensamente feliz trabajando; ese matrimonio que yo describo ahí, con los hijos, en un atardecer lentísimo… fue de una belleza inigualable. Sí que el sentimiento de la naturaleza está presente. En ese sentido yo creo que estaría en esa tradición de canto al campo frente a la ciudad; cuando hoy precisamente lo que se lleva en la literatura es todo lo contrario, una literatura urbana (viajes en avión, historias de abogados y periodistas…). A mí lo que me interesa es precisamente ese campo abierto, las montañas, ese cielo, los ríos, la naturaleza, las plantas, los animales como los insectos, el mínimo detalle de las hormigas que vienen a comer las migas al lado de uno. Ese detalle mínimo es lo que más me interesa en estos libros.
Y además de los paisajes, sus gentes.
Evidentemente, la clave del quehacer humano es el hombre. La naturaleza sin seres vivos, sin hombres no tendría sentido. Lo que da sentido a todo lo que nos rodea es el hombre, bien lo pongamos en la ciudad, bien en el campo. Una de las sensaciones que se derivan de estos libros es el sentimiento de nostalgia por lo que se ha perdido, y de cierta melancolía por el abandono, porque en muchos sitios falta la presencia humana. Yo creo que es una constante también la despoblación, el vacío. El encuentro con una persona es siempre un momento clave, culminante en un pueblo. No hay cosa más triste que atravesarlo y no encontrarte con nadie. El encuentro, primero con seres vivos, con animales; luego con personas es lo que le da valor a un paisaje. Sin el hombre el paisaje no sería nada.
![[Img #47076]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/11_2019/3732_dsc_0189.jpg)
¿Cómo concibe los libros de viajes? ¿Literatura o vida? ¿O las dos cosas? En un momento determinado, hablando de Viaje a la Alcarria y recordando el magisterio de Cela dice usted que en los libros del escritor gallego al final acaba ganando la literatura, mientras que usted ha procurado que en los suyos salga vencedora la vida.
Actualmente hay un cierto descrédito de la narrativa de ficción convencional. La invención de una historia con un argumento a mí personalmente tampoco me interesa demasiado, aunque tengo algún libro en esa línea. Pero hay un magisterio ahí de Panero indudable con el tema de la autenticidad de la escritura, que tiene que ver con lo autobiográfico, y desde luego con lo vital. Yo a la literatura de fantasía le concedo cierta importancia, a la novela convencional también cuando está bien hecha; pero bueno, depende de inclinaciones personales, y a mí en este momento me interesa más la literatura que conecta con la vida. Podríamos hablar de una literatura de ficción que es la novela convencional y una narrativa de la realidad que no sé cómo llamarla, que sería el libro de viajes… De este libro habría que recordar algo que dijo Manuel Garrido que era el libro de un novelista. Yo no lo sé, pero lo que quería decir con ello probablemente es que había como un trasfondo novelístico. Sí que está concebido como una novela, o se puede leer como una novela. Un libro de viajes es también una novela. Recuerdo haber leído el ‘Viaje a La Alcarria’ cuando tenía 17 años más o menos, uno de los libros que más me impactó de todo lo que he leído en mi juventud. Y se trata de una escritura que conecta lo literario con la realidad. En este momento a mí me interesa muchísimo esa literatura de la realidad efectivamente.
... usted ha hablado ya de un viaje a La Maragatería. ¿Quiere eso decir que añadirá una nueva flor a estas ya publicadas?
Sí, pero en esto no puedo extenderme, porque lo que no es visible no existe. No quiero adelantar nada, pero sí pretendo que venga a poner el colofón a estos tres libros de viajes.