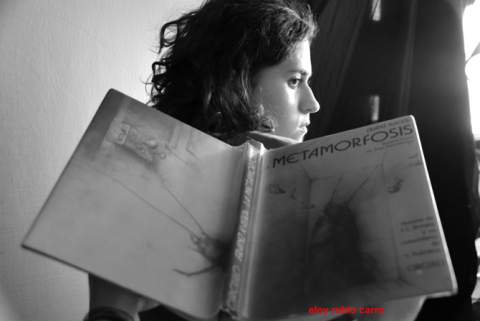ENTREVISTA / Gabriel Albiac, filósofo y escritor
Gabriel Albiac: "Vivimos en la gran servidumbre soñada por los totalitarismos, pero de forma voluntaria"
El pasado viernes tuvo lugar en la Casa Panero, la conferencia sobre la escritura impartida por el filósofo experto en Espinosa y en Pascal, Gabriel Albiac. El acto forma parte del ciclo 'Tardes de autor' que bajo el auspicio de la Concejalía de Cultura coordina Luis Miguel Suárez. Astorga redacción no podía dejar pasar la ocasión de entrevistar al flósofo.
![[Img #47420]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/5096_dsc_0136.jpg)
Eloy Rubio Carro: Usted declaraba en la entrega del reciente premio Mariano de Cavia que ser libre significa no tener nada. ¿Cómo no va a repugnar a nuestros jóvenes de ahora el ser libres?
Gabriel Albiac:... Bueno, la libertad no es cómoda, no lo ha sido nunca; tenemos aquí encima de la mesa un libro sobre Espinosa. Todo el empeño de Espinosa es el trabajo de construir una filosofía de la libertad y de construirse a sí mismo como un hombre libre. El modo a través del cual Espinosa consigue eso es mediante una serie de amputaciones que finalmente le suponen romper con su tradición, romper con su mundo, romper con la familia y finalmente quedarse en esa completa desnudez del sujeto que trata de pensar sin lastre. Solo en este punto es donde la libertad puede aflorar.
Acaba de publicar una edición crítica de los pensamientos de Pascal de la que se dice que es: "la edición más fiel, detallada y rigurosa de este autor "¿Cómo es esto posible y en español?
Yo llevo toda la vida en el terreno académico dedicado al siglo XVII. Los dos hitos de mi trabajo han sido por un lado Espinoza y por otro lado Pascal, que aparentemente son dos autores muy contrapuestos. Espinosa es el padre del materialismo moderno; Pascal, posiblemente, el más religioso de los pensadores del siglo XVII, y sin embargo a mí me interesan ambos en la medida en que de algún modo son el paradigma del pensar barroco. De ese intento de comprender hasta qué punto los sistemas de imágenes codifican nuestra lengua y de paso lo hacen con nosotros mismos y en buena parte nos truecan en sus esclavos.
Mi trabajo en el terreno académico es un trabajo muy de archivo, muy de documentación. Para ‘La Sinagoga vacía’ me pasé un montón de años entre la Biblioteca Nacional de París y en los archivos de Amsterdam para ir rastreando lo relacionado con la comunidad judía de la cual proviene Espinosa.
En lo que concierne a Pascal yo me enfrenté al problema al que han tenido que enfrentarse todos los estudiosos de Pascal a lo largo de tres siglos: ¿Cómo demonios leer ese conjunto de papeles desordenados al que nosotros llamamos ‘Pensamientos’?, porque la primera edición que se hizo de ellos, la de Port-Royal, le dio ese nombre; pero que no son ni una obra ni el borrador de una obra, sino que son el cajón de los papeles de Pascal. Yo lo que he intentado frente a esos papeles es hacer una edición con criterio filológico. Eso significa no tratar de reconstruir, no tratar de dar sentido a lo que tienes delante, no intentar imaginar lo que se hubiera podido hacer con eso. Tratar de establecer la materialidad de los textos y necesariamente, a partir de ahí , acompañarlos de un aparato de notas extremadamente minucioso. Primero porque hay papeles que son una frase o media frase incluso, y hay que anotar cuáles son los problemas de interpretación de eso, y en segundo lugar, importantísimo en la medida en que son papeles de trabajo, tomar en cuenta que están faltos de referencias; pues simplemente anotaba lo que en aquel momento le interesaba y entonces si sucede como le sucedió a Pascual que muere después de una larga enfermedad en la que no ha tenido tiempo de rehacer esos papeles,… ah entonces está todo revuelto. Se mezclan desde tus anotaciones con la intención de desarrollar en otro momento, hasta las citas de otros autores, o los resúmenes que realizaba de los libros que había leído. Uno de los problemas más dificultosos de la edición de Pascal es precisamente el ir rastreando las referencias y tratar por tanto de ir dando la materialidad del texto.
![[Img #47419]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/834_dsc_0053.jpg)
Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos de diversión, de superficie, de ligereza, ¿careceríamos de ese ‘esprit de finesse’ para captar la riqueza y profundidad de la vida? ¿No es paradójico que en una situación con tal abundancia de riesgos vivamos la vida tan alegremente?
Ya he escrito que vivimos en el hiper-barroco. Que ese proyecto que el barroco inaugura de poder construir las cabezas humanas, las mentes humanas mediante sistemas de planificación de imágenes ha llegado a la absoluta perfección. En estos momentos la visión del mundo se puede tallar a la medida en tiempo real. Esto a primera vista resulta muy cómodo, con inmensas ventajas, pero eso mismo construye unos ámbitos de servidumbre, de sumisión extraordinarios. Tú fíjate lo que supone hoy que las mentes ciudadanas ya no sean forjadas por los libros, por la lectura; son formadas por algo mucho más rápido, mucho más inmediato y eficaz llamado televisor, potenciado a través del sistema de redes y que impone una visión automática del mundo sin posibilidad de interrogarla, por lo que construye evidencias. Un sujeto humano que vive completamente inmerso en las evidencias que se le construyen, ni siquiera es consciente de su servidumbre. Ser consciente de la servidumbre es ya un primer paso. Vivimos en una sociedad que no deja espacio ni para eso.
"Evidentemente, el hombre fue hecho para pensar, aquí reside toda su dignidad y su oficio. Y todo su deber consiste en pensar como se debe”. ¿Cómo se debe pensar?
Interrogando. Interrogando… Y eso es el punto de arranque de la filosofía desde Platón. Cuando en el ‘Fedro’, Platón se plantea cómo se debe enfrentar el filósofo con la escritura, lo que Sócrates responde a Fedro es que aquellos que sencillamente se dedican a tomarse las cosas como si fueran evidentes por sí mismas esos no nos interesan, esos simplemente están repitiendo. El filósofo, ese que a nosotros nos interesa, dice Sócrates, es aquel que se toma la distancia de reírse de lo que está viendo; se toma la distancia de interrogar sobre lo que está viendo. Esa ha sido la virtud de la práctica de la lectura durante 1500 años; la capacidad de poner un texto delante y no recitarlo, no tararearlo, no canturrearlo, sino descomponerlo en sus elementos formales. Ese leer, ese interrogar es el punto de arranque del pensar. Sin la capacidad de interrogarse sobre la realidad y de algún modo de reírse de ella no hay posibilidad alguna ni de pensar ni de ser libre.
Cambiando de tema ¿qué significa Espinosa dentro de la tradición judaica y qué relación tiene con los mesianismos radicales como el de Sabbatai Zevi que le precedieron?
Espinosa es el cierre del mesianismo dentro de la tradición judía, porque en el momento en que el ‘Apéndice’ de la parte primera de la ‘Ética’, que es el gran texto metodológico de Espinosa, donde dice explícitamente que todos los errores humanos, todos los engaños, todas las mistificaciones provienen de una sola, que consiste en pensar que existen finalidades en el ser, lo que te estás cargando con esto es el fundamento de todo el pensar profético, ya que el pensar profético está asentado sobre el principio en el cual hay una finalidad a la cual están encaminados ya sean los hombres o el pueblo elegido de Dios. Ya sea más adelante, en Hegel, el despliegue de la idea absoluta. Si tú por el contrario dices que esa visión ascendente, que esa visión finalista, no es más que un autoengaño de los hombres que desean darle sentido a lo que no tiene ningún sentido, entonces lo que has hecho es arruinar toda hipótesis mesiánica. Por eso yo lo he tratado de ver en ‘La Sinagoga vacía’, el espinosismo tiene que formularse inmediatamente después del sabatismo, en el momento en el que el delirio mesiánico ha llegado a tal punto en el sabatismo que parece imprescindible pararse, tomar distancia y decir: un momento ¿qué es este delirio?, ¿a qué se debe que este delirio funcione? Y fíjate, ha funcionado a lo largo de toda la historia humana no únicamente en el ámbito del judaísmo, sino en toda esa especie de tentación que tenemos los humanos de pensar que la realidad está hecha en función de nuestras finalidades.
![[Img #47421]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/2510_dsc_0296.jpg)
De Espinosa sigue siendo peligroso hasta citar su nombre. ¿Hoy no se estudia ningún filósofo en secreto, verdad?
Espinosa ha sido durante mucho tiempo un filósofo secreto. Inmediatamente después de su muerte queda prácticamente borrado del ámbito académico. Eso lo decía Bailey, que es el primero, ya a inicios del XVIII, en hacer una caracterización global de Espinosa: “Un pensador fascinante pero al mismo tiempo insoportable”. Y realmente hasta los preámbulos del idealismo clásico alemán, Espinosa permanece como una corriente sumergida, una corriente oculta. Curiosamente fue en el momento en el que al tratar de restablecer una teleología general de la historia, inmediatamente después de la 'Crítica del juicio' de Kant, en un momento en el que se va a tratar de elaborar el gran sistema de totalización, cuando Fichte interpela a sus alumnos en el otoño de 1794 y les dice que va a empezar a asumir la tarea de crear el nuevo sistema que conduce al idealismo trascendental, les comunica que existe ya un sistema filosófico pero que es insoportable porque es un materialismo. Eso es lo que es Espinosa. Y eso es lo que Schelling inmediatamente después desarrollará.
¿Qué es lo que se está entendiendo cuando se habla de materialismo? Hay que entenderlo según el sentido que tiene en ese último decenio del XVIII, el materialismo según Fichte es la consideración de que el yo no es otra cosa que la articulación de una red de causalidades determinativas. Que por lo tanto el yo, por decirlo en términos espinosianos, es una cosa entre las cosas y que hay que estudiar su sistema de relaciones en función de la determinación. Y a partir de ese momento lo que para Fichte aparece como una tarea previa que se podría quitar uno de encima rápidamente, en Schelling empieza a complicarse en las ‘Cartas sobre el dogmatismo y el criticismo’ hasta llegar al texto yo creo que más importante de Schelling, posiblemente el más importante del idealismo clásico alemán, que es el ´Tratado sobre la esencia de la libertad humana’. Ya estamos en el inicio del XIX y Schelling trata de fundamentar un sistema del absoluto teleológico y de pronto choca con Espinosa y entonces se manifiesta incómodo con la resolución del texto y habla de la necesidad de reelaborarlo en obras posteriores y Schelling entra en el largo silencio, un autor que había escrito muchísimo de joven y que sin embargo y a partir del ‘Tratado sobre la esencia de la libertad humana’, que es ni más ni menos que la entrada en la madurez de Schelling, no volvió a publicar practicamente. Y a partir de ese momento Espinosa se convierte en la pesadilla de todo el pensamiento occidental. Aquello que es preciso refutar pero que se resiste a ser refutado.
En lo que concierne a mi generación, Espinosa, reaparece brutalmente con el trabajo del que fue mi maestro, Althuser, y con todo el círculo de sus discípulos. Althuser estaba tratando de salir de esa especie de marxismo trivial de martingala, de la dialéctica ascendente, de la prolongación materialista, sobre el cuestionamiento que ya Lukács había puesto en funcionamiento en ‘Historia y conciencia de clase’ sobre que habría una progresión ineluctable de la historia. Cuando Althuser, en la segunda mitad de los 60, trata de releer como materialista a Marx lo primero que se plantea es que hay que quitar de ahí la teleología. Pues en caso contrario, al hacer teleología no estamos leyendo a Marx , estamos leyendo a Hegel y atribuyéndole a Marx lo que es de Hegel. Y es aquí cuando Althuser nos pone a todos en la pista de Espinosa. Miren, decía, si Fichte manifestaba que el idealismo solo se podía configurar contra Espinosa, de algún modo nosotros que estamos tratando de lograr un materialismo que dé una alternativa a la hegemonía idealista de los últimos siglos.
La única vía posible es releer a Espinoza y fue espectacular el trabajo de renovación de los estudios espinosianos que se produce a partir de ahí. Entre, digamos, 1969 y el final de los años 80 se produce más literatura técnica sobre el materialismo espinosiano de lo que se ha producido en los dos siglos anteriores.
¿Hay algún elemento fóbico en la visión de los españoles sobre el Estado de Israel? ¿Es toda crítica a Israel siempre puro antisemitismo?
La crítica no puede nunca asimilarse a una fobia a cualquier Estado. Cualquier Estado es criticable por definición. Si no estamos en condiciones de someter a crítica las estructuras políticas estaríamos enloquecidos. Lo que es fóbico es otra cosa, lo que es fóbico es esa especie de cerrazón en la ignorancia, lo que es fóbico es el absoluto desconocimiento acerca de los judíos en general y muy especialmente acerca del Estado de Israel que se produce en España, incluso en medios ilustrados. Es algo absolutamente asombroso, y diferencia mucho eso el caso español, digamos, del antisemitismo clásico con el que se inicia a partir del final del XIX y que luego se prolonga con la obra de los antisemitas austríacos y alemanes hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí sí tenemos un antisemitismo curiosamente muy articulado sobre un conocimiento en ocasiones hasta obsesivo del problema que se está tratando. Hay una obsesión por configurar ficheros, bibliotecas. Piensa por ejemplo en la manía alucinante de los nazis en el momento en el que en la Segunda Guerra Mundial van ocupando zonas donde ha habido población judía, por supuesto la exterminan, pero al mismo tiempo centralizan los archivos. El caso de Amsterdam, que yo conozco bien, es una cosa increíble, pues prácticamente esa comunidad queda liquidada y sin embargo se toman la molestia de archivar, empaquetar cuidadosamente toda la biblioteca Etz Jaim, que es la gran biblioteca judía del siglo XVII, para expedirla hacia Berlín de cara a la construcción de ese gran centro de Estudios Judíos que no llegó a realizarse, y gracias a lo cual se ha conservado la biblioteca.
El caso español es muy raro, es como si en 1492, tras la expulsión en España, se hubiese decidido borrar hasta el último elemento de recuerdo de memoria de los judíos, de tal modo que si uno lee a los antijudíos españoles del siglo XVII, XVIII, o XIX lo primero que uno se da cuenta es que no han visto un judío en su vida y es que no tienen ni idea de en qué consiste el pensamiento judío, no conocen los textos de referencia, no han leído la Torá, no han leído la Mishná, no se han preocupado de leer a ninguno de los grandes místicos, ni siquiera a los españoles de la tradición cabalística. Y sin embargo, el fantasma del rechazo juega con una fuerza absoluta, de tal modo que cristaliza en el ámbito de la lengua. Cuando yo era un niño decirle a alguien judío era un insulto sin más, hasta tal punto que cuando yo me adentro en mis estudios sobre el tema, personas estudiosas de talante liberal al decirles que estaba trabajando sobre los judíos de Amsterdam me decían, "hombre no digas judío que suena muy mal". Ha sido complicadísimo recuperar hasta las palabras, porque las palabras están completamente investidas de contenido. Cuando leemos a los escritores antijudíos del siglo XVII español te quedas absolutamente pasmado, porque no se trata solo de un rechazo de su religión, o de su cultura, es que se hacen descripciones de la extrañeza física de estas personas. Es una locura, es como si de algún modo la expulsión fuera del cuerpo español de esa comunidad exigiese por parte de la propia población española, inventar un judío fantasmático, ya que no hay un judío real.
Pongo un ejemplo: el antisemitismo europeo, o francés de finales del XIX se cernía sobre un objeto muy real, y si se leen las descripciones sobre los primeros exterminios de población judía en Alemania, antes de la planificación de la Shoah, pues es en términos de utilización de la población civil alemana para que vayan liquidando a los judíos… y es muy duro coger a tu vecino, plantarlo delante de un agujero que él mismo tenga que cavar y pegarle un tiro en la cabeza. La sangre no deja de salpicar. Por lo tanto ese mismo antisemitismo tiene un componente de tragedia, de horror tremendo. Al antisemitismo moderno español o el antijudaísmo moderno español le sale gratis llamarle judío, pues estás hablando de una abstracción.
![[Img #47422]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9628_dsc_0290.jpg)
Actualmente está en alza el valor social de la transparencia. Usted menciona el terror que suponía la transparencia en las sociedades comunistas cuando se inmiscuía en las vidas privadas ¿No estaremos sufriendo una invasión parecida por parte de los servidores en la red: Google, Facebook, Instagran, etc.?
Eso es terrible, la transparencia es la metáfora básica de los totalitarismos, de todos los totalitarismos. Eso supone el derecho, la potestad absoluta que se arroga el Estado de no separar planos en la realidad, de que toda la realidad quede absorbida en él. Las sociedades en las cuales existen la vida privada, son sociedades que de algún modo pueden poner a salvo de los estados más autoritarios zonas relativamente impenetrables de no visibilidad, de clandestinidad si quieres. Pero es que esa clandestinidad en situaciones límite, en situaciones de estado autoritario, esa clandestinidad, como esa oscuridad es lo único que te permite desplegar estrategias autodeterminativas; por lo tanto estrategias libres.
Yo lo entendí de un modo brutal en el año 1979, en el curso de una estancia en el Berlín Oriental. Me había matriculado para seguir unos cursos de alemán y había ido al sitio más barato. Yo que venía de una dictadura, pues había nacido en los años 50 en España, por lo demás en una familia de tradición republicana con mi padre condenado a muerte, en fin antifranquismo clásico. Yo sabía lo que era una dictadura y había estado militando en organizaciones contra la dictadura desde que tenía 17 años. Y de pronto en Berlín Oriental me di cuenta de que allí había algo que yo no había conocido nunca, era la homogeneización total de la sociedad, ese punto en el cual cualquier cosa que tú hagas sea del orden que sea se hace en el interior del Estado. El Estado lo penetra todo. Eso es un estado totalitario. Si el Estado lo penetra todo eso significa que el Estado es el que te proporciona la casa en la que vives, que el Estado es el que te proporciona el trabajo que tu ejerces, que el Estado es el que te proporciona o el que te pone en el ámbito de estudios en el que tú ejerces tu actividad, y que por lo tanto el Estado lo sabe todo, absolutamente todo de todo de ti. Recuerdo con estupor un día en que ya harto, decido pasarme el día en Berlín Occidental, al cabo de tres o cuatro semanas allí aquello resultaba axfisiante, y no hago más que pasar la frontera, entregar mi pasaporte, era el año 1979, y fíjate que en ese momento todavía no hay ordenadores, le doy el pasaporte al policía y no hace más que coger el pasaporte y automáticamente me dice: "Ah, sí, usted está alojado en la Coppi strasse" número tal y yo le dije pues sí. ¿Cómo demonios el policía de fronteras sabía dónde estaba yo alojado y qué estaba haciendo? Pues mire usted ese era el arte de una sociedad del control perfecto, del control total. Nada de lo que se hacía quedaba fuera de la visibilidad, nada. Eso se contaba muy bien hace unos años en ‘La vida de los otros’, una película sobre un policía de la República Democrática Alemana que está vigilando a todo el mundo, pues era exactamente así... No había nada, todo quedaba fichado, todo quedaba clasificado, hasta el último vecino sabía perfectamente que si veía entrar a alguien en el apartamento de alguien tenía que dar parte; si alguien no dormía en el sitio donde tenía que pernoctar había alguien que daba parte de ello, nada escapa al control del Estado.
... Esta pregunta tiene una segunda parte que no habíamos terminado de formular y es si se podía hacer algún tipo de comparación entre esa transparencia que usted cuenta del Estado totalitario y la transparencia más sibilina que en este momento padecemos a través del uso que hacemos de los medios de comunicación, véase Twiter, etcétera
Ese es el riesgo de las sociedades contemporáneas que estamos logrando, el gran sueño de las sociedades totalitarias, pero aceptado voluntariamente. En estos momentos cuando vas por la calle con este cacharro [señala el móvil], estamos dejando nuestro rastro allá donde vamos en archivos informáticos que son infalibles, cuando yo estoy comprando libros online estoy dejando un rastro que hace que luego cuando vuelvo a entrar, antes de que yo pida ningún libro la tienda ‘on line’ ya sabe lo que le voy a pedir, me saca inmediatamente una lista de 10 o 12 libros de los cuales las dos terceras partes me son indispensables. Es decir, poseemos el instrumento con el que habían soñado las sociedades totalitarias.
![[Img #47423]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9857_dsc_0281.jpg)
Usted ha escrito también un libro sobre el Mayo del 68 ¿Qué nos ha dejado aquel estallido social juvenil para nuestro mundo de ahora?
Lo he escrito en dos ocasiones, una vez en 1983 cuando el 25º aniversario y una segunda vez en 2018 cuando el 50º aniversario. No se trata del mismo libro. Lo que he tratado ver a esas dos distancias son las características de la herencia del 68. Diría que el 68 es la historia de una terrible derrota, pero de una terrible derrota que hoy debemos entender en lo que tiene de enriquecedora. De las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. Yo creo que de la derrota del 68 debemos entender algo fundamental que es hasta qué punto las coberturas ideológicas que dábamos a lo que sucedía en el 68, eran en sí mismas la absoluta destrucción de lo que el 68 era en la práctica. Porque de algún modo el estallido de liberación que se produjo choca por completo con las coberturas ligadas a discursos completamente anacrónicos que se superponen sobre el propio 68. De algún modo la gran victoria el 68 yo creo que sería precisamente el haber hecho imposible la realización de las consignas del mayo del 68 .
![[Img #47420]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/5096_dsc_0136.jpg)
Eloy Rubio Carro: Usted declaraba en la entrega del reciente premio Mariano de Cavia que ser libre significa no tener nada. ¿Cómo no va a repugnar a nuestros jóvenes de ahora el ser libres?
Gabriel Albiac:... Bueno, la libertad no es cómoda, no lo ha sido nunca; tenemos aquí encima de la mesa un libro sobre Espinosa. Todo el empeño de Espinosa es el trabajo de construir una filosofía de la libertad y de construirse a sí mismo como un hombre libre. El modo a través del cual Espinosa consigue eso es mediante una serie de amputaciones que finalmente le suponen romper con su tradición, romper con su mundo, romper con la familia y finalmente quedarse en esa completa desnudez del sujeto que trata de pensar sin lastre. Solo en este punto es donde la libertad puede aflorar.
Acaba de publicar una edición crítica de los pensamientos de Pascal de la que se dice que es: "la edición más fiel, detallada y rigurosa de este autor "¿Cómo es esto posible y en español?
Yo llevo toda la vida en el terreno académico dedicado al siglo XVII. Los dos hitos de mi trabajo han sido por un lado Espinoza y por otro lado Pascal, que aparentemente son dos autores muy contrapuestos. Espinosa es el padre del materialismo moderno; Pascal, posiblemente, el más religioso de los pensadores del siglo XVII, y sin embargo a mí me interesan ambos en la medida en que de algún modo son el paradigma del pensar barroco. De ese intento de comprender hasta qué punto los sistemas de imágenes codifican nuestra lengua y de paso lo hacen con nosotros mismos y en buena parte nos truecan en sus esclavos.
Mi trabajo en el terreno académico es un trabajo muy de archivo, muy de documentación. Para ‘La Sinagoga vacía’ me pasé un montón de años entre la Biblioteca Nacional de París y en los archivos de Amsterdam para ir rastreando lo relacionado con la comunidad judía de la cual proviene Espinosa.
En lo que concierne a Pascal yo me enfrenté al problema al que han tenido que enfrentarse todos los estudiosos de Pascal a lo largo de tres siglos: ¿Cómo demonios leer ese conjunto de papeles desordenados al que nosotros llamamos ‘Pensamientos’?, porque la primera edición que se hizo de ellos, la de Port-Royal, le dio ese nombre; pero que no son ni una obra ni el borrador de una obra, sino que son el cajón de los papeles de Pascal. Yo lo que he intentado frente a esos papeles es hacer una edición con criterio filológico. Eso significa no tratar de reconstruir, no tratar de dar sentido a lo que tienes delante, no intentar imaginar lo que se hubiera podido hacer con eso. Tratar de establecer la materialidad de los textos y necesariamente, a partir de ahí , acompañarlos de un aparato de notas extremadamente minucioso. Primero porque hay papeles que son una frase o media frase incluso, y hay que anotar cuáles son los problemas de interpretación de eso, y en segundo lugar, importantísimo en la medida en que son papeles de trabajo, tomar en cuenta que están faltos de referencias; pues simplemente anotaba lo que en aquel momento le interesaba y entonces si sucede como le sucedió a Pascual que muere después de una larga enfermedad en la que no ha tenido tiempo de rehacer esos papeles,… ah entonces está todo revuelto. Se mezclan desde tus anotaciones con la intención de desarrollar en otro momento, hasta las citas de otros autores, o los resúmenes que realizaba de los libros que había leído. Uno de los problemas más dificultosos de la edición de Pascal es precisamente el ir rastreando las referencias y tratar por tanto de ir dando la materialidad del texto.
![[Img #47419]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/834_dsc_0053.jpg)
Los tiempos que nos ha tocado vivir son tiempos de diversión, de superficie, de ligereza, ¿careceríamos de ese ‘esprit de finesse’ para captar la riqueza y profundidad de la vida? ¿No es paradójico que en una situación con tal abundancia de riesgos vivamos la vida tan alegremente?
Ya he escrito que vivimos en el hiper-barroco. Que ese proyecto que el barroco inaugura de poder construir las cabezas humanas, las mentes humanas mediante sistemas de planificación de imágenes ha llegado a la absoluta perfección. En estos momentos la visión del mundo se puede tallar a la medida en tiempo real. Esto a primera vista resulta muy cómodo, con inmensas ventajas, pero eso mismo construye unos ámbitos de servidumbre, de sumisión extraordinarios. Tú fíjate lo que supone hoy que las mentes ciudadanas ya no sean forjadas por los libros, por la lectura; son formadas por algo mucho más rápido, mucho más inmediato y eficaz llamado televisor, potenciado a través del sistema de redes y que impone una visión automática del mundo sin posibilidad de interrogarla, por lo que construye evidencias. Un sujeto humano que vive completamente inmerso en las evidencias que se le construyen, ni siquiera es consciente de su servidumbre. Ser consciente de la servidumbre es ya un primer paso. Vivimos en una sociedad que no deja espacio ni para eso.
"Evidentemente, el hombre fue hecho para pensar, aquí reside toda su dignidad y su oficio. Y todo su deber consiste en pensar como se debe”. ¿Cómo se debe pensar?
Interrogando. Interrogando… Y eso es el punto de arranque de la filosofía desde Platón. Cuando en el ‘Fedro’, Platón se plantea cómo se debe enfrentar el filósofo con la escritura, lo que Sócrates responde a Fedro es que aquellos que sencillamente se dedican a tomarse las cosas como si fueran evidentes por sí mismas esos no nos interesan, esos simplemente están repitiendo. El filósofo, ese que a nosotros nos interesa, dice Sócrates, es aquel que se toma la distancia de reírse de lo que está viendo; se toma la distancia de interrogar sobre lo que está viendo. Esa ha sido la virtud de la práctica de la lectura durante 1500 años; la capacidad de poner un texto delante y no recitarlo, no tararearlo, no canturrearlo, sino descomponerlo en sus elementos formales. Ese leer, ese interrogar es el punto de arranque del pensar. Sin la capacidad de interrogarse sobre la realidad y de algún modo de reírse de ella no hay posibilidad alguna ni de pensar ni de ser libre.
Cambiando de tema ¿qué significa Espinosa dentro de la tradición judaica y qué relación tiene con los mesianismos radicales como el de Sabbatai Zevi que le precedieron?
Espinosa es el cierre del mesianismo dentro de la tradición judía, porque en el momento en que el ‘Apéndice’ de la parte primera de la ‘Ética’, que es el gran texto metodológico de Espinosa, donde dice explícitamente que todos los errores humanos, todos los engaños, todas las mistificaciones provienen de una sola, que consiste en pensar que existen finalidades en el ser, lo que te estás cargando con esto es el fundamento de todo el pensar profético, ya que el pensar profético está asentado sobre el principio en el cual hay una finalidad a la cual están encaminados ya sean los hombres o el pueblo elegido de Dios. Ya sea más adelante, en Hegel, el despliegue de la idea absoluta. Si tú por el contrario dices que esa visión ascendente, que esa visión finalista, no es más que un autoengaño de los hombres que desean darle sentido a lo que no tiene ningún sentido, entonces lo que has hecho es arruinar toda hipótesis mesiánica. Por eso yo lo he tratado de ver en ‘La Sinagoga vacía’, el espinosismo tiene que formularse inmediatamente después del sabatismo, en el momento en el que el delirio mesiánico ha llegado a tal punto en el sabatismo que parece imprescindible pararse, tomar distancia y decir: un momento ¿qué es este delirio?, ¿a qué se debe que este delirio funcione? Y fíjate, ha funcionado a lo largo de toda la historia humana no únicamente en el ámbito del judaísmo, sino en toda esa especie de tentación que tenemos los humanos de pensar que la realidad está hecha en función de nuestras finalidades.
![[Img #47421]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/2510_dsc_0296.jpg)
De Espinosa sigue siendo peligroso hasta citar su nombre. ¿Hoy no se estudia ningún filósofo en secreto, verdad?
Espinosa ha sido durante mucho tiempo un filósofo secreto. Inmediatamente después de su muerte queda prácticamente borrado del ámbito académico. Eso lo decía Bailey, que es el primero, ya a inicios del XVIII, en hacer una caracterización global de Espinosa: “Un pensador fascinante pero al mismo tiempo insoportable”. Y realmente hasta los preámbulos del idealismo clásico alemán, Espinosa permanece como una corriente sumergida, una corriente oculta. Curiosamente fue en el momento en el que al tratar de restablecer una teleología general de la historia, inmediatamente después de la 'Crítica del juicio' de Kant, en un momento en el que se va a tratar de elaborar el gran sistema de totalización, cuando Fichte interpela a sus alumnos en el otoño de 1794 y les dice que va a empezar a asumir la tarea de crear el nuevo sistema que conduce al idealismo trascendental, les comunica que existe ya un sistema filosófico pero que es insoportable porque es un materialismo. Eso es lo que es Espinosa. Y eso es lo que Schelling inmediatamente después desarrollará.
¿Qué es lo que se está entendiendo cuando se habla de materialismo? Hay que entenderlo según el sentido que tiene en ese último decenio del XVIII, el materialismo según Fichte es la consideración de que el yo no es otra cosa que la articulación de una red de causalidades determinativas. Que por lo tanto el yo, por decirlo en términos espinosianos, es una cosa entre las cosas y que hay que estudiar su sistema de relaciones en función de la determinación. Y a partir de ese momento lo que para Fichte aparece como una tarea previa que se podría quitar uno de encima rápidamente, en Schelling empieza a complicarse en las ‘Cartas sobre el dogmatismo y el criticismo’ hasta llegar al texto yo creo que más importante de Schelling, posiblemente el más importante del idealismo clásico alemán, que es el ´Tratado sobre la esencia de la libertad humana’. Ya estamos en el inicio del XIX y Schelling trata de fundamentar un sistema del absoluto teleológico y de pronto choca con Espinosa y entonces se manifiesta incómodo con la resolución del texto y habla de la necesidad de reelaborarlo en obras posteriores y Schelling entra en el largo silencio, un autor que había escrito muchísimo de joven y que sin embargo y a partir del ‘Tratado sobre la esencia de la libertad humana’, que es ni más ni menos que la entrada en la madurez de Schelling, no volvió a publicar practicamente. Y a partir de ese momento Espinosa se convierte en la pesadilla de todo el pensamiento occidental. Aquello que es preciso refutar pero que se resiste a ser refutado.
En lo que concierne a mi generación, Espinosa, reaparece brutalmente con el trabajo del que fue mi maestro, Althuser, y con todo el círculo de sus discípulos. Althuser estaba tratando de salir de esa especie de marxismo trivial de martingala, de la dialéctica ascendente, de la prolongación materialista, sobre el cuestionamiento que ya Lukács había puesto en funcionamiento en ‘Historia y conciencia de clase’ sobre que habría una progresión ineluctable de la historia. Cuando Althuser, en la segunda mitad de los 60, trata de releer como materialista a Marx lo primero que se plantea es que hay que quitar de ahí la teleología. Pues en caso contrario, al hacer teleología no estamos leyendo a Marx , estamos leyendo a Hegel y atribuyéndole a Marx lo que es de Hegel. Y es aquí cuando Althuser nos pone a todos en la pista de Espinosa. Miren, decía, si Fichte manifestaba que el idealismo solo se podía configurar contra Espinosa, de algún modo nosotros que estamos tratando de lograr un materialismo que dé una alternativa a la hegemonía idealista de los últimos siglos.
La única vía posible es releer a Espinoza y fue espectacular el trabajo de renovación de los estudios espinosianos que se produce a partir de ahí. Entre, digamos, 1969 y el final de los años 80 se produce más literatura técnica sobre el materialismo espinosiano de lo que se ha producido en los dos siglos anteriores.
¿Hay algún elemento fóbico en la visión de los españoles sobre el Estado de Israel? ¿Es toda crítica a Israel siempre puro antisemitismo?
La crítica no puede nunca asimilarse a una fobia a cualquier Estado. Cualquier Estado es criticable por definición. Si no estamos en condiciones de someter a crítica las estructuras políticas estaríamos enloquecidos. Lo que es fóbico es otra cosa, lo que es fóbico es esa especie de cerrazón en la ignorancia, lo que es fóbico es el absoluto desconocimiento acerca de los judíos en general y muy especialmente acerca del Estado de Israel que se produce en España, incluso en medios ilustrados. Es algo absolutamente asombroso, y diferencia mucho eso el caso español, digamos, del antisemitismo clásico con el que se inicia a partir del final del XIX y que luego se prolonga con la obra de los antisemitas austríacos y alemanes hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí sí tenemos un antisemitismo curiosamente muy articulado sobre un conocimiento en ocasiones hasta obsesivo del problema que se está tratando. Hay una obsesión por configurar ficheros, bibliotecas. Piensa por ejemplo en la manía alucinante de los nazis en el momento en el que en la Segunda Guerra Mundial van ocupando zonas donde ha habido población judía, por supuesto la exterminan, pero al mismo tiempo centralizan los archivos. El caso de Amsterdam, que yo conozco bien, es una cosa increíble, pues prácticamente esa comunidad queda liquidada y sin embargo se toman la molestia de archivar, empaquetar cuidadosamente toda la biblioteca Etz Jaim, que es la gran biblioteca judía del siglo XVII, para expedirla hacia Berlín de cara a la construcción de ese gran centro de Estudios Judíos que no llegó a realizarse, y gracias a lo cual se ha conservado la biblioteca.
El caso español es muy raro, es como si en 1492, tras la expulsión en España, se hubiese decidido borrar hasta el último elemento de recuerdo de memoria de los judíos, de tal modo que si uno lee a los antijudíos españoles del siglo XVII, XVIII, o XIX lo primero que uno se da cuenta es que no han visto un judío en su vida y es que no tienen ni idea de en qué consiste el pensamiento judío, no conocen los textos de referencia, no han leído la Torá, no han leído la Mishná, no se han preocupado de leer a ninguno de los grandes místicos, ni siquiera a los españoles de la tradición cabalística. Y sin embargo, el fantasma del rechazo juega con una fuerza absoluta, de tal modo que cristaliza en el ámbito de la lengua. Cuando yo era un niño decirle a alguien judío era un insulto sin más, hasta tal punto que cuando yo me adentro en mis estudios sobre el tema, personas estudiosas de talante liberal al decirles que estaba trabajando sobre los judíos de Amsterdam me decían, "hombre no digas judío que suena muy mal". Ha sido complicadísimo recuperar hasta las palabras, porque las palabras están completamente investidas de contenido. Cuando leemos a los escritores antijudíos del siglo XVII español te quedas absolutamente pasmado, porque no se trata solo de un rechazo de su religión, o de su cultura, es que se hacen descripciones de la extrañeza física de estas personas. Es una locura, es como si de algún modo la expulsión fuera del cuerpo español de esa comunidad exigiese por parte de la propia población española, inventar un judío fantasmático, ya que no hay un judío real.
Pongo un ejemplo: el antisemitismo europeo, o francés de finales del XIX se cernía sobre un objeto muy real, y si se leen las descripciones sobre los primeros exterminios de población judía en Alemania, antes de la planificación de la Shoah, pues es en términos de utilización de la población civil alemana para que vayan liquidando a los judíos… y es muy duro coger a tu vecino, plantarlo delante de un agujero que él mismo tenga que cavar y pegarle un tiro en la cabeza. La sangre no deja de salpicar. Por lo tanto ese mismo antisemitismo tiene un componente de tragedia, de horror tremendo. Al antisemitismo moderno español o el antijudaísmo moderno español le sale gratis llamarle judío, pues estás hablando de una abstracción.
![[Img #47422]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9628_dsc_0290.jpg)
Actualmente está en alza el valor social de la transparencia. Usted menciona el terror que suponía la transparencia en las sociedades comunistas cuando se inmiscuía en las vidas privadas ¿No estaremos sufriendo una invasión parecida por parte de los servidores en la red: Google, Facebook, Instagran, etc.?
Eso es terrible, la transparencia es la metáfora básica de los totalitarismos, de todos los totalitarismos. Eso supone el derecho, la potestad absoluta que se arroga el Estado de no separar planos en la realidad, de que toda la realidad quede absorbida en él. Las sociedades en las cuales existen la vida privada, son sociedades que de algún modo pueden poner a salvo de los estados más autoritarios zonas relativamente impenetrables de no visibilidad, de clandestinidad si quieres. Pero es que esa clandestinidad en situaciones límite, en situaciones de estado autoritario, esa clandestinidad, como esa oscuridad es lo único que te permite desplegar estrategias autodeterminativas; por lo tanto estrategias libres.
Yo lo entendí de un modo brutal en el año 1979, en el curso de una estancia en el Berlín Oriental. Me había matriculado para seguir unos cursos de alemán y había ido al sitio más barato. Yo que venía de una dictadura, pues había nacido en los años 50 en España, por lo demás en una familia de tradición republicana con mi padre condenado a muerte, en fin antifranquismo clásico. Yo sabía lo que era una dictadura y había estado militando en organizaciones contra la dictadura desde que tenía 17 años. Y de pronto en Berlín Oriental me di cuenta de que allí había algo que yo no había conocido nunca, era la homogeneización total de la sociedad, ese punto en el cual cualquier cosa que tú hagas sea del orden que sea se hace en el interior del Estado. El Estado lo penetra todo. Eso es un estado totalitario. Si el Estado lo penetra todo eso significa que el Estado es el que te proporciona la casa en la que vives, que el Estado es el que te proporciona el trabajo que tu ejerces, que el Estado es el que te proporciona o el que te pone en el ámbito de estudios en el que tú ejerces tu actividad, y que por lo tanto el Estado lo sabe todo, absolutamente todo de todo de ti. Recuerdo con estupor un día en que ya harto, decido pasarme el día en Berlín Occidental, al cabo de tres o cuatro semanas allí aquello resultaba axfisiante, y no hago más que pasar la frontera, entregar mi pasaporte, era el año 1979, y fíjate que en ese momento todavía no hay ordenadores, le doy el pasaporte al policía y no hace más que coger el pasaporte y automáticamente me dice: "Ah, sí, usted está alojado en la Coppi strasse" número tal y yo le dije pues sí. ¿Cómo demonios el policía de fronteras sabía dónde estaba yo alojado y qué estaba haciendo? Pues mire usted ese era el arte de una sociedad del control perfecto, del control total. Nada de lo que se hacía quedaba fuera de la visibilidad, nada. Eso se contaba muy bien hace unos años en ‘La vida de los otros’, una película sobre un policía de la República Democrática Alemana que está vigilando a todo el mundo, pues era exactamente así... No había nada, todo quedaba fichado, todo quedaba clasificado, hasta el último vecino sabía perfectamente que si veía entrar a alguien en el apartamento de alguien tenía que dar parte; si alguien no dormía en el sitio donde tenía que pernoctar había alguien que daba parte de ello, nada escapa al control del Estado.
... Esta pregunta tiene una segunda parte que no habíamos terminado de formular y es si se podía hacer algún tipo de comparación entre esa transparencia que usted cuenta del Estado totalitario y la transparencia más sibilina que en este momento padecemos a través del uso que hacemos de los medios de comunicación, véase Twiter, etcétera
Ese es el riesgo de las sociedades contemporáneas que estamos logrando, el gran sueño de las sociedades totalitarias, pero aceptado voluntariamente. En estos momentos cuando vas por la calle con este cacharro [señala el móvil], estamos dejando nuestro rastro allá donde vamos en archivos informáticos que son infalibles, cuando yo estoy comprando libros online estoy dejando un rastro que hace que luego cuando vuelvo a entrar, antes de que yo pida ningún libro la tienda ‘on line’ ya sabe lo que le voy a pedir, me saca inmediatamente una lista de 10 o 12 libros de los cuales las dos terceras partes me son indispensables. Es decir, poseemos el instrumento con el que habían soñado las sociedades totalitarias.
![[Img #47423]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9857_dsc_0281.jpg)
Usted ha escrito también un libro sobre el Mayo del 68 ¿Qué nos ha dejado aquel estallido social juvenil para nuestro mundo de ahora?
Lo he escrito en dos ocasiones, una vez en 1983 cuando el 25º aniversario y una segunda vez en 2018 cuando el 50º aniversario. No se trata del mismo libro. Lo que he tratado ver a esas dos distancias son las características de la herencia del 68. Diría que el 68 es la historia de una terrible derrota, pero de una terrible derrota que hoy debemos entender en lo que tiene de enriquecedora. De las derrotas se aprende mucho más que de las victorias. Yo creo que de la derrota del 68 debemos entender algo fundamental que es hasta qué punto las coberturas ideológicas que dábamos a lo que sucedía en el 68, eran en sí mismas la absoluta destrucción de lo que el 68 era en la práctica. Porque de algún modo el estallido de liberación que se produjo choca por completo con las coberturas ligadas a discursos completamente anacrónicos que se superponen sobre el propio 68. De algún modo la gran victoria el 68 yo creo que sería precisamente el haber hecho imposible la realización de las consignas del mayo del 68 .