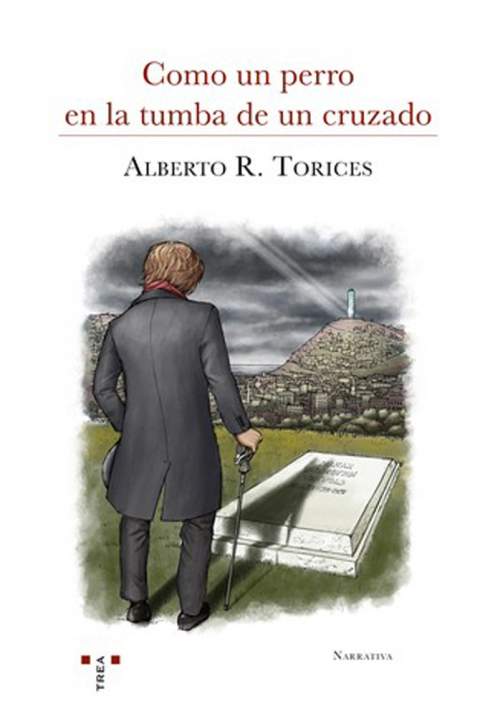Góngora, il miglor fabbro
Luis de Góngora, Sonetos. Edición de Juan Matas Caballero, Madrid, Cátedra, 1740 pp.
![[Img #47622]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9726_45276254_uy630_sr1200630_.jpg)
En la célebre antología Flores de poetas ilustres de España (1605), de Pedro de Espinosa, Góngora es el autor con más composiciones seleccionadas. Signo claro de que ya entonces —cuando aún no había dado a conocer sus grandes poemas, las Soledades y el Polifemo— era considerado el mejor poeta de su tiempo (quizás otro indicio nada desdeñable de esa reputación sean los ataques de otros escritores, especialmente Quevedo, Lope y Jáuregui, que no dejan de traslucir una latente envidia). Sin embargo, como era habitual en su tiempo, el poeta cordobés murió sin haber publicado su obra, que circuló sobre todo a través de copias manuscritas, no siempre cuidadosas con la transcripción de los versos y la atribución a su correspondiente autor.
Por suerte, un amigo del poeta, Antonio Chacón Ponce de León, señor de Polvoranca, preparó una edición manuscrita que, según él, supervisó el propio Góngora y en la que —caso único entre sus contemporáneos— dató puntualmente los textos. No obstante, por comprensiva prudencia, excluyó de ella los poemas satíricos que contenían ataques personales. En el caso concreto de los sonetos, el códice Chacón recoge ciento sesenta y siete composiciones genuinas, y dos más atribuidas que llegaron a manos del editor tras la muerte del poeta. No obstante, el número de sonetos atribuidos se incrementa de manera notable si se tienen en cuenta los cerca de doscientos manuscritos más que han conservado, con sus correspondientes variantes textuales, la obra gongorina.
La edición más difundida de los sonetos completos de Góngora era hasta este momento la de Biruté Ciplijauskaité, publicada en 1969 y luego reeditada varias veces con algunas correcciones. Sin embargo, la benemérita edición de la profesora lituana no pudo incorporar las nuevas aportaciones de la crítica gongorina, muy destacadas en sobre todo en el ámbito textual, tras el descubrimiento en las últimas décadas de nuevos e importantes manuscritos. Ahora contamos ya con una nueva edición de los sonetos completos, fruto de casi tres lustros de trabajo, preparada por el profesor Juan Matas Caballero, catedrático de Literatura Española de la Universidad de León, y uno de los más reconocidos especialistas en la literatura de los Siglos de Oro.
![[Img #47623]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/2744_50500.jpg)
En el estudio preliminar, frente a otras propuestas clasificatorias más tradicionales, se plantea (pp. 14-62) una división diacrónico-ideológica del corpus de sonetos gongorinos, en la que se distinguen cuatro etapas: un ciclo de juventud (1582-1586), caracterizado por el predominio de la poesía amorosa y la estética manierista; un ciclo de poesía circunstancial (1588-1608), marcado por sus pretensiones cortesanas, que ya nunca le abandonarían, así como una veta satírico-burlesca, quizás como envés de la anterior y como fruto del poco éxito material que cosechó con sus poemas dedicatorios ; un tercer ciclo (1609-1616), de gran actividad creativa, también de poesía mayoritariamente circunstancial, que coincide con el periodo de sus grandes poemas, las Soledades y el Polifemo; y, por último, un ciclo de senectud (1617-1624), en el que junto a sus composiciones frívolas de «poeta de salón» o «gacetillero de corte» —según lo denomina el gran gongorista Robert Jammes—, siempre al albur de sus pretensiones cortesanas ( ahora más perentorias por los apuros económicos que experimenta), destaca la aparición de una especie de cancionero moral en miniatura, fruto de un hondo desengaño.
Asimismo, se analizan de manera breve (pp. 63-86) los elementos más distintivos de la lengua poética gongorina: cultismos, sintagmas y expresiones características, perífrasis, metáforas… Finalmente, entre las conclusiones, se destaca el hecho de que los sonetos de Góngora «ofrecen no pocas claves de su estilo y de su personalidad» (p. 86). De la ingente labor llevada a cabo por el editor da fe una impresionante bibliografía de más de cien páginas, entre la que se incluye, además de las ediciones antiguas y modernas del poeta o los numerosos estudios gongorinos (que constituyen, no obstante, solo una muestra selecta), una breve descripción de los 147 manuscritos cotejados en esta edición.
En cuanto al corpus poético, incluye 212 sonetos —entre ellos cuarenta y tres que no aparecían en el manuscrito Chacón— ordenados cronológicamente; en la última parte (números 207-212) se agrupan los sonetos de fecha incierta. Cada uno va precedido de su correspondiente comentario —en el que, además de abordar cuestiones como las posibles fuentes y otras circunstancias de su composición, se aclara y se resume su contenido— y de una pequeña bibliografía específica. Tras el texto se añade el aparato filológico (testimonios manuscritos e impresos en los que aparece, variantes textuales…) y un conjunto de notas que solventan pertinentemente las dificultades particulares de cada verso. En su conjunto, todas estas informaciones interpretativas y filológicas componen una auténtica enciclopedia gongorina.
Sin duda, esta ordenación cronológica de los poemas —que constituye una de las destacadas novedades de esta edición— evita la siempre discutible clasificación temática tradicional y permite apreciar mejor la evolución del poeta en el plano estético —desde su manierismo juvenil al estilo tan característico de su madurez, exacerbado en su grandes poemas—, y en el plano personal, desde el tono jocosamente burlón de su juventud hasta la profunda amargura de sus últimos años. En cualquier caso, queda claro que su peripecia vital —viajes, amistades y mecenas (a los que siempre se mantendrá fiel), refriegas literarias contra sus detractores («Patos del aguachirle castellana…», p. 1485— deja también huella en sus versos.
![[Img #47624]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/8357_50488-i.jpg)
En esa trayectoria llaman la atención diversas circunstancias: el dominio de la técnica poética que muestra desde sus inicios —con apenas veintiún años compone «Mientras por competir con tu cabello» (p. 340) y con veintitrés «la dulce boca que a gustar convida…» (409)—; o la tensión entre la necesidad de cultivar la vena cortesana y adular a los poderosos, buscando obtener alguna prebenda, y el íntimo rechazo de esa misma vida cortesana, que escarnece sin piedad en sus sonetos satíricos (ahí están sus versos contra Madrid y, en especial, contra Valladolid, capital efímera del reino), mientras añora su tierra andaluza. No deja de resultar llamativo tampoco que un poeta tan sensible a la belleza, a la vez, se muestre proclive al chiste escatológico; o que un hombre de iglesia no solo se muestre mucho más atraído por la tradición pagana que por la cristiana —hasta el punto de dirigir una plegaria a Apolo por la salud de un obispo (p. 484) y otra a Esculapio por la del propio rey Felipe IV (p. 1428)—, sino que también muestre cierta irreverencia anticlerical.
Se trata de contrastes muy propios del Barroco. Pero, por encima de las diversas líneas temáticas que cultiva, destaca la genialidad de un artista capaz de convertir en poesía el asunto más banal. Tal vez el ejemplo más revelador sea el soneto «De una dama que quitándose una sortija, se picó con un alfiler» (p. 1395), auténtica filigrana digna de il miglor fabbro. En definitiva, una poesía brillante de la que ahora el lector puede disfrutar en una magna edición (más de mil setecientas páginas), que constituye sin hipérbole alguna todo un hito filológico.
Luis de Góngora, Sonetos. Edición de Juan Matas Caballero, Madrid, Cátedra, 1740 pp.
![[Img #47622]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/9726_45276254_uy630_sr1200630_.jpg)
En la célebre antología Flores de poetas ilustres de España (1605), de Pedro de Espinosa, Góngora es el autor con más composiciones seleccionadas. Signo claro de que ya entonces —cuando aún no había dado a conocer sus grandes poemas, las Soledades y el Polifemo— era considerado el mejor poeta de su tiempo (quizás otro indicio nada desdeñable de esa reputación sean los ataques de otros escritores, especialmente Quevedo, Lope y Jáuregui, que no dejan de traslucir una latente envidia). Sin embargo, como era habitual en su tiempo, el poeta cordobés murió sin haber publicado su obra, que circuló sobre todo a través de copias manuscritas, no siempre cuidadosas con la transcripción de los versos y la atribución a su correspondiente autor.
Por suerte, un amigo del poeta, Antonio Chacón Ponce de León, señor de Polvoranca, preparó una edición manuscrita que, según él, supervisó el propio Góngora y en la que —caso único entre sus contemporáneos— dató puntualmente los textos. No obstante, por comprensiva prudencia, excluyó de ella los poemas satíricos que contenían ataques personales. En el caso concreto de los sonetos, el códice Chacón recoge ciento sesenta y siete composiciones genuinas, y dos más atribuidas que llegaron a manos del editor tras la muerte del poeta. No obstante, el número de sonetos atribuidos se incrementa de manera notable si se tienen en cuenta los cerca de doscientos manuscritos más que han conservado, con sus correspondientes variantes textuales, la obra gongorina.
La edición más difundida de los sonetos completos de Góngora era hasta este momento la de Biruté Ciplijauskaité, publicada en 1969 y luego reeditada varias veces con algunas correcciones. Sin embargo, la benemérita edición de la profesora lituana no pudo incorporar las nuevas aportaciones de la crítica gongorina, muy destacadas en sobre todo en el ámbito textual, tras el descubrimiento en las últimas décadas de nuevos e importantes manuscritos. Ahora contamos ya con una nueva edición de los sonetos completos, fruto de casi tres lustros de trabajo, preparada por el profesor Juan Matas Caballero, catedrático de Literatura Española de la Universidad de León, y uno de los más reconocidos especialistas en la literatura de los Siglos de Oro.
![[Img #47623]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/2744_50500.jpg)
En el estudio preliminar, frente a otras propuestas clasificatorias más tradicionales, se plantea (pp. 14-62) una división diacrónico-ideológica del corpus de sonetos gongorinos, en la que se distinguen cuatro etapas: un ciclo de juventud (1582-1586), caracterizado por el predominio de la poesía amorosa y la estética manierista; un ciclo de poesía circunstancial (1588-1608), marcado por sus pretensiones cortesanas, que ya nunca le abandonarían, así como una veta satírico-burlesca, quizás como envés de la anterior y como fruto del poco éxito material que cosechó con sus poemas dedicatorios ; un tercer ciclo (1609-1616), de gran actividad creativa, también de poesía mayoritariamente circunstancial, que coincide con el periodo de sus grandes poemas, las Soledades y el Polifemo; y, por último, un ciclo de senectud (1617-1624), en el que junto a sus composiciones frívolas de «poeta de salón» o «gacetillero de corte» —según lo denomina el gran gongorista Robert Jammes—, siempre al albur de sus pretensiones cortesanas ( ahora más perentorias por los apuros económicos que experimenta), destaca la aparición de una especie de cancionero moral en miniatura, fruto de un hondo desengaño.
Asimismo, se analizan de manera breve (pp. 63-86) los elementos más distintivos de la lengua poética gongorina: cultismos, sintagmas y expresiones características, perífrasis, metáforas… Finalmente, entre las conclusiones, se destaca el hecho de que los sonetos de Góngora «ofrecen no pocas claves de su estilo y de su personalidad» (p. 86). De la ingente labor llevada a cabo por el editor da fe una impresionante bibliografía de más de cien páginas, entre la que se incluye, además de las ediciones antiguas y modernas del poeta o los numerosos estudios gongorinos (que constituyen, no obstante, solo una muestra selecta), una breve descripción de los 147 manuscritos cotejados en esta edición.
En cuanto al corpus poético, incluye 212 sonetos —entre ellos cuarenta y tres que no aparecían en el manuscrito Chacón— ordenados cronológicamente; en la última parte (números 207-212) se agrupan los sonetos de fecha incierta. Cada uno va precedido de su correspondiente comentario —en el que, además de abordar cuestiones como las posibles fuentes y otras circunstancias de su composición, se aclara y se resume su contenido— y de una pequeña bibliografía específica. Tras el texto se añade el aparato filológico (testimonios manuscritos e impresos en los que aparece, variantes textuales…) y un conjunto de notas que solventan pertinentemente las dificultades particulares de cada verso. En su conjunto, todas estas informaciones interpretativas y filológicas componen una auténtica enciclopedia gongorina.
Sin duda, esta ordenación cronológica de los poemas —que constituye una de las destacadas novedades de esta edición— evita la siempre discutible clasificación temática tradicional y permite apreciar mejor la evolución del poeta en el plano estético —desde su manierismo juvenil al estilo tan característico de su madurez, exacerbado en su grandes poemas—, y en el plano personal, desde el tono jocosamente burlón de su juventud hasta la profunda amargura de sus últimos años. En cualquier caso, queda claro que su peripecia vital —viajes, amistades y mecenas (a los que siempre se mantendrá fiel), refriegas literarias contra sus detractores («Patos del aguachirle castellana…», p. 1485— deja también huella en sus versos.
![[Img #47624]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/12_2019/8357_50488-i.jpg)
En esa trayectoria llaman la atención diversas circunstancias: el dominio de la técnica poética que muestra desde sus inicios —con apenas veintiún años compone «Mientras por competir con tu cabello» (p. 340) y con veintitrés «la dulce boca que a gustar convida…» (409)—; o la tensión entre la necesidad de cultivar la vena cortesana y adular a los poderosos, buscando obtener alguna prebenda, y el íntimo rechazo de esa misma vida cortesana, que escarnece sin piedad en sus sonetos satíricos (ahí están sus versos contra Madrid y, en especial, contra Valladolid, capital efímera del reino), mientras añora su tierra andaluza. No deja de resultar llamativo tampoco que un poeta tan sensible a la belleza, a la vez, se muestre proclive al chiste escatológico; o que un hombre de iglesia no solo se muestre mucho más atraído por la tradición pagana que por la cristiana —hasta el punto de dirigir una plegaria a Apolo por la salud de un obispo (p. 484) y otra a Esculapio por la del propio rey Felipe IV (p. 1428)—, sino que también muestre cierta irreverencia anticlerical.
Se trata de contrastes muy propios del Barroco. Pero, por encima de las diversas líneas temáticas que cultiva, destaca la genialidad de un artista capaz de convertir en poesía el asunto más banal. Tal vez el ejemplo más revelador sea el soneto «De una dama que quitándose una sortija, se picó con un alfiler» (p. 1395), auténtica filigrana digna de il miglor fabbro. En definitiva, una poesía brillante de la que ahora el lector puede disfrutar en una magna edición (más de mil setecientas páginas), que constituye sin hipérbole alguna todo un hito filológico.