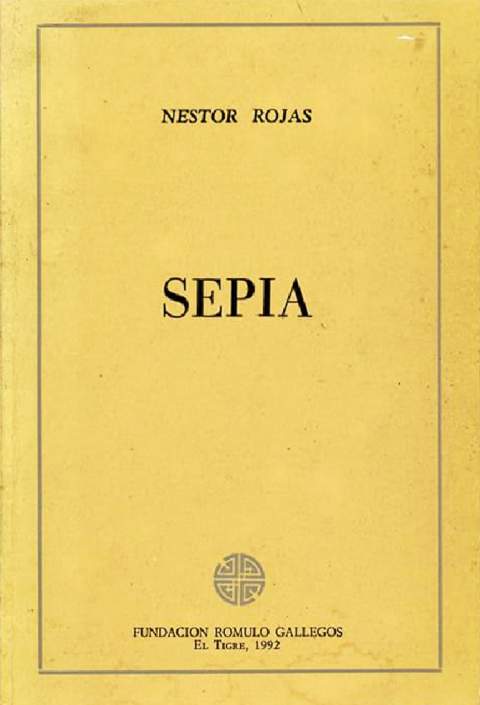Alucinación de Astorga
Juan Carlos Villacorta, otro de nuestros cantores astorganos olvidado, demasiado olvidado, publicaba en noviembre de 1977, en El Pensamiento Astorgano, en una edición por entregas, el 'Libro común de Astorga'. Rescatamos en su homenaje este breve texto del mismo
![[Img #48080]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/6900_astorga-63.jpg)
Para mí Astorga es una ciudad alucinante. Creo que también para cuantos la conocen profundamente.
Quiero con ello decir que es una ciudad que seduce por su luz. En el principio del camino de mi fantasía fue la luz de Astorga; esa luz del génesis de la imaginación que nos hace ver la maravillosa irrealidad de la vida y que hace que sin saber por qué nos enamoremos totalmente de sucesos, personas, pasajes o recuerdos. Con esa Astorga alucinante ya alucinada nos ocurre lo que con algunos dramas de Pirandello en los que no sabemos si sus personajes son espectadores, símbolos o parte viva de su acción.
Recuerdo Astorga a la luz del carburo de las compañías de titiriteros, una luz ultravioleta, desnuda y esencial, desharrapada y primaria, de una refinada delicadeza; la luz de la Astorga que fue en el principio.
Me estoy viendo transitar la mortecina Astorga a la luz de las bombillas municipales por Puertaderrey hacia la Estación del Oeste que, en las noches de cellisca, tenía un aspecto desolado y fantasmagórico. El farol del empleado de la vía parecía sobre la nieve una luciérnaga y a su luz hubiéramos podido reconocer al doctor Zivago esperando frente a la colmena de ladrillos en aquella Astorga hortelana en la que el bloque de viviendas ferroviario era para nosotros una construcción colosal.
Contemplo Astorga a la luz de la hoguera sacramental de Santa Marta, la hoguera que encendíamos en la Plaza de la Catedral y me gusta volver a ver el pueblo a la luz del multiplicado pábulo del monumento sacramental en la capilla catedralicia de San Juan Bautista, la noche con olor a cera del Jueves Santo, y cuando el sol espejeaba en la custodia de Arfe por la calle de la Catedral, la tarde de espliego y romero del Corpus, como un Pange Lingua portátil de fuego y oro.
Retengo también en mi memoria la Astorga arrasada por la cegadora luz de agosto, aquella otra que nos hacía ver a la luz del relámpago como pintadas por El Greco las torres del Palacio y de la Catedral y los cielos súbitamente plomizos, cuando la lluvia de la tormenta golpeaba la lona del carromato arriero de Santiagomillas varado por el agua frente a la venta de Fuenteencalada, mientras unas muchachas núbiles estaban escuchando tras los miradores, como traspuestas, las verdes persianas recogidas, la música de la lluvia en el balde de la castañera de la Plaza del Ayuntamiento.
Pero mi alucinación intransferible y privada era la de la luz que proyectaba sobre la soledad nocturna de Astorga el mínimo y rústico farol de hojadelata que adosaba al guía, con el que conducía mi aro orilla de las murallas oxidadas por el musgo o frente a tapias del cementerio, mi camino de Swan y zarzamoras, hacia Carneros.
Ahora, en el destierro de la gran ciudad crepitante de neón con la venenosa fluorescencia de la indiferencia hacia el prójimo, cada uno a lo suyo, de la sociedad de consumo, ya no me alucina nada.
La gran ciudad no es alucinante. Vamos como prisioneros, o como condenados, por la cárcel de cemento, tratando en vano de ver más allá, esperando encontrarnos con la alucinación de la otra luz. Pero, Señor, ¿dónde está?, como preguntaba Gide, ¿dónde están los lirios del campo? Yo no sé tampoco si la respuesta está en el viento, como dice Bob Dylan.
![[Img #48080]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/6900_astorga-63.jpg)
Para mí Astorga es una ciudad alucinante. Creo que también para cuantos la conocen profundamente.
Quiero con ello decir que es una ciudad que seduce por su luz. En el principio del camino de mi fantasía fue la luz de Astorga; esa luz del génesis de la imaginación que nos hace ver la maravillosa irrealidad de la vida y que hace que sin saber por qué nos enamoremos totalmente de sucesos, personas, pasajes o recuerdos. Con esa Astorga alucinante ya alucinada nos ocurre lo que con algunos dramas de Pirandello en los que no sabemos si sus personajes son espectadores, símbolos o parte viva de su acción.
Recuerdo Astorga a la luz del carburo de las compañías de titiriteros, una luz ultravioleta, desnuda y esencial, desharrapada y primaria, de una refinada delicadeza; la luz de la Astorga que fue en el principio.
Me estoy viendo transitar la mortecina Astorga a la luz de las bombillas municipales por Puertaderrey hacia la Estación del Oeste que, en las noches de cellisca, tenía un aspecto desolado y fantasmagórico. El farol del empleado de la vía parecía sobre la nieve una luciérnaga y a su luz hubiéramos podido reconocer al doctor Zivago esperando frente a la colmena de ladrillos en aquella Astorga hortelana en la que el bloque de viviendas ferroviario era para nosotros una construcción colosal.
Contemplo Astorga a la luz de la hoguera sacramental de Santa Marta, la hoguera que encendíamos en la Plaza de la Catedral y me gusta volver a ver el pueblo a la luz del multiplicado pábulo del monumento sacramental en la capilla catedralicia de San Juan Bautista, la noche con olor a cera del Jueves Santo, y cuando el sol espejeaba en la custodia de Arfe por la calle de la Catedral, la tarde de espliego y romero del Corpus, como un Pange Lingua portátil de fuego y oro.
Retengo también en mi memoria la Astorga arrasada por la cegadora luz de agosto, aquella otra que nos hacía ver a la luz del relámpago como pintadas por El Greco las torres del Palacio y de la Catedral y los cielos súbitamente plomizos, cuando la lluvia de la tormenta golpeaba la lona del carromato arriero de Santiagomillas varado por el agua frente a la venta de Fuenteencalada, mientras unas muchachas núbiles estaban escuchando tras los miradores, como traspuestas, las verdes persianas recogidas, la música de la lluvia en el balde de la castañera de la Plaza del Ayuntamiento.
Pero mi alucinación intransferible y privada era la de la luz que proyectaba sobre la soledad nocturna de Astorga el mínimo y rústico farol de hojadelata que adosaba al guía, con el que conducía mi aro orilla de las murallas oxidadas por el musgo o frente a tapias del cementerio, mi camino de Swan y zarzamoras, hacia Carneros.
Ahora, en el destierro de la gran ciudad crepitante de neón con la venenosa fluorescencia de la indiferencia hacia el prójimo, cada uno a lo suyo, de la sociedad de consumo, ya no me alucina nada.
La gran ciudad no es alucinante. Vamos como prisioneros, o como condenados, por la cárcel de cemento, tratando en vano de ver más allá, esperando encontrarnos con la alucinación de la otra luz. Pero, Señor, ¿dónde está?, como preguntaba Gide, ¿dónde están los lirios del campo? Yo no sé tampoco si la respuesta está en el viento, como dice Bob Dylan.