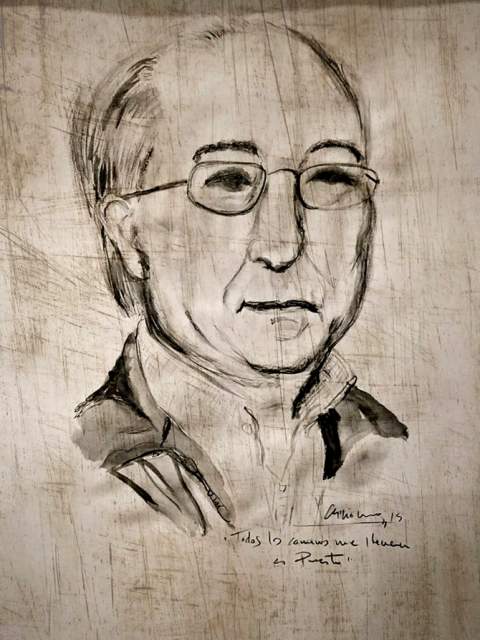Descencimiento de Ada Salas
Ada Salas. Descendimiento; Pretextos, Colección' La Cruz del Sur', 2018
![[Img #48279]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/8869_1312794_1.jpg)
No se nos oculta y al final del libro hay una reproducción en blanco y negro, que ‘Descendimiento’ es una écfrasis del ‘Descendimiento’ de Van der Weyden.
De esa pintura comenta Marina Valcarce: "el pintor se plantea un nuevo ideal de belleza basado en la transmisión de los sentimientos. La belleza de lo patético. Todos los supuestos de la pintura se dan cita en este cuadro para poner en evidencia como si de un proceso de alquimia se tratara, las paradojas de la carne y la piedra, reposo y movimiento, composición y expresión, ritmo y geometría." También pretendería "la transmisión de las emociones de sus personajes."
‘Descendimiento’, de Ada Salas, tiene dos partes: una primera colección de poemas sin título que va hasta la página 48, y una segunda: ‘Descendimiento (Oratorio)’, a modo de oratorio, que nos lleva hasta el final del libro.
Comienza el poemario con una negación rotunda pues el primer verso y su título es 'No'. "No, otras / han de ser las palabras" (11). Las habituales no nos sirven. Contrapone las que hubiéramos usado: odio, humillación, desdicha, sacrilegio, desgracia, a palabras como pozo, azadón, cuerda y presentimiento. Otro por tanto debe de ser el sentido del banquete de la muerte. Otro.
No sirven las palabras habituales como no sirven los conocimientos marítimos en un "vinoso océano" mareado por el afán de los dioses. Fascinada en el cuadro, obsesionada por esa situación inexplicable acepta la apuesta del naufragio.
Enseguida nos sumergimos en el poema, en la primera pátina. La primera intención de fondo que deberá de permanecer visible a las capas sucesivas de pintura, a los sucesivos poemas, que no funcionan por añadidura, sino tal las capas de una cebolla que transparentaran, pero se trataría de una mente, el poema es ahora una mente que no se despliega en línea recta sino que procede mediante saltos y discontinuidades. Palabras pinceladas, frases expresionistas de detalles que vuelan de la pintura y recrean sensaciones, sentimientos." (...) Escucha en su caída el ruido / de una rendición. (Se refiere al desmayo de María). "Lo que pintó Van der Weyden / es / la verdad de la muerte / y no el lamento. El acto. El acto / de morir/ el acto / de sufrir.” Esa verdad de la muerte es la verdad de la muerte propia, aunque 'ada' se disfrace como rima, y al mismo tiempo se autorrefiera a sí misma, a la escritura, en el poema. "Luego: 'ada' es una rima ada es / un final (. ..)" (14) Tal vez sugiriendo que de cambiarnos el nombre no moriríamos en ese nombre. Si el nombre fuera una mancha de la muerte, Cristo, Ada.
![[Img #48280]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/4992_9d24c3c7-745b-472b-ba98-8c45c5145d23_832.jpg)
Vuelve al cuadro en sucesivas oleadas transparentes, el cuadro engorda en nuestra mente al leer los poemas. El dolor como tema conductor, el dolor de quienes lo habitan y el dolor de quien llama a la puerta del cuadro, de quien trabaje por comprenderlo: "De repente el dolor. Estamos todos / muertos. Ninguno de nosotros / ya es / una persona." (15). El entrar al cuadro es como un viaje al mundo de los muertos, por si "(...) tuvieran algo que decirte". Pronto en esa posición de escucha puede que no nos dijeran nada: "-por qué / me habéis dejado sola." (16), en eco a las palabras de Getsemaní
Está técnica pictórica de la transparencia que se da en el cuadro de Van der Weyden pretende en cada poema traslucir al anterior, pero, a través de la nada, cada poema proyecta los que vendrán. La transparencia permite ir también a lo que hay de vivo en lo muerto antes de su total mineralización, al orgánico donde todavía fluye la sangre en el cadáver. : "(...) un pequeño gusano / que crece en esa herida / una abeja / que zumba / en el corazón " (34) Así la muerte entendida como algo vivo no se pinta, si se pinta un cadáver. Lo mismo con el poema al que vivifica los sentidos que le sobrepasan, le ‘sobrepesan’.
.
El dolor convoca la esencialidad de las palabras para poder invocarlo, y este podía ser otra de las capas de la cebolla. Aparece el tema de la compasión, sentimiento que en sintonía budista intenta penetrar en la verdadera naturaleza del sufrimiento, pero de quién, ¿de los personajes del cuadro? ¿de las palabras del poema: “HUMILLACIÓN, vergüenza. No pasaríamos, y esto en el mejor de los casos del ‘como si’: “(…) luego abrázalo como / si alguna vez hubieras sido / algo / parecido a una madre –a una / que supiera / en qué consiste eso.” (20) En qué consiste esa compasión, no en sufrir esa muerte, sino en el deseo de liberarlos del sufrimiento que les está causando: “ (…) Comprender / esa pena. Esperar / a su lado /que vuelva entre los vivos / Y sí, / sin esperanza.” (20)
Comenta también, Marina Valcárcel, del cuadro de Van der Weyden que "raramente se ha visto un colorido semejante al de la vestimenta de la Virgen, más parecido a una llama de fuego azul que a una lámina de pintura. La transparencia favorece la saturación de los colores, en este caso conseguido a través de esa capa de azul verdoso y sobre ella dos capas de azul ultramar"
Observemos ahora cómo ella se vuelve hacia sí misma, "ella misma es un pozo, en el pozo / escuchabas / (...)" Ahí en el pozo de la Virgen hay una vía interna a la compasión universal. "(...) y ve / lo que no ve lo que no ha visto / -no más / derramamiento no más / llanto."
La compasión se ejerce en diversos personajes: la Virgen, Jesús. Viaja por el cuadro a las evocaciones, al frío de la desnudez, a la voluptuosidad de esa desnudez, con connotaciones que translocan los sentidos entre el amor y la muerte. "Amar / y desmayarse. Sangrar / y desmayarse. Amar / como morir // y desangrarse." (24) Versos que valdrían tanto para el desviargamiento en el amor como para el desangramiento de Cristo, preñándose de multiplicidad de sentidos.
En 27 vuelve a expresar esa compasión, no por los muertos, sino por los personajes del cuadro. Una compasión que salida de la ‘noria del como sí’, reviva ese desmayo, ese descendimiento: "(...) tocarlo es lo que quiero entrar en él / ahogarme en esas lágrimas / dejarme / desmayar / de mi propio descenso/ -un sueño / tan pesado- . Ser yo / ese cadáver." (27)
![[Img #48281]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/2567_9ecbb5fe1ca49a8883f4d11919541f4b.jpg)
No sentir la caída en sincronía con el Cristo o el desmayo de la vivencia, sino sentirse el Cristo viviendo su muerte, suprimiendo el dentro y fuera de la representación. Padecer la soledad y pesadez de la muerte cumplimentando el sueño.
El modo de expresión, de la disposición de los versos, de los encabalgamientos es significativa. Se da en este poemario una comprensión, con frecuencia una dislocación y ruptura de las palabras. La ausencia de comas produce otra sonoridad, tan sonora en algunos versos, con rasgos onomatopéyicos "El ruido algo quebrándose / que emana del silencio "(28) o "(...) Tú eras el amor todo se abría / todo." (29) "(...) Entonces no ya nada / se correspondería. La mano (...)"
La siguiente capa es la de la mineralización de lo orgánico, en una especie de inversión de la emergencia de lo complejo, vamos de la conciencia a lo inorgánico. En el poema de la página 39 parece que pasáramos del "como si" al "como si no", otra manera de ponerse en la que se diluyen todas las seguridades, todas las querencias, pues esta representación negativa es una caída permanente, sin suelo. Pero sobre todo este ‘como si no’ es lo que no puede negarse, “una perla equivocada azul del sufrimiento”, y esa perla perece. Es una decepción, el sentimiento que surge, tan enorme que hasta trastoca el enlace con las generaciones a la más absoluta soledad: "El amor como un lujo el amor se derrocha se da /a comer al olvido (...) / (39) Esa ruptura, ese desgozne, esa imposibilidad se ejemplifica en el verso, rompe la palabra, la separa, la aleja de sí, multiplicando sus sentidos: " pero no puedo ver / te -nadie / (...) (41).
La última capa del poema es la de la salida, del cuadro y del poema, a la sala del Museo del Prado donde está situado el ‘Descendimiento’. Ese momento de salir de la visión a la extrañeza del ver y tocar, de admirar la "lluvia de hoy". Una revisión estetizante, una modificación en la mirada, la enorme compasión de todo arraigo a la vida, que tiene su perecer: "Un lirio en el estiércol / una / higuera en una roca. (...)" (47)
Una vez está reflexión profunda sobre el cuadro, parece natural el subsiguiente oratorio coral sobre el Descendimiento, en la segunda parte del poema. Cantata barroca con disrupciones sincopadas más propias de composición atonal. Un oratorio de la subjetividad vivida en los personajes del cuadro: Nicodemo, María Cleofás, María, Juan, María Magdalena, un criado, José de Arimatea y hasta el propio Jesucristo. Pero esa subjetividad puede ser vivida intensamente, con la máxima autoridad, al ser reviviscencias. También disponemos de la visión desde fuera por medio del Coro.
![[Img #48282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/941_azul12.jpg)
Se retoman temas, ahora decapados, en perspectiva, de la primera parte: el llanto, la vida fermentada en la muerte. Más que en la compasión insiste en la conversión, en el vivir las metamorfosis como modo de comprensión de la soledad, del sufrimiento, de la muerte. Variadas y variopintas son las reflexiones, las sinestesias: "el efluvio ensordecedor" con las que se aborda la soledad, el miedo la muerte. Las palabras descienden como el Cristo "in-candesciendo", sincopadas y quebrando su sentido. La confluyente tormenta de haber vivido todas esas vidas, una tras otra muriéndolas. A veces las frases inmediatas se transliteran, se hacen nómadas, actualizan sentidos anteriores, se vuelven polisémicas: "Hijo mío por qué me has abandonado", reinterpreta para sí, la Virgen, el eco del Gólgota. La incomunicación madre e hijo se hace patente antes y después de la muerte. El amor que también parece, se aja con la muerte. Lo que abruma inmensamente es la conciencia del finado de su propia muerte. El coro se preguntará por lo que puede hacer para aliviar la caída, la pesadez. Misterio en la respuesta de Jesús, silencio interestrofal de ambigüedad (82). Aceptación de la soledad, del amor por lo perdido como de hartura ya del drama de los personajes que piden salir también de él, pero no al lugar donde habitan en este tiempo de museos, sino aquel en el que no habrían sido teatro.
Ada Salas. Descendimiento; Pretextos, Colección' La Cruz del Sur', 2018
![[Img #48279]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/8869_1312794_1.jpg)
No se nos oculta y al final del libro hay una reproducción en blanco y negro, que ‘Descendimiento’ es una écfrasis del ‘Descendimiento’ de Van der Weyden.
De esa pintura comenta Marina Valcarce: "el pintor se plantea un nuevo ideal de belleza basado en la transmisión de los sentimientos. La belleza de lo patético. Todos los supuestos de la pintura se dan cita en este cuadro para poner en evidencia como si de un proceso de alquimia se tratara, las paradojas de la carne y la piedra, reposo y movimiento, composición y expresión, ritmo y geometría." También pretendería "la transmisión de las emociones de sus personajes."
‘Descendimiento’, de Ada Salas, tiene dos partes: una primera colección de poemas sin título que va hasta la página 48, y una segunda: ‘Descendimiento (Oratorio)’, a modo de oratorio, que nos lleva hasta el final del libro.
Comienza el poemario con una negación rotunda pues el primer verso y su título es 'No'. "No, otras / han de ser las palabras" (11). Las habituales no nos sirven. Contrapone las que hubiéramos usado: odio, humillación, desdicha, sacrilegio, desgracia, a palabras como pozo, azadón, cuerda y presentimiento. Otro por tanto debe de ser el sentido del banquete de la muerte. Otro.
No sirven las palabras habituales como no sirven los conocimientos marítimos en un "vinoso océano" mareado por el afán de los dioses. Fascinada en el cuadro, obsesionada por esa situación inexplicable acepta la apuesta del naufragio.
Enseguida nos sumergimos en el poema, en la primera pátina. La primera intención de fondo que deberá de permanecer visible a las capas sucesivas de pintura, a los sucesivos poemas, que no funcionan por añadidura, sino tal las capas de una cebolla que transparentaran, pero se trataría de una mente, el poema es ahora una mente que no se despliega en línea recta sino que procede mediante saltos y discontinuidades. Palabras pinceladas, frases expresionistas de detalles que vuelan de la pintura y recrean sensaciones, sentimientos." (...) Escucha en su caída el ruido / de una rendición. (Se refiere al desmayo de María). "Lo que pintó Van der Weyden / es / la verdad de la muerte / y no el lamento. El acto. El acto / de morir/ el acto / de sufrir.” Esa verdad de la muerte es la verdad de la muerte propia, aunque 'ada' se disfrace como rima, y al mismo tiempo se autorrefiera a sí misma, a la escritura, en el poema. "Luego: 'ada' es una rima ada es / un final (. ..)" (14) Tal vez sugiriendo que de cambiarnos el nombre no moriríamos en ese nombre. Si el nombre fuera una mancha de la muerte, Cristo, Ada.
![[Img #48280]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/4992_9d24c3c7-745b-472b-ba98-8c45c5145d23_832.jpg)
Vuelve al cuadro en sucesivas oleadas transparentes, el cuadro engorda en nuestra mente al leer los poemas. El dolor como tema conductor, el dolor de quienes lo habitan y el dolor de quien llama a la puerta del cuadro, de quien trabaje por comprenderlo: "De repente el dolor. Estamos todos / muertos. Ninguno de nosotros / ya es / una persona." (15). El entrar al cuadro es como un viaje al mundo de los muertos, por si "(...) tuvieran algo que decirte". Pronto en esa posición de escucha puede que no nos dijeran nada: "-por qué / me habéis dejado sola." (16), en eco a las palabras de Getsemaní
Está técnica pictórica de la transparencia que se da en el cuadro de Van der Weyden pretende en cada poema traslucir al anterior, pero, a través de la nada, cada poema proyecta los que vendrán. La transparencia permite ir también a lo que hay de vivo en lo muerto antes de su total mineralización, al orgánico donde todavía fluye la sangre en el cadáver. : "(...) un pequeño gusano / que crece en esa herida / una abeja / que zumba / en el corazón " (34) Así la muerte entendida como algo vivo no se pinta, si se pinta un cadáver. Lo mismo con el poema al que vivifica los sentidos que le sobrepasan, le ‘sobrepesan’.
.
El dolor convoca la esencialidad de las palabras para poder invocarlo, y este podía ser otra de las capas de la cebolla. Aparece el tema de la compasión, sentimiento que en sintonía budista intenta penetrar en la verdadera naturaleza del sufrimiento, pero de quién, ¿de los personajes del cuadro? ¿de las palabras del poema: “HUMILLACIÓN, vergüenza. No pasaríamos, y esto en el mejor de los casos del ‘como si’: “(…) luego abrázalo como / si alguna vez hubieras sido / algo / parecido a una madre –a una / que supiera / en qué consiste eso.” (20) En qué consiste esa compasión, no en sufrir esa muerte, sino en el deseo de liberarlos del sufrimiento que les está causando: “ (…) Comprender / esa pena. Esperar / a su lado /que vuelva entre los vivos / Y sí, / sin esperanza.” (20)
Comenta también, Marina Valcárcel, del cuadro de Van der Weyden que "raramente se ha visto un colorido semejante al de la vestimenta de la Virgen, más parecido a una llama de fuego azul que a una lámina de pintura. La transparencia favorece la saturación de los colores, en este caso conseguido a través de esa capa de azul verdoso y sobre ella dos capas de azul ultramar"
Observemos ahora cómo ella se vuelve hacia sí misma, "ella misma es un pozo, en el pozo / escuchabas / (...)" Ahí en el pozo de la Virgen hay una vía interna a la compasión universal. "(...) y ve / lo que no ve lo que no ha visto / -no más / derramamiento no más / llanto."
La compasión se ejerce en diversos personajes: la Virgen, Jesús. Viaja por el cuadro a las evocaciones, al frío de la desnudez, a la voluptuosidad de esa desnudez, con connotaciones que translocan los sentidos entre el amor y la muerte. "Amar / y desmayarse. Sangrar / y desmayarse. Amar / como morir // y desangrarse." (24) Versos que valdrían tanto para el desviargamiento en el amor como para el desangramiento de Cristo, preñándose de multiplicidad de sentidos.
En 27 vuelve a expresar esa compasión, no por los muertos, sino por los personajes del cuadro. Una compasión que salida de la ‘noria del como sí’, reviva ese desmayo, ese descendimiento: "(...) tocarlo es lo que quiero entrar en él / ahogarme en esas lágrimas / dejarme / desmayar / de mi propio descenso/ -un sueño / tan pesado- . Ser yo / ese cadáver." (27)
![[Img #48281]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/2567_9ecbb5fe1ca49a8883f4d11919541f4b.jpg)
No sentir la caída en sincronía con el Cristo o el desmayo de la vivencia, sino sentirse el Cristo viviendo su muerte, suprimiendo el dentro y fuera de la representación. Padecer la soledad y pesadez de la muerte cumplimentando el sueño.
El modo de expresión, de la disposición de los versos, de los encabalgamientos es significativa. Se da en este poemario una comprensión, con frecuencia una dislocación y ruptura de las palabras. La ausencia de comas produce otra sonoridad, tan sonora en algunos versos, con rasgos onomatopéyicos "El ruido algo quebrándose / que emana del silencio "(28) o "(...) Tú eras el amor todo se abría / todo." (29) "(...) Entonces no ya nada / se correspondería. La mano (...)"
La siguiente capa es la de la mineralización de lo orgánico, en una especie de inversión de la emergencia de lo complejo, vamos de la conciencia a lo inorgánico. En el poema de la página 39 parece que pasáramos del "como si" al "como si no", otra manera de ponerse en la que se diluyen todas las seguridades, todas las querencias, pues esta representación negativa es una caída permanente, sin suelo. Pero sobre todo este ‘como si no’ es lo que no puede negarse, “una perla equivocada azul del sufrimiento”, y esa perla perece. Es una decepción, el sentimiento que surge, tan enorme que hasta trastoca el enlace con las generaciones a la más absoluta soledad: "El amor como un lujo el amor se derrocha se da /a comer al olvido (...) / (39) Esa ruptura, ese desgozne, esa imposibilidad se ejemplifica en el verso, rompe la palabra, la separa, la aleja de sí, multiplicando sus sentidos: " pero no puedo ver / te -nadie / (...) (41).
La última capa del poema es la de la salida, del cuadro y del poema, a la sala del Museo del Prado donde está situado el ‘Descendimiento’. Ese momento de salir de la visión a la extrañeza del ver y tocar, de admirar la "lluvia de hoy". Una revisión estetizante, una modificación en la mirada, la enorme compasión de todo arraigo a la vida, que tiene su perecer: "Un lirio en el estiércol / una / higuera en una roca. (...)" (47)
Una vez está reflexión profunda sobre el cuadro, parece natural el subsiguiente oratorio coral sobre el Descendimiento, en la segunda parte del poema. Cantata barroca con disrupciones sincopadas más propias de composición atonal. Un oratorio de la subjetividad vivida en los personajes del cuadro: Nicodemo, María Cleofás, María, Juan, María Magdalena, un criado, José de Arimatea y hasta el propio Jesucristo. Pero esa subjetividad puede ser vivida intensamente, con la máxima autoridad, al ser reviviscencias. También disponemos de la visión desde fuera por medio del Coro.
![[Img #48282]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2020/941_azul12.jpg)
Se retoman temas, ahora decapados, en perspectiva, de la primera parte: el llanto, la vida fermentada en la muerte. Más que en la compasión insiste en la conversión, en el vivir las metamorfosis como modo de comprensión de la soledad, del sufrimiento, de la muerte. Variadas y variopintas son las reflexiones, las sinestesias: "el efluvio ensordecedor" con las que se aborda la soledad, el miedo la muerte. Las palabras descienden como el Cristo "in-candesciendo", sincopadas y quebrando su sentido. La confluyente tormenta de haber vivido todas esas vidas, una tras otra muriéndolas. A veces las frases inmediatas se transliteran, se hacen nómadas, actualizan sentidos anteriores, se vuelven polisémicas: "Hijo mío por qué me has abandonado", reinterpreta para sí, la Virgen, el eco del Gólgota. La incomunicación madre e hijo se hace patente antes y después de la muerte. El amor que también parece, se aja con la muerte. Lo que abruma inmensamente es la conciencia del finado de su propia muerte. El coro se preguntará por lo que puede hacer para aliviar la caída, la pesadez. Misterio en la respuesta de Jesús, silencio interestrofal de ambigüedad (82). Aceptación de la soledad, del amor por lo perdido como de hartura ya del drama de los personajes que piden salir también de él, pero no al lugar donde habitan en este tiempo de museos, sino aquel en el que no habrían sido teatro.