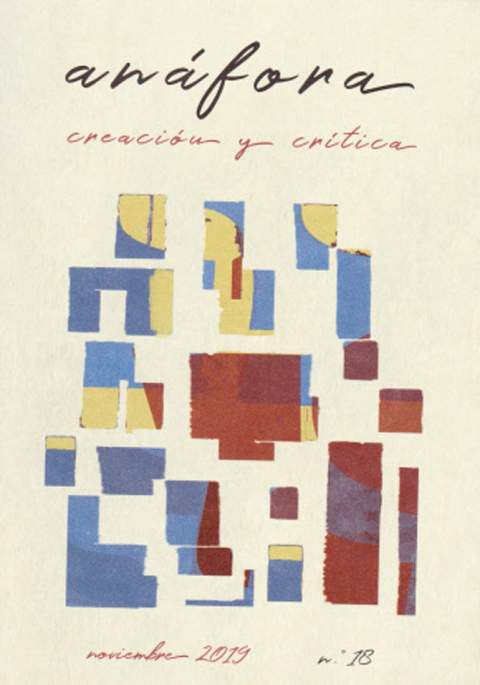ENTREVISTA / Ignacio Amestoy, dramaturgo (I)
Ignacio Amestoy: "En nuestra democracia ha habido muchos fracasos y hay que arreglar de alguna forma ese tejido que se ha ido descomponiendo"
Ignacio Amestoy fue el invitado de este viernes en la Casa Panero a 'Tardes de autor'. Previamente los participantes del Club de Lectura 'Marcelo Macías' de Astorga habían leído y comentado su obra 'La última cena'. El ciclo de encuentro con escritores dirigido por Luis Miguel Suárez bajo el patrocinio de la Concejalía de Cultura de Astorga, finaliza con esta intervención el presente curso de conferencias. Por la Casa Panero han pasado en esta ocasión Oscar Esquivias, José Luis Alonso de Santos, Gabriel Albiac, Ada Salas, José Cereijo e Ignacio Amestoy.
Astorga Redacción ofrece una primera parte de la entrevista realizada a Ignacio Amestoy que tendrá su continuación en la próxima semana.
![[Img #48512]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9033__dsc0022.jpg)
Eloy Rubio Carro: Comenta Ricardo Domenech que con ‘La última cena’ usted intentaría restaurar la tragedia y la indagación en la sociedad vasca, sus raíces, sus crisis, sus identidades. Teniendo en cuenta que esta obra se representó en 2007, ¿qué es lo que a su juicio permanecería sin restañar en esa sociedad?
Ignacio Amestoy: La tragedia siempre consiste en plantear un conflicto e intentar resolverlo. Es algo muy similar a la democracia, pues en la democracia también se plantean conflictos y se intentan resolver. Si no hay conflicto no hay tragedia. Si no hay conflicto es que no hay democracia tampoco, entonces es muy probable que haya dictadura. Si no hay conflicto no hay teatro, pero eso es porque esa sociedad no intenta resolver sus conflictos. La sociedad vasca ha tenido un conflicto, lo sigue teniendo aunque de otra forma, y obviamente esta pieza de la Última Cena que se escribe en el 2006 y se representa en el 2007, 2008 y 2009 cuando prácticamente ya ETA ha dejado las armas y estamos en ese momento final. A lo largo de las obras que yo he escrito sobre el conflicto vasco, he planteado el tema de la violencia continuamente hasta llegar a ese momento final que es ese reencuentro entre el padre, un constitucionalista, y su hijo, un terrorista. Su hijo le ha llamado: "aita quiero verte". "Pues hijo ven". No se ven desde hace muchos años y se va a producir la anagnórisis, que se dice en el teatro, que es el reconocimiento.
En esta obra se logra eso, como modo de inducir la catarsis en el espectador. Esta pieza se representó y se estrenó en la Sala Guindalera de Madrid. En el al País Vasco se representó en Lasarte, en un gran teatro, con unos casi 2000 espectadores, y aquello fue verdaderamente una catarsis para el espectador. Se producía en escena una anagnórisis, un reconocimiento, por parte del padre y su trayectoria, fracasada, y por parte del hijo y su trayectoria también fracasada. Coincidió con el momento histórico del abandono de las armas por parte de ETA. ¿En el País Vasco ha llegado la paz? Bueno, ha llegado una especie de acuerdo para restañar heridas aunque no del todo. Falta todavía el que los violentos pidan perdón. Esto no se ha producido todavía. Es esa la asignatura que queda pendiente. Tal vez un nuevo conflicto para el futuro.
En el teatro ocurre lo que ya Camus nos dijo muy claramente: el problema del ser humano es el problema de Sísifo. Intentamos resolver un conflicto, creemos que lo hemos resuelto, hemos subido a la montaña con nuestra piedra y al día siguiente nos encontramos en la mañana con que la piedra está otra vez al pie de la montaña. En el País Vasco el conflicto, digamos, que está al pie de la montaña, con otras características, pero todavía sigue estando ahí.
![[Img #48511]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8395__dsc0017.jpg)
Usted parecía concebir el teatro como un acto cívico que podría transformar o al menos influir en una sociedad en cambio. En ‘La última cena’ su alter ego, Íñigo, parece entender que esa intención ha sido un fracaso. Sin embargo no va a renunciar a seguir escribiendo tragedias, al menos la siguiente ¿la muerte del padre? ¿La muerte del hijo?
El teatro es evidentemente un acto cívico. El aire de la ciudad hace libre a los hombres, en el planteamiento renacentista, pero siempre el teatro necesita del ciudadano, no me refiero al espectador, no al consumidor. Decía Unamuno: “No quiero espectadores, no quiero público, quiero pueblo, quiero ciudadanía”. Por eso en este momento me planteo el valor del teatro en relación a la ‘cives’. Pero en la actualidad tal vez solo seamos consumidores exclusivamente, y con relación al teatro, solo consumidores de ocio. Una manera de pasar el tiempo, un pasatiempo, como quien va a una distracción.
Por el contrario tenemos el caso de Grecia. Yo acabo de publicar recientemente mi tesis doctoral, que se titula 'Siempre la tragedia griega. Claves de la escritura dramática'. La tragedia griega que siempre está ahí. Solo en la medida en que nos encontráramos con una ciudadanía que se pareciera a aquella de Atenas, el teatro volvería a ser una toma de conciencia, la mejor manera de autoconciencia individual y social. La tragedia más antigua que poseemos es ‘Los persas’ de Esquilo, en la que no aparecen los dioses, solo hay hombres. Ahí se aborda la batalla de Salamina en la que estuvo Esquilo. Diez años antes había participado en la batalla de Maratón de la que se siente más orgulloso, tal vez porque en ella estaría con los pies en la tierra luchando y sin embargo en Salamina pudo estar más en la intendencia. Cuando Esquilo muere, quiere que en su tumba en Sicilia se ponga que participó en Maratón. Ocho años después de la batalla de Salamina estrenó ‘Los persas’ en la que también participó como actor. Ayer veía en Madrid una obra de ‘El Brujo’ que lleva por título precisamente 'Esquilo'. Esquilo es actor en esa función y el actor es el personaje sagrado del teatro. Por eso ‘El Brujo’ me interesa tanto. Como también me interesaba Darío Fo.
En la obra de Esquilo hay un personaje muy interesante que es el mensajero, el que en Persia transmite la noticia de cómo se ha desarrollado la batalla de Salamina y esto se lo cuenta Esquilo a diez mil personas que habían pasado por el trance de la batalla. Por ello Esquilo no puede mentir. Entonces juega con la verdad, y en ella plantea esa anagnórisis de reconocimiento de lo que ha ocurrido, una especie de examen de conciencia de lo que es, o mejor dicho de lo que debe ser el pueblo ateniense. Por otra parte el corego, el productor de esa obra es ni más ni menos que Pericles, todavía muy joven, de unos 20 años, pero que ya quiere entrar en política. Ahí percibimos esa ciudadanía a la que me refiero, que es consciente o no en esa propuesta de la realidad que quiere para Grecia y para lo que ha de ser la democracia.
Hoy en día plantear esta utopía es algo que hay que hacer, como decía Machado "como machacar el hierro frío o intentar resucitar a los muertos”. Yo creo que el teatro debe de perseguir ese objetivo, pero teniendo claro que eso se logra solo con un espectador receptivo. Los espectadores que asistieron a ‘La última cena’ en Guipúzcoa a ver esa representación, y que al final de la misma se pusieron en fila para hablar conmigo uno a uno y comentarme de viva voz cómo se habían sentido dentro del silencio que había creado ETA en las familias, en la sociedad vasca, quisieron expresarse entonces en ese sentido. Hay que contar siempre con el ciudadano, estamos muy lejos de contar hoy con ese ciudadano, la sociedad lo ha tenido en ocasiones, en el Siglo de Oro, en el teatro isabelino de Shakespeare o cuando en Nueva York se iba a ver ‘La muerte de un viajante’ de Arthur Miller. Creo que en este momento tenemos que recuperar ese modelo de ciudadano a través del teatro, y eso se puede lograr por medio de circunstancias que le puedan interesar al espectador.
Ahora acabo de concluir una obra sobre Don Juan de Borbón, ha sido una trilogía que empezó con ‘Alfonso XII. Violetas para un Borbón’ y que siguió con la de Alfonso XIII, con los múltiples secretos que el personaje encierra, aunque me ha sido más fácil afrontar el tema catártico de Don Juan de Borbón, una persona que fue hijo de rey, padre de Rey y que no fue rey. Toda esa lucha por resolver el tema de la democracia española, incluso con alianzas con la propia izquierda desterrada por el franquismo. Por eso título la obra ‘El Borbón rojo’. Esto no son más que llamadas al espectador desde una perspectiva de búsqueda del ciudadano.
¿La muerte del padre?, ¿la muerte del hijo? Bueno ahí estamos todos. Ahí estamos todos.
El conflicto generacional reaparece con alguna frecuencia, en ‘Ederra’, en ‘Cierra bien la puerta’, pero también en ’La última cena’. ¿Quería decir que ese exceso de celo paternal podría dar origen a causas desesperadas?
La desesperación del hombre es siempre continua. Ahora estoy trabajando una obra sobre los últimos años de Lope de Vega, un personaje que lo tiene todo. El propio Cervantes dice que llegó Lope de Vega y se hizo con la monarquía cómica. Cuando llega el momento de su decrepitud coincidiendo con el relevo generacional, entre ellos está Calderón de la Barca. Ahí es cuando Lope de Vega se siente mayor. Su mujer del momento, Marta de Nevares, que tenía unos ojos maravillosos, de pronto se está quedando ciega hasta enceguecer del todo. Apunta a la locura, al desequilibrio, a esa incertidumbre del ser humano ante la pérdida de caracteres, de su propio carácter. Decide entonces hacer un resumen de su vida, hacer la obra cumbre, ‘El castigo sin venganza’ y una especie de Celestina y también su Dorotea que es el compendio de todas sus obras. La Dorotea contiene ya elementos importantes del nuevo dogma artístico del propio Lope de Vega que elabora alrededor de 1630. En 1609 había publicado el ‘Arte Nova de hacer comedias en este tiempo’, con un planteamiento que revoluciona el Teatro Español: los tres actos, la versificación, etcétera, etcétera… Estamos siempre en el gran problema del ser humano: la libertad, un suspiro entre dos opresiones, y desde luego ahí está ya todo el planteamiento generacional que reclama siempre mayores libertades. Ese el destino del ser humano.
![[Img #48514]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/7935__dsc0153.jpg)
Interpreta la historia de España, por ejemplo en ‘Durango, un sueño 1439’ (1989) o en ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ (1986), como un enfrentamiento mítico, casi atemporal, entre las utopías liberadoras y los partidarios de las dictaduras. Claridades y tinieblas que desembocan en condena eterna, oscuridad, derrotas, pero ¿es irrenunciable la lucha?
Siempre tenemos que luchar. En La Celestina hay un fragmento muy importante en el que la propia Celestina dice que la vida es lucha. Indudablemente es una continua lucha. Es curioso que la historia de ‘Durango un sueño’, que Menéndez Pelayo la ubica dentro de sus heterodoxos españoles, plantea el caso del hijo del embajador de Castilla en el Vaticano, que es vasco, y que ha tenido relación con los husitas, se lanza a exclaustrar a las monjas de Durango y repartir tierras. Las tierras de su patrimonio. Juan II de Castilla manda un ejército de 4000 hombres, que es algo así como la Sexta Flota, a Durango para frenar ese deseo de liberación de ese conjunto de personas que están buscando las libertades del ser humano. El ser humano está siempre a la busca de esa libertad. En este paraíso actual hay jóvenes españoles que todavía persiguen una mayor libertad. Es justo que se busque porque indudablemente en nuestra democracia ha habido muchos fracasos y hay que arreglar de alguna forma ese tejido que se ha ido descomponiendo. Esta es la labor del ser humano. Y para conseguirlo se deberán utilizar todos los medios posibles a través de la reflexión y a través de la actuación también. Indudablemente que el arte, el teatro, las humanidades tienen que jugar un determinado papel. Es necesario en este momento un pacto por la cultura en la sociedad española, y un pacto por la educación, que es previa a la propia cultura. Esta es una lucha en la que tenemos que estar todos. Esta es la gran pregunta ¿nos sentimos ciudadanos o nos sentimos simplemente espectadores de lo que está sucediendo? Este es el peligro. Indudablemente tiene que haber el compromiso del ser humano con esa realidad, con la realidad que es nuestra.
El domingo se realizarán manifestaciones por toda España reivindicando la igualdad efectiva de la mujer. Ha dramatizado personajes femeninos como doña Elvira, y en algunas de sus obras el papel de la mujer llega a ser predominante. En ‘Cierra bien la puerta’ los tres personajes son mujeres. En ‘Ederra’, por poner otro ejemplo, estas aparecen en proporción de tres a uno. ¿Cómo ha padecido la mujer este desequilibrio de difícil solución del que venimos hablando?
He escrito una tetralogía sobre la mujer, que titulo con un verso de Ángela Figuera Aymerich, una de nuestras mejores poetas de la generación de Blas de Otero o de Gabriel Celaya. Ese verso dice: “Si en el asfalto crecieran margaritas, o brotaran margaritas...” El tema de la mujer es capital en la sociedad, pero resulta complicado acabar con el patriarcado pues está profundamente cimentado. Ese patriarcado establecido precisamente por Grecia. Resulta curioso que en ese universo de Pericles, una obra que para él será fundamental y para Esquilo también sea ‘La Orestiada’. En esta obra muere Agamenón asesinado por Clitemnestra y seguidamente morirá Clitemnestra ejecutada por Orestes. Al final en ‘Eumenides’, la tercera de las obras, en el juicio donde se condena a Orestes, se lo condena por la muerte del padre y no la muerte de la madre. Por añadidura con el voto de Atenea, una mujer. Es el establecimiento del patriarcado, que se consolidará en el derecho romano. Tenemos esa realidad patriarcal establecida en el derecho.
Yo provengo de la sociedad vasca en donde el papel de la mujer es predominante. Uno de los elementos fundamentales de la cultura vasca más rural y esencial, que he conocido en el caserío de mi madre, es que el caserío se sostiene a través de la ‘etxekoandre’, es decir de la mujer de la casa, que es la que manda en el ordenamiento del caserío y en la economía y desarrollo de esa sociedad. En el País Vasco esta prevalencia se consolida hasta tal punto que si una pareja, cuya 'etxekoandre' tuviera siete hijos, viera que ninguno puede llevar el caserío adelante en condiciones y sobre todo ninguna de las mujeres, entonces buscan una chica fuera para casarla con uno de los hijos. Y desde ese momento, con tan solo 18 años que pudiera tener, la madre y el padre se van a una habitación más pequeña. Quién manda es la ‘etxekoandre’ recién llegada de fuera. He conocido ese mundo, tengo mi mujer, una hija, una nieta pequeña, mi madre. Creo que el papel de la mujer es absolutamente predominante y sobre todo absolutamente sensible y catalizador en esa dialéctica también de sexos que debe existir.
La manifestación que va a haber con disensiones, por ejemplo Lidia Falcon, una mujer de izquierdas muy comprometida, de pronto se plantea dudas con relación a esas manifestaciones. Entonces dices, reflexionemos un poco a ver ese papel de la mujer hoy en día y por otra parte cuidemos las libertades. Esta es la clave. Cuidemos las libertades lo mismo que en el planteamiento de las Españas, cuidemos también las libertades de todos.
![[Img #48516]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/6132__dsc0161.jpg)
José Manuel Carrizo:... y las igualdades.
Ya, pero en la libertad está también la igualdad. En los límites de la libertad. El establecer esos límites de no ir contra el otro, yendo al pacto. Indudablemente esos pactos son de intereses.
J.M.C.: ...pero también pueden ser de generosidad y de solidaridad.
Por supuesto, eso siempre. Siempre que hay un acuerdo hay cesión por las dos partes.
J.M.C.: ¿Acuerdo o negociación?
Bueno, al final hay un acuerdo, al final tiene que haber un acuerdo. Indudablemente en ese acuerdo tiene que haber una cesión de las dos partes. Lo mismo que ese planteamiento dialéctico del matrimonio también está ese establecimiento de las cesiones. En la cesión está la generosidad. La clave está en la libertad. Cuando se plantea el tema del libre albedrío, un Segismundo en su libertad, está la igualdad.
J.M.C.: Pero aquí se habla mucho de la igualdad entre hombre y mujer como una reivindicación que yo entiendo que es legítima… Hace un momento hablamos del papel que han tenido las mujeres, a pesar de que en la época de Franco sufrieran una humillación terrible, incluso dentro de la propia Iglesia sigue padeciendo una desigualdad. A mí me preocupa también la desigualdad entre los ciudadanos de las diferentes comunidades de España. Y yo creo que eso es otra asignatura pendiente. Y ahí es donde también se necesita solidaridad y generosidad si queremos dar cohesión a todas esas Españas que...
Sin duda, ahí tiene que haber un elemento de generosidad, que la hubo en España, por ejemplo toda la labor que se hizo en el tema americano creó un ámbito de generosidad y de entrega ¿por una fe?, ¡por una fe!, pero por el ser humano, por el libre albedrío. Cuando de repente se va con la cruz a América está el libre albedrío. Y está el respeto de los indios, cosa que no ocurrirá en América de los Estados Unidos.
![[Img #48515]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9978__dsc0196.jpg)
J.M.C.: Donde se masacra al indio que habla español, y que es cristiano también, cosa que no se dice y mucho menos a través del mensaje que se ha transmitido desde Hollywood y las películas del oeste. Nos dan la imagen del indio salvaje y era un indio civilizado que a menudo lleva un nombre español, y se le masacra o se le recluye en las reservas.
Sin duda, ahí se está escribiendo una historia de España verdaderamente asombrosa. Cuando de repente se dice la Iglesia española no sé qué no sé cuánto... Oye vamos a ver, si hablamos de Inglaterra ¿qué iglesia tienen? la anglicana. O sea que tienen su propia Iglesia. Lo mismo sucede con Escandinavia y ¿de quién dependen estas iglesias? de los políticos. Entonces del poder político. Pero ¿qué broma es esta? Analicemos un poquito más todo…
(...continuará)
Astorga Redacción ofrece una primera parte de la entrevista realizada a Ignacio Amestoy que tendrá su continuación en la próxima semana.
![[Img #48512]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9033__dsc0022.jpg)
Eloy Rubio Carro: Comenta Ricardo Domenech que con ‘La última cena’ usted intentaría restaurar la tragedia y la indagación en la sociedad vasca, sus raíces, sus crisis, sus identidades. Teniendo en cuenta que esta obra se representó en 2007, ¿qué es lo que a su juicio permanecería sin restañar en esa sociedad?
Ignacio Amestoy: La tragedia siempre consiste en plantear un conflicto e intentar resolverlo. Es algo muy similar a la democracia, pues en la democracia también se plantean conflictos y se intentan resolver. Si no hay conflicto no hay tragedia. Si no hay conflicto es que no hay democracia tampoco, entonces es muy probable que haya dictadura. Si no hay conflicto no hay teatro, pero eso es porque esa sociedad no intenta resolver sus conflictos. La sociedad vasca ha tenido un conflicto, lo sigue teniendo aunque de otra forma, y obviamente esta pieza de la Última Cena que se escribe en el 2006 y se representa en el 2007, 2008 y 2009 cuando prácticamente ya ETA ha dejado las armas y estamos en ese momento final. A lo largo de las obras que yo he escrito sobre el conflicto vasco, he planteado el tema de la violencia continuamente hasta llegar a ese momento final que es ese reencuentro entre el padre, un constitucionalista, y su hijo, un terrorista. Su hijo le ha llamado: "aita quiero verte". "Pues hijo ven". No se ven desde hace muchos años y se va a producir la anagnórisis, que se dice en el teatro, que es el reconocimiento.
En esta obra se logra eso, como modo de inducir la catarsis en el espectador. Esta pieza se representó y se estrenó en la Sala Guindalera de Madrid. En el al País Vasco se representó en Lasarte, en un gran teatro, con unos casi 2000 espectadores, y aquello fue verdaderamente una catarsis para el espectador. Se producía en escena una anagnórisis, un reconocimiento, por parte del padre y su trayectoria, fracasada, y por parte del hijo y su trayectoria también fracasada. Coincidió con el momento histórico del abandono de las armas por parte de ETA. ¿En el País Vasco ha llegado la paz? Bueno, ha llegado una especie de acuerdo para restañar heridas aunque no del todo. Falta todavía el que los violentos pidan perdón. Esto no se ha producido todavía. Es esa la asignatura que queda pendiente. Tal vez un nuevo conflicto para el futuro.
En el teatro ocurre lo que ya Camus nos dijo muy claramente: el problema del ser humano es el problema de Sísifo. Intentamos resolver un conflicto, creemos que lo hemos resuelto, hemos subido a la montaña con nuestra piedra y al día siguiente nos encontramos en la mañana con que la piedra está otra vez al pie de la montaña. En el País Vasco el conflicto, digamos, que está al pie de la montaña, con otras características, pero todavía sigue estando ahí.
![[Img #48511]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/8395__dsc0017.jpg)
Usted parecía concebir el teatro como un acto cívico que podría transformar o al menos influir en una sociedad en cambio. En ‘La última cena’ su alter ego, Íñigo, parece entender que esa intención ha sido un fracaso. Sin embargo no va a renunciar a seguir escribiendo tragedias, al menos la siguiente ¿la muerte del padre? ¿La muerte del hijo?
El teatro es evidentemente un acto cívico. El aire de la ciudad hace libre a los hombres, en el planteamiento renacentista, pero siempre el teatro necesita del ciudadano, no me refiero al espectador, no al consumidor. Decía Unamuno: “No quiero espectadores, no quiero público, quiero pueblo, quiero ciudadanía”. Por eso en este momento me planteo el valor del teatro en relación a la ‘cives’. Pero en la actualidad tal vez solo seamos consumidores exclusivamente, y con relación al teatro, solo consumidores de ocio. Una manera de pasar el tiempo, un pasatiempo, como quien va a una distracción.
Por el contrario tenemos el caso de Grecia. Yo acabo de publicar recientemente mi tesis doctoral, que se titula 'Siempre la tragedia griega. Claves de la escritura dramática'. La tragedia griega que siempre está ahí. Solo en la medida en que nos encontráramos con una ciudadanía que se pareciera a aquella de Atenas, el teatro volvería a ser una toma de conciencia, la mejor manera de autoconciencia individual y social. La tragedia más antigua que poseemos es ‘Los persas’ de Esquilo, en la que no aparecen los dioses, solo hay hombres. Ahí se aborda la batalla de Salamina en la que estuvo Esquilo. Diez años antes había participado en la batalla de Maratón de la que se siente más orgulloso, tal vez porque en ella estaría con los pies en la tierra luchando y sin embargo en Salamina pudo estar más en la intendencia. Cuando Esquilo muere, quiere que en su tumba en Sicilia se ponga que participó en Maratón. Ocho años después de la batalla de Salamina estrenó ‘Los persas’ en la que también participó como actor. Ayer veía en Madrid una obra de ‘El Brujo’ que lleva por título precisamente 'Esquilo'. Esquilo es actor en esa función y el actor es el personaje sagrado del teatro. Por eso ‘El Brujo’ me interesa tanto. Como también me interesaba Darío Fo.
En la obra de Esquilo hay un personaje muy interesante que es el mensajero, el que en Persia transmite la noticia de cómo se ha desarrollado la batalla de Salamina y esto se lo cuenta Esquilo a diez mil personas que habían pasado por el trance de la batalla. Por ello Esquilo no puede mentir. Entonces juega con la verdad, y en ella plantea esa anagnórisis de reconocimiento de lo que ha ocurrido, una especie de examen de conciencia de lo que es, o mejor dicho de lo que debe ser el pueblo ateniense. Por otra parte el corego, el productor de esa obra es ni más ni menos que Pericles, todavía muy joven, de unos 20 años, pero que ya quiere entrar en política. Ahí percibimos esa ciudadanía a la que me refiero, que es consciente o no en esa propuesta de la realidad que quiere para Grecia y para lo que ha de ser la democracia.
Hoy en día plantear esta utopía es algo que hay que hacer, como decía Machado "como machacar el hierro frío o intentar resucitar a los muertos”. Yo creo que el teatro debe de perseguir ese objetivo, pero teniendo claro que eso se logra solo con un espectador receptivo. Los espectadores que asistieron a ‘La última cena’ en Guipúzcoa a ver esa representación, y que al final de la misma se pusieron en fila para hablar conmigo uno a uno y comentarme de viva voz cómo se habían sentido dentro del silencio que había creado ETA en las familias, en la sociedad vasca, quisieron expresarse entonces en ese sentido. Hay que contar siempre con el ciudadano, estamos muy lejos de contar hoy con ese ciudadano, la sociedad lo ha tenido en ocasiones, en el Siglo de Oro, en el teatro isabelino de Shakespeare o cuando en Nueva York se iba a ver ‘La muerte de un viajante’ de Arthur Miller. Creo que en este momento tenemos que recuperar ese modelo de ciudadano a través del teatro, y eso se puede lograr por medio de circunstancias que le puedan interesar al espectador.
Ahora acabo de concluir una obra sobre Don Juan de Borbón, ha sido una trilogía que empezó con ‘Alfonso XII. Violetas para un Borbón’ y que siguió con la de Alfonso XIII, con los múltiples secretos que el personaje encierra, aunque me ha sido más fácil afrontar el tema catártico de Don Juan de Borbón, una persona que fue hijo de rey, padre de Rey y que no fue rey. Toda esa lucha por resolver el tema de la democracia española, incluso con alianzas con la propia izquierda desterrada por el franquismo. Por eso título la obra ‘El Borbón rojo’. Esto no son más que llamadas al espectador desde una perspectiva de búsqueda del ciudadano.
¿La muerte del padre?, ¿la muerte del hijo? Bueno ahí estamos todos. Ahí estamos todos.
El conflicto generacional reaparece con alguna frecuencia, en ‘Ederra’, en ‘Cierra bien la puerta’, pero también en ’La última cena’. ¿Quería decir que ese exceso de celo paternal podría dar origen a causas desesperadas?
La desesperación del hombre es siempre continua. Ahora estoy trabajando una obra sobre los últimos años de Lope de Vega, un personaje que lo tiene todo. El propio Cervantes dice que llegó Lope de Vega y se hizo con la monarquía cómica. Cuando llega el momento de su decrepitud coincidiendo con el relevo generacional, entre ellos está Calderón de la Barca. Ahí es cuando Lope de Vega se siente mayor. Su mujer del momento, Marta de Nevares, que tenía unos ojos maravillosos, de pronto se está quedando ciega hasta enceguecer del todo. Apunta a la locura, al desequilibrio, a esa incertidumbre del ser humano ante la pérdida de caracteres, de su propio carácter. Decide entonces hacer un resumen de su vida, hacer la obra cumbre, ‘El castigo sin venganza’ y una especie de Celestina y también su Dorotea que es el compendio de todas sus obras. La Dorotea contiene ya elementos importantes del nuevo dogma artístico del propio Lope de Vega que elabora alrededor de 1630. En 1609 había publicado el ‘Arte Nova de hacer comedias en este tiempo’, con un planteamiento que revoluciona el Teatro Español: los tres actos, la versificación, etcétera, etcétera… Estamos siempre en el gran problema del ser humano: la libertad, un suspiro entre dos opresiones, y desde luego ahí está ya todo el planteamiento generacional que reclama siempre mayores libertades. Ese el destino del ser humano.
![[Img #48514]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/7935__dsc0153.jpg)
Interpreta la historia de España, por ejemplo en ‘Durango, un sueño 1439’ (1989) o en ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ (1986), como un enfrentamiento mítico, casi atemporal, entre las utopías liberadoras y los partidarios de las dictaduras. Claridades y tinieblas que desembocan en condena eterna, oscuridad, derrotas, pero ¿es irrenunciable la lucha?
Siempre tenemos que luchar. En La Celestina hay un fragmento muy importante en el que la propia Celestina dice que la vida es lucha. Indudablemente es una continua lucha. Es curioso que la historia de ‘Durango un sueño’, que Menéndez Pelayo la ubica dentro de sus heterodoxos españoles, plantea el caso del hijo del embajador de Castilla en el Vaticano, que es vasco, y que ha tenido relación con los husitas, se lanza a exclaustrar a las monjas de Durango y repartir tierras. Las tierras de su patrimonio. Juan II de Castilla manda un ejército de 4000 hombres, que es algo así como la Sexta Flota, a Durango para frenar ese deseo de liberación de ese conjunto de personas que están buscando las libertades del ser humano. El ser humano está siempre a la busca de esa libertad. En este paraíso actual hay jóvenes españoles que todavía persiguen una mayor libertad. Es justo que se busque porque indudablemente en nuestra democracia ha habido muchos fracasos y hay que arreglar de alguna forma ese tejido que se ha ido descomponiendo. Esta es la labor del ser humano. Y para conseguirlo se deberán utilizar todos los medios posibles a través de la reflexión y a través de la actuación también. Indudablemente que el arte, el teatro, las humanidades tienen que jugar un determinado papel. Es necesario en este momento un pacto por la cultura en la sociedad española, y un pacto por la educación, que es previa a la propia cultura. Esta es una lucha en la que tenemos que estar todos. Esta es la gran pregunta ¿nos sentimos ciudadanos o nos sentimos simplemente espectadores de lo que está sucediendo? Este es el peligro. Indudablemente tiene que haber el compromiso del ser humano con esa realidad, con la realidad que es nuestra.
El domingo se realizarán manifestaciones por toda España reivindicando la igualdad efectiva de la mujer. Ha dramatizado personajes femeninos como doña Elvira, y en algunas de sus obras el papel de la mujer llega a ser predominante. En ‘Cierra bien la puerta’ los tres personajes son mujeres. En ‘Ederra’, por poner otro ejemplo, estas aparecen en proporción de tres a uno. ¿Cómo ha padecido la mujer este desequilibrio de difícil solución del que venimos hablando?
He escrito una tetralogía sobre la mujer, que titulo con un verso de Ángela Figuera Aymerich, una de nuestras mejores poetas de la generación de Blas de Otero o de Gabriel Celaya. Ese verso dice: “Si en el asfalto crecieran margaritas, o brotaran margaritas...” El tema de la mujer es capital en la sociedad, pero resulta complicado acabar con el patriarcado pues está profundamente cimentado. Ese patriarcado establecido precisamente por Grecia. Resulta curioso que en ese universo de Pericles, una obra que para él será fundamental y para Esquilo también sea ‘La Orestiada’. En esta obra muere Agamenón asesinado por Clitemnestra y seguidamente morirá Clitemnestra ejecutada por Orestes. Al final en ‘Eumenides’, la tercera de las obras, en el juicio donde se condena a Orestes, se lo condena por la muerte del padre y no la muerte de la madre. Por añadidura con el voto de Atenea, una mujer. Es el establecimiento del patriarcado, que se consolidará en el derecho romano. Tenemos esa realidad patriarcal establecida en el derecho.
Yo provengo de la sociedad vasca en donde el papel de la mujer es predominante. Uno de los elementos fundamentales de la cultura vasca más rural y esencial, que he conocido en el caserío de mi madre, es que el caserío se sostiene a través de la ‘etxekoandre’, es decir de la mujer de la casa, que es la que manda en el ordenamiento del caserío y en la economía y desarrollo de esa sociedad. En el País Vasco esta prevalencia se consolida hasta tal punto que si una pareja, cuya 'etxekoandre' tuviera siete hijos, viera que ninguno puede llevar el caserío adelante en condiciones y sobre todo ninguna de las mujeres, entonces buscan una chica fuera para casarla con uno de los hijos. Y desde ese momento, con tan solo 18 años que pudiera tener, la madre y el padre se van a una habitación más pequeña. Quién manda es la ‘etxekoandre’ recién llegada de fuera. He conocido ese mundo, tengo mi mujer, una hija, una nieta pequeña, mi madre. Creo que el papel de la mujer es absolutamente predominante y sobre todo absolutamente sensible y catalizador en esa dialéctica también de sexos que debe existir.
La manifestación que va a haber con disensiones, por ejemplo Lidia Falcon, una mujer de izquierdas muy comprometida, de pronto se plantea dudas con relación a esas manifestaciones. Entonces dices, reflexionemos un poco a ver ese papel de la mujer hoy en día y por otra parte cuidemos las libertades. Esta es la clave. Cuidemos las libertades lo mismo que en el planteamiento de las Españas, cuidemos también las libertades de todos.
![[Img #48516]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/6132__dsc0161.jpg)
José Manuel Carrizo:... y las igualdades.
Ya, pero en la libertad está también la igualdad. En los límites de la libertad. El establecer esos límites de no ir contra el otro, yendo al pacto. Indudablemente esos pactos son de intereses.
J.M.C.: ...pero también pueden ser de generosidad y de solidaridad.
Por supuesto, eso siempre. Siempre que hay un acuerdo hay cesión por las dos partes.
J.M.C.: ¿Acuerdo o negociación?
Bueno, al final hay un acuerdo, al final tiene que haber un acuerdo. Indudablemente en ese acuerdo tiene que haber una cesión de las dos partes. Lo mismo que ese planteamiento dialéctico del matrimonio también está ese establecimiento de las cesiones. En la cesión está la generosidad. La clave está en la libertad. Cuando se plantea el tema del libre albedrío, un Segismundo en su libertad, está la igualdad.
J.M.C.: Pero aquí se habla mucho de la igualdad entre hombre y mujer como una reivindicación que yo entiendo que es legítima… Hace un momento hablamos del papel que han tenido las mujeres, a pesar de que en la época de Franco sufrieran una humillación terrible, incluso dentro de la propia Iglesia sigue padeciendo una desigualdad. A mí me preocupa también la desigualdad entre los ciudadanos de las diferentes comunidades de España. Y yo creo que eso es otra asignatura pendiente. Y ahí es donde también se necesita solidaridad y generosidad si queremos dar cohesión a todas esas Españas que...
Sin duda, ahí tiene que haber un elemento de generosidad, que la hubo en España, por ejemplo toda la labor que se hizo en el tema americano creó un ámbito de generosidad y de entrega ¿por una fe?, ¡por una fe!, pero por el ser humano, por el libre albedrío. Cuando de repente se va con la cruz a América está el libre albedrío. Y está el respeto de los indios, cosa que no ocurrirá en América de los Estados Unidos.
![[Img #48515]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2020/9978__dsc0196.jpg)
J.M.C.: Donde se masacra al indio que habla español, y que es cristiano también, cosa que no se dice y mucho menos a través del mensaje que se ha transmitido desde Hollywood y las películas del oeste. Nos dan la imagen del indio salvaje y era un indio civilizado que a menudo lleva un nombre español, y se le masacra o se le recluye en las reservas.
Sin duda, ahí se está escribiendo una historia de España verdaderamente asombrosa. Cuando de repente se dice la Iglesia española no sé qué no sé cuánto... Oye vamos a ver, si hablamos de Inglaterra ¿qué iglesia tienen? la anglicana. O sea que tienen su propia Iglesia. Lo mismo sucede con Escandinavia y ¿de quién dependen estas iglesias? de los políticos. Entonces del poder político. Pero ¿qué broma es esta? Analicemos un poquito más todo…
(...continuará)