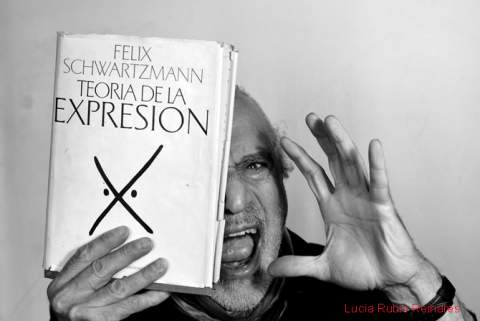Ventajas (y desventajas) de viajar en tren
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В Andando.
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В Dejad atrГЎs los caballos,
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В que yo quiero llegar tardando
(andando, andando)
dar mi alma a cada grano
de la tierra que voy rozando.
В В В В В В В В В В Juan RamГіn JimГ©nez
В
В
![[Img #48851]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/2849__pilar-blanco-dsc0105.jpg)
В
В
Un lugar comГєn de la literatura de viajes y destacada preferencia de todo escritor que se precie es la alabanza del tren que, en una sociedad acuciada por la velocidad, aГєn se identifica con la mirada detenida sobre el paisaje y el paisanaje, las paradas para estirar las piernas en estaciones de aire decadente, las cantinas decimonГіnicas que despliegan su oferta de especialidades regionales, la posibilidad de recuperar el tacto, los olores, el color de una realidad que ya solo vemos a distancia, entrecortada por un ritmo incompatible con la contemplaciГіn diГЎfana y la pulcra escritura.
В
Pero me temo que tambiГ©n en esto los escritores viven en un planeta paralelo cuyo reloj se detuvo en tiempos de la carbonilla o la locomotora de vapor. Y no me refiero especialmente a la proliferaciГіn de la red pajarraca que ha dejado sin servicio a muchas provincias del interior de EspaГ±a, a las que solo les queda contemplar cГіmo su zigzagueo culebrero pasa sin detenerse porque en el reino de las dos velocidades a ellos les tocГі la carromata. No, se trata de algo mucho peor que los viajes concentrados en una sola vuelta del reloj de arena, en el parpadeo de una joven detrГЎs de su abanicado Aifon, en el vuelco de un corazГіn al que abandonГі la esperanza.
В
Porque nadie que frecuente en la actualidad los trenes habrГЎ podido sumergirse en la lectura, afanarse en las pГЎginas de su novela ultimГsima desde el ordenador, escribir su diario o cartas al amor ausente. Y si se atreve a intentarlo, todo a su alrededor se conjurarГЎ para impedirlo, serГЎ presencia agresora, dedo en el ojo (o mГЎs bien el oГdo) ahora que ha desaparecido de nuestro entorno cualquier aprecio por la intimidad.
В
Se podrГan distinguir fenotipos humanos segГєn los sonidos que escogen para su mГіvil, altavoz desde el que proyectarГЎn urbi et orbi la matraca o melodГa de cada personalidad. Unos prefieren a Bach, otros la Cabalgata de las valquirias o los Гєltimos gorgoritos monocolores de OT. Algunos el toque de trompeta cuartelera, timbres o alarmas espeluznantes; los sГЎdicos graban aullidos angustiosos de sus hijos, cuyo volumen va subiendo cuanto mГЎs se tarda en contestar, sin olvidar la gama interminable de mugidos, cloqueos, barritares o maullidos (dulce sonido este que, cuando te acompaГ±a sin parar de Madrid a Alicante, te hace pensar en razzias de laceros llevГЎndose por delante a los Aristogatos al completo).
В
Los omnipresentes telГ©fonos mГіviles se han convertido en uno de los principales impedimentos de un buen viaje. Ni las apelaciones a la educaciГіn ni las recomendaciones para que se salga a hablar a las plataformas sirven para contrarrestar el mal gusto, la verborrea incontenible, el mobilattak que los pacГficos amantes del silencio sufrimos cada vez que nos acomodamos en nuestro nada barato asiento y desplegamos periГіdicos y libretas, ordenador o libros con el afГЎn ingenuo de aprovechar las horas que se abren cuajadas de promesas creativas, de relajaciГіn zen, de trabajo concentrado o alivio tensional itinerante.
В
Al final todo nos remite al mismo, al viejo, al acuciante problema: la pГ©rdida de respeto y civismo que aqueja a muchos nacionales y forГЎneos, todos los cuales se han beneficiado sin mucho provecho cГvico de la educaciГіn obligatoria, sea gratuita o de pago. Pero este no es un asunto que tenga que ver con el grado de formaciГіn recibido. Si lo vemos en los festejos, populares o universitarios -poca diferencia hay- que dejan tras de sГ toneladas de basura por calles, parques o playas, no puede extraГ±arnos que tambiГ©n se esparza basura acГєstica que a nadie, y menos a las administraciones responsables de regularla, parece preocupar.
В
HabrГЎ que retocar el tГtulo del estupendo Ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo y desmitificar lo que es tan irreal hoy en dГa como las playas solitarias e idГlicas, la Venecia melancГіlica y romГЎntica o EspaГ±a como modelo de la dieta mediterrГЎnea, mitos cuyas imГЎgenes anidaron en nuestro cerebro y allГ permanecen, con esa pГЎtina idealizadora que nos permite soportar la aГ±oranza empalagosa de todo lo que desaparece.
В
Cuando, como en el periodo desconcertado que atravesamos, los trenes empiezan a oler a Г©xodo y a miedo, los telГ©fonos se transforman en sirenas de barcos que intercambian mensajes de esperanza. Y el escritor es Nemo, Ajab, Crusoe. Observa y escribe. Para que nada se pierda.
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В Andando.
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В Dejad atrГЎs los caballos,
В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В que yo quiero llegar tardando
(andando, andando)
dar mi alma a cada grano
de la tierra que voy rozando.
В В В В В В В В В В Juan RamГіn JimГ©nez
В
В
![[Img #48851]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/2849__pilar-blanco-dsc0105.jpg)
В
В
Un lugar comГєn de la literatura de viajes y destacada preferencia de todo escritor que se precie es la alabanza del tren que, en una sociedad acuciada por la velocidad, aГєn se identifica con la mirada detenida sobre el paisaje y el paisanaje, las paradas para estirar las piernas en estaciones de aire decadente, las cantinas decimonГіnicas que despliegan su oferta de especialidades regionales, la posibilidad de recuperar el tacto, los olores, el color de una realidad que ya solo vemos a distancia, entrecortada por un ritmo incompatible con la contemplaciГіn diГЎfana y la pulcra escritura.
В
Pero me temo que tambiГ©n en esto los escritores viven en un planeta paralelo cuyo reloj se detuvo en tiempos de la carbonilla o la locomotora de vapor. Y no me refiero especialmente a la proliferaciГіn de la red pajarraca que ha dejado sin servicio a muchas provincias del interior de EspaГ±a, a las que solo les queda contemplar cГіmo su zigzagueo culebrero pasa sin detenerse porque en el reino de las dos velocidades a ellos les tocГі la carromata. No, se trata de algo mucho peor que los viajes concentrados en una sola vuelta del reloj de arena, en el parpadeo de una joven detrГЎs de su abanicado Aifon, en el vuelco de un corazГіn al que abandonГі la esperanza.
В
Porque nadie que frecuente en la actualidad los trenes habrГЎ podido sumergirse en la lectura, afanarse en las pГЎginas de su novela ultimГsima desde el ordenador, escribir su diario o cartas al amor ausente. Y si se atreve a intentarlo, todo a su alrededor se conjurarГЎ para impedirlo, serГЎ presencia agresora, dedo en el ojo (o mГЎs bien el oГdo) ahora que ha desaparecido de nuestro entorno cualquier aprecio por la intimidad.
В
Se podrГan distinguir fenotipos humanos segГєn los sonidos que escogen para su mГіvil, altavoz desde el que proyectarГЎn urbi et orbi la matraca o melodГa de cada personalidad. Unos prefieren a Bach, otros la Cabalgata de las valquirias o los Гєltimos gorgoritos monocolores de OT. Algunos el toque de trompeta cuartelera, timbres o alarmas espeluznantes; los sГЎdicos graban aullidos angustiosos de sus hijos, cuyo volumen va subiendo cuanto mГЎs se tarda en contestar, sin olvidar la gama interminable de mugidos, cloqueos, barritares o maullidos (dulce sonido este que, cuando te acompaГ±a sin parar de Madrid a Alicante, te hace pensar en razzias de laceros llevГЎndose por delante a los Aristogatos al completo).
В
Los omnipresentes telГ©fonos mГіviles se han convertido en uno de los principales impedimentos de un buen viaje. Ni las apelaciones a la educaciГіn ni las recomendaciones para que se salga a hablar a las plataformas sirven para contrarrestar el mal gusto, la verborrea incontenible, el mobilattak que los pacГficos amantes del silencio sufrimos cada vez que nos acomodamos en nuestro nada barato asiento y desplegamos periГіdicos y libretas, ordenador o libros con el afГЎn ingenuo de aprovechar las horas que se abren cuajadas de promesas creativas, de relajaciГіn zen, de trabajo concentrado o alivio tensional itinerante.
В
Al final todo nos remite al mismo, al viejo, al acuciante problema: la pГ©rdida de respeto y civismo que aqueja a muchos nacionales y forГЎneos, todos los cuales se han beneficiado sin mucho provecho cГvico de la educaciГіn obligatoria, sea gratuita o de pago. Pero este no es un asunto que tenga que ver con el grado de formaciГіn recibido. Si lo vemos en los festejos, populares o universitarios -poca diferencia hay- que dejan tras de sГ toneladas de basura por calles, parques o playas, no puede extraГ±arnos que tambiГ©n se esparza basura acГєstica que a nadie, y menos a las administraciones responsables de regularla, parece preocupar.
В
HabrГЎ que retocar el tГtulo del estupendo Ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo y desmitificar lo que es tan irreal hoy en dГa como las playas solitarias e idГlicas, la Venecia melancГіlica y romГЎntica o EspaГ±a como modelo de la dieta mediterrГЎnea, mitos cuyas imГЎgenes anidaron en nuestro cerebro y allГ permanecen, con esa pГЎtina idealizadora que nos permite soportar la aГ±oranza empalagosa de todo lo que desaparece.
В
Cuando, como en el periodo desconcertado que atravesamos, los trenes empiezan a oler a Г©xodo y a miedo, los telГ©fonos se transforman en sirenas de barcos que intercambian mensajes de esperanza. Y el escritor es Nemo, Ajab, Crusoe. Observa y escribe. Para que nada se pierda.