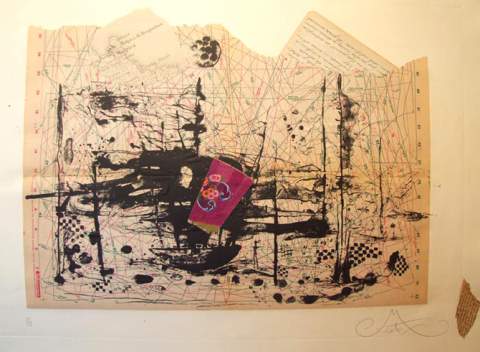Homenaje a Juan Salvador Chico
Como homenaje a Juan Salvador Chico, profesor, historiador y arqueólogo, miembro de honor de 'Manual de Ultramarinos', publicamos la necrológica de Eloísa Otero para 'Tam tam press' y añadimos un artículo del propio Juan Salvador Chico escrito para el número especial de 'La Galerna' en reconocimiento a José Luis Puerto, de junio de 2019
![[Img #49085]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/8493_095.jpg)
Adiós al profesor Juan Salvador Chico
El profesor, historiador, arqueólogo y escritor Juan Salvador Chico falleció este lunes 6 de abril de 2020, después de luchar por su vida durante semanas en el Hospital de León, tras haber sufrido una grave enfermedad cardiaca.
“Una pena muy grande. Recordaremos siempre sus agudos y bienhumorados análisis contextuales con que rematábamos cada sesión del club. Nadie como él aliaba la naturalidad, el desparpajo y un rigor, una lucidez y una capacidad de síntesis fuera de lo común. Pero, sobre todo, recordaremos su trato afectuoso, su cordialidad y su gesto amable. Tuvimos mucha suerte al conocerlo aunque se haya ido así de pronto”, anotan sus compañeros y compañeras del Club de Lectura Giner (del IES Giner de los Ríos).
Juan Salvador Chico nació en La Ribera de Burgos y se doctoró en Historia por la Universidad de Valladolid, orientando su tesis doctoral al estudio de la “Organización del espacio y poblamiento en la Tierra de Roa (Burgos), siglos V al XIII”. Participó como director y colaborador de diferentes proyectos científicos y didácticos en el campo de las Ciencias Sociales. Fue profesor asociado de la Universidad de León y asesor de Formación e Innovación Educativa en la Junta de Castilla y León. Desde 1987 ejerció como profesor de Enseñanza Secundaria en diversos Institutos de las provincias de Cádiz, Valladolid y León, hasta su jubilación.
Era un apasionado del Camino de Santiago, desde que en 2003 un traumatólogo le recomendó andar y empezó a hacerlo todos los años. También le gustaba muchísimo viajar, sobre todo por la montaña leonesa, y siempre desarrolló una amplia e intensa actividad vital. Esta era una sus frases favoritas a la hora de resumir su manera de entender el mundo: “El limes romano, la muralla china pasaron. Las vallas actuales, el muro de Trump, pasarán y sólo dejarán un estéril e inútil dolor”.
Hasta 2016, año en que vio la luz su libro “Leyendas de los Reinos de la Meseta Norte” (Editorial Almuzara), que él consideraba su mejor obra, Juan Salvador Chico había publicado sobre todo divulgaciones de carácter científico: “Consideraciones sobre los yacimientos de época visigoda en la provincia de Segovia (España)”, en BAR S401, Oxford; “Aproximación a los estudios de cerámica medieval en la Provincia de Valladolid”, “Topónimos del Fuero de Roa (Burgos) y la población de su ‘Tierra’, en los siglos X al XII”, “Toponimia y Repoblación en el territorio burgalés durante la Alta Edad Media” y “Organización del espacio y poblamiento en la Tierra de Roa (Burgos), siglos V al XIII”, todos ellos publicados en universidades e instituciones castellano-leonesas.
Sit tibi terra levis…
![[Img #49086]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7627_189.jpg)
La etnoliteratura de José Luis Puerto
A José Luis Puerto lo conocí el curso que, desplazado del Instituto de Sahagún, recalé en el ‘IES Legio’ de la capital. Coincidimos en algunos ‘tramos horarios’ en aquella sala de profesores llena de periódicos, presidida por una gigantesca mesa central y con tableros informativos que cubrían todas las paredes. En torno a aquella mesa los compañeros, con experiencias intelectuales muy diversas, suscitaban debates que parecían fértiles ponencias.
Puerto dejaba sus libros en una fila de mesas al fondo de la sala donde yo preparaba las clases y allí, en los cambios de hora, empecé a escuchar a José Luis analizar con algún compañero tal o cuál asunto: "verás cómo fue...", explicaba, "porque esto tiene que ver..., no, no esto viene de otro lado..." y relacionaba, interconectaba, fluía en sus conocimientos diversos el archivo que veías hervir en su mente.
Aparte de los consejos y la amabilidad que siempre tuvo conmigo, como buen compañero; para un historiador como yo, con deseos de escritor, fue una suerte coincidir con Puerto. Los debates y las tertulias que surgieron desde mi visión arqueo-antropológica y la suya lingüística etnoliteraria fueron muy enriquecedoras. Recuerdo, en especial, nuestras conversaciones sobre la Morfología del cuento de Vladimir Propp y las tradiciones religiosas y profesiones artesanales leonesas; de las cuales tiene un amplísimo número de publicaciones que no voy a enumerar ahora. Pero sobre todo, recuerdo la emoción que ponía cuando hablaba de su tierra, la provincial y la de sus raíces.
Entre las muchas facetas de José Luis está la que le llevó a ser ‘padre fundador’ de esta sociedad secreta de traperos del tiempo que es Manual de Ultramarinos.
Me refiero a su afán coleccionista que le impulsa a recorrer mercadillos y puestos de chamarilero y, como no podía ser de otra manera, a encontrarse y hacer cofradía con personajes tan variopintos como forman esta ‘santa’ hermandad.
Para la ciencia ha sido de lo más importante esta afición, ya que José Luis Puerto, a lo largo del tiempo, ha recopilado material “como para construirnos por entregas el mapa etnográfico de las tradiciones materiales e inmateriales de varias provincias, tanto de los géneros menores: refranes, formulas rimadas, dictados tópicos, adivinanzas o acertijos, trabalenguas o determinados tipos de oraciones de raigambre tradicional; como de los llamados géneros mayores: cantares y romances, leyendas y cuentos”.
Pero el proceso científico, como ya sabemos, requiere de miles de horas de trabajo divididas en la recogida, clasificación y estudio de las fuentes.
![[Img #49084]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7527_012.jpg)
En primer lugar, el trabajo de campo. Recoger leyendas en los pueblos es una tarea ardua, lenta y dilatada en el tiempo. Para poder llevarla a cabo Puerto ha necesitado siempre de “una actitud de sintonía, de conocimiento y de respeto por ese mundo campesino, que ha producido una cultura compleja y hermosa, amenazada hoy por causas diversas y analizadas por todo tipo de especialistas”.
Terminada ‘la cosecha’, Puerto tuvo que armarse de paciencia e ilusión para enfrentarse a las horas solitarias de “transcripción fidedigna, de catalogación de los etno-textos y de una adecuada contextualización de los mismos a través de una introducción en la teórica general y de otras muchas tesis particulares para la ramificación clasificatoria de las distintas leyendas.”
Profundizando un paso más en la teoría del conocimiento, sus trabajos se delimitan entre dos coordenadas que son el concepto de Etnografía y el concepto de Leyenda.
Por lo que a la Etnografía se refiere, Puerto considera que “en todos los territorios y comunidades aparecen cuatro acciones del ser humano: habitar, trabajar, celebrar y descansar”. Estos aspectos conforman: la cultura material en sus variadas manifestaciones y, la tradición oral en las acciones de crear, creer o imaginar.
El segundo eje es nuclear y da su sesgo personal a la obra de Puerto, me refiero al concepto de Leyenda que define: “todo lugar es tierra de leyendas, en la medida en que, a través de las leyendas, el ser humano verbaliza su imaginario, sus maneras de entender el mundo. De ahí que toda leyenda tenga un rasgo siempre de universalidad. Cuando contemplamos el cielo, la tierra, la vegetación, los animales, el agua... terminamos creando historias imaginativas para explicárnoslo todo. Y de ese mecanismo nacen las leyendas”.
![[Img #49087]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9917_208.jpg)
Nos falta un tercer elemento, la Poesía. Es la clave, el nexo de unión de su mundo científico literario, el pegamento de la materia y el espíritu en la obra de Puerto de la que otros dirán.
Llegados a este punto nos preguntamos: ¿cómo podemos definir su obra, somos capaces de diferenciar al filólogo, al etnógrafo y al poeta? Difícil. El propio Puerto lo deja claro: “En todo aquello que nos interesa, nunca hay compartimentos estancos. En mi caso, todo está presidido por lo poético. Y tanto en la creación poética propia y personal, como en los ritos, creencias, tradiciones orales con los que me topo en mi trabajo como filólogo y etnógrafo, hay siempre un fondo de poesía. Porque lo poético impregna siempre todo aquello que el ser humano vive, cuando está imantado por la intensidad, por el fervor, por la participación, en definitiva por la comunión de lo humano con el existir y con el cosmos.”
Puerto está movido por el espíritu del caminante que tiene el rasgo inherente de indagar, de ir más allá, de conocer, como uno de los medios de comprender mejor el mundo y el propio ser humano. “Ese impulso de búsqueda que pide no quedarse en tierra, en la mera materialidad de lo inmediato, aspirando a trascender la labor del hombre más allá de la temporalidad."
Con esa energía busca Puerto desentrañar la esencia de un todo que es el origen de la vida. Hace literatura antropológica casi panteísta y crea el espacio mítico de Alfranca, tal vez localizado en la Sierra de Francia. Allí deben confluir en triángulo mágico las Hurdes, las Batuecas, la Alberca. En ese espacio “recrea paraísos de la memoria, recuerdos, guardados en las arcas del silencio, dormidos en ese letargo que el corazón ampara y preserva con sus latidos. Busca desentrañar el tejido creado en nuestro interior, que nos acompaña más allá de cualquier coyuntura. El rumor del mundo primordial, de vivencias y percepciones primeras que albergan la huella más indeleble de nuestra existencia. Naturaleza de la que surge el rumor de un tiempo mítico, poderoso, de cordilleras encantadas con dragones de la vida originaria.”
![[Img #49085]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/8493_095.jpg)
Adiós al profesor Juan Salvador Chico
El profesor, historiador, arqueólogo y escritor Juan Salvador Chico falleció este lunes 6 de abril de 2020, después de luchar por su vida durante semanas en el Hospital de León, tras haber sufrido una grave enfermedad cardiaca.
“Una pena muy grande. Recordaremos siempre sus agudos y bienhumorados análisis contextuales con que rematábamos cada sesión del club. Nadie como él aliaba la naturalidad, el desparpajo y un rigor, una lucidez y una capacidad de síntesis fuera de lo común. Pero, sobre todo, recordaremos su trato afectuoso, su cordialidad y su gesto amable. Tuvimos mucha suerte al conocerlo aunque se haya ido así de pronto”, anotan sus compañeros y compañeras del Club de Lectura Giner (del IES Giner de los Ríos).
Juan Salvador Chico nació en La Ribera de Burgos y se doctoró en Historia por la Universidad de Valladolid, orientando su tesis doctoral al estudio de la “Organización del espacio y poblamiento en la Tierra de Roa (Burgos), siglos V al XIII”. Participó como director y colaborador de diferentes proyectos científicos y didácticos en el campo de las Ciencias Sociales. Fue profesor asociado de la Universidad de León y asesor de Formación e Innovación Educativa en la Junta de Castilla y León. Desde 1987 ejerció como profesor de Enseñanza Secundaria en diversos Institutos de las provincias de Cádiz, Valladolid y León, hasta su jubilación.
Era un apasionado del Camino de Santiago, desde que en 2003 un traumatólogo le recomendó andar y empezó a hacerlo todos los años. También le gustaba muchísimo viajar, sobre todo por la montaña leonesa, y siempre desarrolló una amplia e intensa actividad vital. Esta era una sus frases favoritas a la hora de resumir su manera de entender el mundo: “El limes romano, la muralla china pasaron. Las vallas actuales, el muro de Trump, pasarán y sólo dejarán un estéril e inútil dolor”.
Hasta 2016, año en que vio la luz su libro “Leyendas de los Reinos de la Meseta Norte” (Editorial Almuzara), que él consideraba su mejor obra, Juan Salvador Chico había publicado sobre todo divulgaciones de carácter científico: “Consideraciones sobre los yacimientos de época visigoda en la provincia de Segovia (España)”, en BAR S401, Oxford; “Aproximación a los estudios de cerámica medieval en la Provincia de Valladolid”, “Topónimos del Fuero de Roa (Burgos) y la población de su ‘Tierra’, en los siglos X al XII”, “Toponimia y Repoblación en el territorio burgalés durante la Alta Edad Media” y “Organización del espacio y poblamiento en la Tierra de Roa (Burgos), siglos V al XIII”, todos ellos publicados en universidades e instituciones castellano-leonesas.
Sit tibi terra levis…
![[Img #49086]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7627_189.jpg)
La etnoliteratura de José Luis Puerto
A José Luis Puerto lo conocí el curso que, desplazado del Instituto de Sahagún, recalé en el ‘IES Legio’ de la capital. Coincidimos en algunos ‘tramos horarios’ en aquella sala de profesores llena de periódicos, presidida por una gigantesca mesa central y con tableros informativos que cubrían todas las paredes. En torno a aquella mesa los compañeros, con experiencias intelectuales muy diversas, suscitaban debates que parecían fértiles ponencias.
Puerto dejaba sus libros en una fila de mesas al fondo de la sala donde yo preparaba las clases y allí, en los cambios de hora, empecé a escuchar a José Luis analizar con algún compañero tal o cuál asunto: "verás cómo fue...", explicaba, "porque esto tiene que ver..., no, no esto viene de otro lado..." y relacionaba, interconectaba, fluía en sus conocimientos diversos el archivo que veías hervir en su mente.
Aparte de los consejos y la amabilidad que siempre tuvo conmigo, como buen compañero; para un historiador como yo, con deseos de escritor, fue una suerte coincidir con Puerto. Los debates y las tertulias que surgieron desde mi visión arqueo-antropológica y la suya lingüística etnoliteraria fueron muy enriquecedoras. Recuerdo, en especial, nuestras conversaciones sobre la Morfología del cuento de Vladimir Propp y las tradiciones religiosas y profesiones artesanales leonesas; de las cuales tiene un amplísimo número de publicaciones que no voy a enumerar ahora. Pero sobre todo, recuerdo la emoción que ponía cuando hablaba de su tierra, la provincial y la de sus raíces.
Entre las muchas facetas de José Luis está la que le llevó a ser ‘padre fundador’ de esta sociedad secreta de traperos del tiempo que es Manual de Ultramarinos.
Me refiero a su afán coleccionista que le impulsa a recorrer mercadillos y puestos de chamarilero y, como no podía ser de otra manera, a encontrarse y hacer cofradía con personajes tan variopintos como forman esta ‘santa’ hermandad.
Para la ciencia ha sido de lo más importante esta afición, ya que José Luis Puerto, a lo largo del tiempo, ha recopilado material “como para construirnos por entregas el mapa etnográfico de las tradiciones materiales e inmateriales de varias provincias, tanto de los géneros menores: refranes, formulas rimadas, dictados tópicos, adivinanzas o acertijos, trabalenguas o determinados tipos de oraciones de raigambre tradicional; como de los llamados géneros mayores: cantares y romances, leyendas y cuentos”.
Pero el proceso científico, como ya sabemos, requiere de miles de horas de trabajo divididas en la recogida, clasificación y estudio de las fuentes.
![[Img #49084]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7527_012.jpg)
En primer lugar, el trabajo de campo. Recoger leyendas en los pueblos es una tarea ardua, lenta y dilatada en el tiempo. Para poder llevarla a cabo Puerto ha necesitado siempre de “una actitud de sintonía, de conocimiento y de respeto por ese mundo campesino, que ha producido una cultura compleja y hermosa, amenazada hoy por causas diversas y analizadas por todo tipo de especialistas”.
Terminada ‘la cosecha’, Puerto tuvo que armarse de paciencia e ilusión para enfrentarse a las horas solitarias de “transcripción fidedigna, de catalogación de los etno-textos y de una adecuada contextualización de los mismos a través de una introducción en la teórica general y de otras muchas tesis particulares para la ramificación clasificatoria de las distintas leyendas.”
Profundizando un paso más en la teoría del conocimiento, sus trabajos se delimitan entre dos coordenadas que son el concepto de Etnografía y el concepto de Leyenda.
Por lo que a la Etnografía se refiere, Puerto considera que “en todos los territorios y comunidades aparecen cuatro acciones del ser humano: habitar, trabajar, celebrar y descansar”. Estos aspectos conforman: la cultura material en sus variadas manifestaciones y, la tradición oral en las acciones de crear, creer o imaginar.
El segundo eje es nuclear y da su sesgo personal a la obra de Puerto, me refiero al concepto de Leyenda que define: “todo lugar es tierra de leyendas, en la medida en que, a través de las leyendas, el ser humano verbaliza su imaginario, sus maneras de entender el mundo. De ahí que toda leyenda tenga un rasgo siempre de universalidad. Cuando contemplamos el cielo, la tierra, la vegetación, los animales, el agua... terminamos creando historias imaginativas para explicárnoslo todo. Y de ese mecanismo nacen las leyendas”.
![[Img #49087]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9917_208.jpg)
Nos falta un tercer elemento, la Poesía. Es la clave, el nexo de unión de su mundo científico literario, el pegamento de la materia y el espíritu en la obra de Puerto de la que otros dirán.
Llegados a este punto nos preguntamos: ¿cómo podemos definir su obra, somos capaces de diferenciar al filólogo, al etnógrafo y al poeta? Difícil. El propio Puerto lo deja claro: “En todo aquello que nos interesa, nunca hay compartimentos estancos. En mi caso, todo está presidido por lo poético. Y tanto en la creación poética propia y personal, como en los ritos, creencias, tradiciones orales con los que me topo en mi trabajo como filólogo y etnógrafo, hay siempre un fondo de poesía. Porque lo poético impregna siempre todo aquello que el ser humano vive, cuando está imantado por la intensidad, por el fervor, por la participación, en definitiva por la comunión de lo humano con el existir y con el cosmos.”
Puerto está movido por el espíritu del caminante que tiene el rasgo inherente de indagar, de ir más allá, de conocer, como uno de los medios de comprender mejor el mundo y el propio ser humano. “Ese impulso de búsqueda que pide no quedarse en tierra, en la mera materialidad de lo inmediato, aspirando a trascender la labor del hombre más allá de la temporalidad."
Con esa energía busca Puerto desentrañar la esencia de un todo que es el origen de la vida. Hace literatura antropológica casi panteísta y crea el espacio mítico de Alfranca, tal vez localizado en la Sierra de Francia. Allí deben confluir en triángulo mágico las Hurdes, las Batuecas, la Alberca. En ese espacio “recrea paraísos de la memoria, recuerdos, guardados en las arcas del silencio, dormidos en ese letargo que el corazón ampara y preserva con sus latidos. Busca desentrañar el tejido creado en nuestro interior, que nos acompaña más allá de cualquier coyuntura. El rumor del mundo primordial, de vivencias y percepciones primeras que albergan la huella más indeleble de nuestra existencia. Naturaleza de la que surge el rumor de un tiempo mítico, poderoso, de cordilleras encantadas con dragones de la vida originaria.”