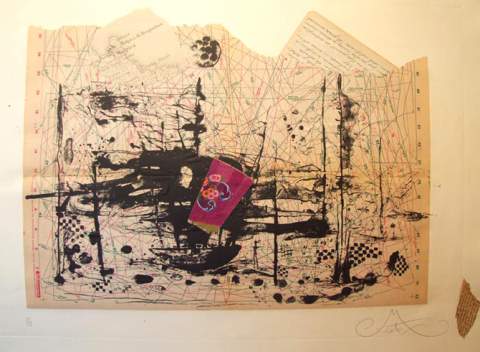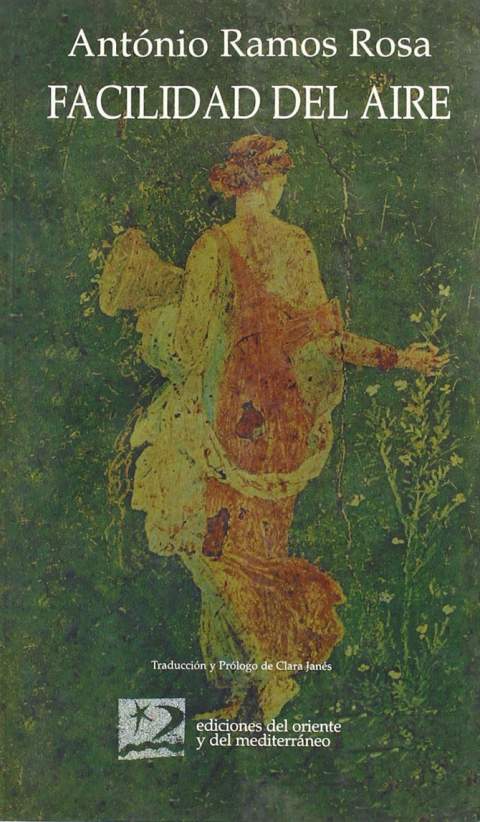La ventana sobre el jardín
Con un minucioso estudio de Sergio Fernández Martín y un prólogo a cargo de Javier Huerta Calvo, comentamos los cuentos reunidos de Felicidad Blanc, que llevan por título, 'La ventana sobre el jardín', libro que se presentó en el Congreso 'Imagenes de la Mujer en las Escritoras de Postguerra', celebrado en Astorga en julio de 2019
Felicidad Blanc; La ventana sobre el jardín. Cuentos reunidos. Edición de Sergio Fernández Martín; Prologo de Javier Huerta; Editorial Renacimienato; Sevilla 2029
![[Img #49172]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/2293_71fg4ovhhol.jpg)
Ya desde el primer cuento, ‘El domingo’, la sencillez, lo banal aderezado con lo trascendente, mejor diríamos con el ideal, que más bien parece una maldición, pues muestra lo que ni es ni podría haber sido y que solo en el mundo de especulación de los personajes, siempre de mujer, siendo invivible, está siempre presente, presente en su ausencia: son los ecos de pisadas en la memoria de Eliot.: “Sobre todo no te olvides de poner cebolla en la tortilla, ya sabes que me gusta así." (22) Enseguida, y no sé si a pesar de la autora Felicidad Blanc, las diferencias de género que en 'El domingo' se manifiesta en los preparativos nerviosos de una salida dominical, en los detalles y urgencias para con los niños que corren al cuidado de la madre, mientras el padre solo es capaz de esa frase banal: "sobre todo no te olvides de poner cebolla en la tortilla..." Pero también el vivir de espaldas a la tierra, a los sueños, con conciencia y por tanto añoranza de otra cosa, de la renuncia y acomodación a un modo de vida estereotipado. Conciencia de la vida monótona en suma de los días: "Así siempre, un mes tras otro, un año y más años detrás. Ir a la muerte sin haber podido descansar, buscando en ella un poco más de silencio." (29) Asunción, tras la duda, de esa vida que ha tocado en suerte, pero con la suerte o la mala suerte de tomar conciencia de ella por la evocación de las otras vidas posibles (un cuento que sugiere más que dice).
En ‘La institutriz’ (1949) trata también ese ideal de vida, que no es imitativo para la vida real, sino modelo de lo imposible y aún así causa de impotencia y de dolor. Si en la otra narración es la costumbre y el miedo a infringir la norma, en 'La institutriz' el no poder vivir esa cita deseada se deberá a un agente externo, alguiene interesado en dificultar una relación amorosa, en impedir la comunicación de esa pasión. El desvelamiento de esta traba en la vejez y la oferta de la posibilidad de retomar aquel amor deseado pero no vivido, se desestima por entender que supondría la negación de lo vivido, por lo costoso que sería transliterar toda su vida a esa interpretación tardía. Renunciando a ese reencuentro.
En ‘El cóctel’ (1949), los temas son los afanes y modos de vida de la clase media, lo que ha perdido por su emigración a la urbe, sus ilusiones y sus desengaños al trato con las clases más adineradas. Una pareja de clase media es invitada a un coctel de ejecutivos, allí se encuentra perdida, desatina en los códigos comunicativos. Está narrado con soltura, ligereza y abundancia de diálogos. Pero la conciencia de la distancia social es lo que domina en él: “Estaban solos. No les presentaba nadie y tenían conciencia ya de su soledad."(45), un poco más adelante: "Oyó unos nombres, le dieron unas manos distraídas."(46) La consciencia de no estar en su sitio les expele pero les proporciona la extrañeza del código, la cárcel que supone, la infelicidad inconsciente que conlleva la merma de libertad.
También en ‘La ventana’ (1950) se aborda una vida de supervivencia, una vida que se entrega a cambio de la comodidad de no tener que pensarla, Mauricio se topa de pronto con lo que podría haber sido su vida si... otra vez la especulación de lo que podría haber sido es negación de lo que es y engendra culpa por inacción: "Algunas veces, al pasar por el pueblo, se tropezaba con su antigua novia, llevaba un niño en cada mano y se sonrojaba siempre al pensar. "Podrían haber sido míos. ¡Qué le vamos a hacer!" El movimiento de levantar los hombros era ya tan habitual en él..." (53) Mauricio probará una nueva posibilidad de su vida. Resulta interesante la descripción del tránsito de una a otra vida por el intento vano de la comisión de un hurto: "Pero no debía pensar más; era necesario huir, alejarse de todo deprisa. Atravesó con paso cauteloso la habitación, le parecía sentir pasos, voces, arriba en el pasillo. Al pasar, en el espejo vio una cara pálida, unos ojos extraviados, casi no se reconoció."( 56) El recurso de la ventana y el paisaje que se observa desde ella es un procedimiento reiterado en muchos de los cuentos para mirarse, para repasar lo que se ha hecho en la vida. En ´La ventana' reproduce los estados de ánimo desde la infancia en el colegio hasta el momento del fallido. Pero no terminará de ejecutar ese timonazo en su vida que propiciaría ese acto que iría contra la norma propia: "Se volvió como un niño azotado, lentamente casi sin darse cuenta, volvió a dejar en su sitio lo robado. Después se sentó, apoyó la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. Lloraba sin ruido, sin coraje, como el agua de una corriente mansa que no espera crecer, sino pasar." (57)
En ‘El nudo’, de 1952 se narran las ‘ataduras’ de un matrimonio de conveniencia. Una relación que se pretende hasta la muerte desenvoca en una especie de muerte, el fracaso existencial, sin posibilidad de revocación en una sociedad que así lo exige e impone acaba con la felicidad y las ilusiones de la persona. La mujer que padece este desengaño vive en su momento histórico y social es capaz de justificar los malos tratos, también se culpabiliza por no haber sido capaz de hacer frente a su relación tóxica; de alguna manera comprende que resultaba más cómodo no hacer nada, seguir amarrada a su destino, pues en esa situación social de postguerra la infelicidad es un destino.: "Ahora comprendía la fuerza extraña que los uniera entre golpes, entre trabajos, entre miseria. Ahora la sentían subir anudando los cabos del nudo, golpeando con fuerza, oprimiendo de angustia sus almas. Sí, se habían querido, pero el amor huyó buscando otros climas más suaves, y allí quedaba solo el rescoldo, la huella caliente, lo que nunca pudieron romper." (64)
‘Ciudad sin alma’ es de 1955, pero contiene algo muy aplicable al momento actual de confinamiento, por suceder en la Guerra Civil, en Madrid. Un confinamiento entre los bombardeos y los refugios y el temor de ser detenido arbitrariamente a la menor debilidad: "Pero entre las cuatro paredes de cada uno la vida fluía con el mismo tono de siempre, como si lo que afuera pasaba fuera un sueño irreal y fantástico" (72) Una historia de amor tardío contada con alternancia de puntos de vista, y un final dramático con cierto paralelismo, pues mientras él es paseado, ella será asesinada en un paseo.
‘Galería de fantasmas’ ya de 1978 comienza de manera irónica como el cuento de Oscar Wilde, ‘El fantasma de Canterville’: "Para llegar a ellos hay que atravesar siempre un corredor oscuro, tan oscuro que apenas sabes donde pones el pie; bultos informes se levantan a tu paso, figuras rígidas que te miran desafiantes. Son los años grises, los días interminables." (81) Enseguida vemos que la vía para llegar a esos fantasmas es un camino menos divertido, más espinoso y existencial: Son esos los años grises, de días interminables que anticipan ese otro corredor más largo que ha de llevar a la muerte. Esos fantasmas no son otra cosa que los recuerdos, las vivencias de la niñez, de la juventud etcétera. Centrándose para cada una de las edades en sujeto de amor: "Ya viene hacia ti ese niño, ese niño de mirada triste con un mechón rubio sobre la frente, mí más tierno fantasma,..." es el recuerdo del primer amor infantil, a quién la protagonista dio el primer beso. Luego el amor de juventud: "Me costó tanto dejarte ahí entre los otros, tanto que siempre pienso que te habías ido sin saber que no te puedes marchar, que no puedo sustituirte por nadie, porque tú eres la continuación de aquel niño y sin ti nada después hubiera podido haber sido". El siguiente amor es el de la primera madurez, un amor que, fuera del relato, nos recuerda a la fascinación que Felicidad Blanc tuvo por el poeta Luis Cernuda. Encontramos ahí esa escena que podríamos llamar primordial, y que es frecuente en otros de los cuentos, motivo de sus ensoñaciones futuras. Ese amor de madurez pinta un paseo en Battersea Park, un parque londinense; las sensaciones y sentimientos allí vividas alimentan las evocaciones futuras del ensueño. No nos ahorra ni la despedida definitiva ni la sensación de cobardía y de culpa, ni la enorme nostalgia: “¿Dónde estás ahora? Bajo una losa fría tan lejos allá en México. ¿No te acuerdas de que nos prometimos aquella mañana de primavera que nunca, ni la muerte, nos separaría? Acaso pensamos ya que quizá nunca más nos volveríamos a ver y mirábamos el río, las rosas abriéndose, el sol iluminado, los narcisos, tu flor preferida, y aquella pared cubierta de hiedra como algo, lo único que nos quedaría. Los dos nos marchamos tan lejos y los dos hablábamos solo de lo que sería que el amor la distancia, de la soledad que nos esperaba. Y nunca unas manos se apartaron con tanta dolor y tantas desesperanzas." (83) Está larga y triste cita para mostrar el romanticismo de la pérdida, el anidamiento de ese recuerdo ambiguo de amor negado como una forma de existencia en la que el personaje se regodea: la calamidad como aura. Por último quedan en un rincón dos de sus pretendientes rechazados y la corroboración en este desfile de fantasmas de que: “Fue verdad el amor, no fue solo un sueño."(84)
Vienen ahora cuatro narraciones en forma de carta, con fecha de 1979, se trata de una ‘novelización’ de unas cartas que presuntamente debieron de escribirse por la autora. En la primera carta da un repaso a sus lecturas de juventud y como esos personajes inmortales decidieron su ideal de vida, su idea de amor que luego chocaría con la realidad. No rechaza a los personajes de aquellas novelas sino que rechaza la realidad. La segunda carta está dirigida a su primer amor a consecuencia de un reencuentro. La tercera de las cartas es, digámoslo así, una carta de cartas, en ella aclara a su supuesto biógrafo el contenido de doss cartas escritas a su regreso de Londres. Cuando ya la escena primordial se ha convertido en un recuerdo, en ningún caso reprimido, en esas cartas transmite su nuevo estado vital, y lo consigue a partir de un mínimo accidente: "Acababa de recoger entre las virutas del embalaje una copa de cristal que llegó rota, era un regalo de él. 'Siempre que la veas, te acordarás de mí', me dijo con aquella sonrisa que nunca prodigaba, y ahora recogía los trozos de cristal que eran como un símbolo de mí misma. Estaba rota yo también, he empezado a volver a ser aquella otra mujer de la que te hablaba.'" En la última de las cartas se dirige a aquel amor desde la separación y en la inmensa soledad que genera en ambos aquel recuerdo: "La vida, para ti y para mí tan poco generosa, se alejaba; y allí, donde al amor no lo entorpece el cuerpo, no habrá niebla ni frío, estaremos unidos." (97). Hay como un desdoblamiento extraño, una mala fe en el sentido sartriano, al reconocer que solo su presencia aliviaría la ausencia y la consolación que manifiesta por la futura aleación de sus espíritus; tal vez por ello no haya tal contradicción, pues se piensa en dos tiempos diferentes y en ela temeridad que sí ejecutaría la vida del alma.
‘El adulterio’ (1979) es una narración de la búsqueda de un amor verdadero, contado en contrapunto entre éxtasis de enamorada y culpabilidad. Una mujer decide salir de su aburrida cotidianeidad de pareja mediante un flirteo con un marino. Nos encontramos con una recreación romántica en la mente de esa mujer que no se corresponde en absoluto con la realidad de lo que pasa. Ella se entrega totalmente a un desconocido que por supuesto no la corresponde, al menos en la manera de las fantasías de ella; pero tampoco importa pues de esa relación banal rescata gestos para sus ensoñaciones románticas, para el placentero regodeo en lo imposible, en el dolor, un retorno de Ulises que jamás sucederá.
De 1979 es ‘La última actuación’ donde una famosa actriz representará un papel, colofón a su carrera, sobre su cercana decadencia y envejecimiento, siendo muy consciente de ello: "Y ahora solo sería la imagen de lo que definitivamente acabó, de lo que ya nunca podrá volver."(108) Esa representación la hace consciente de su renuncia al entregarse en cuerpo y alma a su profesión, al amor, a la pasión amorosa en aras del éxito. La renuncia también a su papel más auténtico en la vida fagocitadao por tantos personajes como había tenido que representar. Como si solo hubiera sido eso que no era, no cabe duda que eso que no era su manera de ser, una forma de ser no siendo tan válida como cualquiera otra. Y, cómo no, la inevitable pregunta: “¿Quién soy yo?”
En ‘Fotografías’ de 1981 realiza esa misma reflexión desde la contemplación de sus fotografías a lo largo de la vida: "Acercarte a la muerte es saber de verdad lo que una ha sido".
En ‘De noche o de día’ (1989) regresa a aquel parque, como parece ser que nunca hizo, en el que vivió su amor más intenso: "Ahora volvía a ser lo que yo era, la eterna enamorada del amor, aquel amor tan distinto al deseo que empieza en la mirada y va con lentitud cristalizando, lucha de ensueños, sin prisa, lentamente, hasta llegar a ser la obra perfecta."(117) El temor otra vez a romper con su vida, las trabas sociales, la culpa, el adulterio, el pecado y que todo termina luego en la vulgaridad o el cansancio; de ahí esa frase tan significativa: ”Siempre he tenido miedo, de destruir un sueño.” Por eso Felicidad o su personaje de cuento no se atrevió a vivir lo que quería para poder soñar su sueño indestructible. Preferencia por la videncia del amor soñado, 'idilizado', frente a una realidad que siempre se desgastará en “Un amor vulgar que se apagará al darnos cuenta de que soñarnos era tal vez mejor que descubrirnos." (118) o esta otra cita: "Sigo pensando, y el tiempo lo confirma, que quizá fuera esa mañana la noche más hermosa de mi vida." (119)
Por último en ‘Todos los recuerdos felices’ (1990) volvemos al jardín londinense del que al parecer no habríamos salido mientras leíamos estas narraciones, en esta ocasión haciendo proyección de la escena primordial en una niña de 10 años admiradora de un hombre tímido, pundonoroso y muy elegante, encantador. Reencuentro unísono con este hombre al que admira y con su pasado. Reflexión final: “Ahora en el momento en que pasamos revista a tantas historias perdidas, creo que es más importante saber que hay gente que todavía puede morir tal y como había vivido: sin dramas, sin llantos, solo con sus libros y los recuerdos de aquellos a los que quiso hacer felices." (122)
La edición de 'La ventana sobre el jardín' viene precedido de una breve y jugosa introducción de Javier Huerta Calvo y contiene un exhaustivo y ya imprescindible estudio de Sergio Fernández Martínez.
Felicidad Blanc; La ventana sobre el jardín. Cuentos reunidos. Edición de Sergio Fernández Martín; Prologo de Javier Huerta; Editorial Renacimienato; Sevilla 2029
![[Img #49172]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/2293_71fg4ovhhol.jpg)
Ya desde el primer cuento, ‘El domingo’, la sencillez, lo banal aderezado con lo trascendente, mejor diríamos con el ideal, que más bien parece una maldición, pues muestra lo que ni es ni podría haber sido y que solo en el mundo de especulación de los personajes, siempre de mujer, siendo invivible, está siempre presente, presente en su ausencia: son los ecos de pisadas en la memoria de Eliot.: “Sobre todo no te olvides de poner cebolla en la tortilla, ya sabes que me gusta así." (22) Enseguida, y no sé si a pesar de la autora Felicidad Blanc, las diferencias de género que en 'El domingo' se manifiesta en los preparativos nerviosos de una salida dominical, en los detalles y urgencias para con los niños que corren al cuidado de la madre, mientras el padre solo es capaz de esa frase banal: "sobre todo no te olvides de poner cebolla en la tortilla..." Pero también el vivir de espaldas a la tierra, a los sueños, con conciencia y por tanto añoranza de otra cosa, de la renuncia y acomodación a un modo de vida estereotipado. Conciencia de la vida monótona en suma de los días: "Así siempre, un mes tras otro, un año y más años detrás. Ir a la muerte sin haber podido descansar, buscando en ella un poco más de silencio." (29) Asunción, tras la duda, de esa vida que ha tocado en suerte, pero con la suerte o la mala suerte de tomar conciencia de ella por la evocación de las otras vidas posibles (un cuento que sugiere más que dice).
En ‘La institutriz’ (1949) trata también ese ideal de vida, que no es imitativo para la vida real, sino modelo de lo imposible y aún así causa de impotencia y de dolor. Si en la otra narración es la costumbre y el miedo a infringir la norma, en 'La institutriz' el no poder vivir esa cita deseada se deberá a un agente externo, alguiene interesado en dificultar una relación amorosa, en impedir la comunicación de esa pasión. El desvelamiento de esta traba en la vejez y la oferta de la posibilidad de retomar aquel amor deseado pero no vivido, se desestima por entender que supondría la negación de lo vivido, por lo costoso que sería transliterar toda su vida a esa interpretación tardía. Renunciando a ese reencuentro.
En ‘El cóctel’ (1949), los temas son los afanes y modos de vida de la clase media, lo que ha perdido por su emigración a la urbe, sus ilusiones y sus desengaños al trato con las clases más adineradas. Una pareja de clase media es invitada a un coctel de ejecutivos, allí se encuentra perdida, desatina en los códigos comunicativos. Está narrado con soltura, ligereza y abundancia de diálogos. Pero la conciencia de la distancia social es lo que domina en él: “Estaban solos. No les presentaba nadie y tenían conciencia ya de su soledad."(45), un poco más adelante: "Oyó unos nombres, le dieron unas manos distraídas."(46) La consciencia de no estar en su sitio les expele pero les proporciona la extrañeza del código, la cárcel que supone, la infelicidad inconsciente que conlleva la merma de libertad.
También en ‘La ventana’ (1950) se aborda una vida de supervivencia, una vida que se entrega a cambio de la comodidad de no tener que pensarla, Mauricio se topa de pronto con lo que podría haber sido su vida si... otra vez la especulación de lo que podría haber sido es negación de lo que es y engendra culpa por inacción: "Algunas veces, al pasar por el pueblo, se tropezaba con su antigua novia, llevaba un niño en cada mano y se sonrojaba siempre al pensar. "Podrían haber sido míos. ¡Qué le vamos a hacer!" El movimiento de levantar los hombros era ya tan habitual en él..." (53) Mauricio probará una nueva posibilidad de su vida. Resulta interesante la descripción del tránsito de una a otra vida por el intento vano de la comisión de un hurto: "Pero no debía pensar más; era necesario huir, alejarse de todo deprisa. Atravesó con paso cauteloso la habitación, le parecía sentir pasos, voces, arriba en el pasillo. Al pasar, en el espejo vio una cara pálida, unos ojos extraviados, casi no se reconoció."( 56) El recurso de la ventana y el paisaje que se observa desde ella es un procedimiento reiterado en muchos de los cuentos para mirarse, para repasar lo que se ha hecho en la vida. En ´La ventana' reproduce los estados de ánimo desde la infancia en el colegio hasta el momento del fallido. Pero no terminará de ejecutar ese timonazo en su vida que propiciaría ese acto que iría contra la norma propia: "Se volvió como un niño azotado, lentamente casi sin darse cuenta, volvió a dejar en su sitio lo robado. Después se sentó, apoyó la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. Lloraba sin ruido, sin coraje, como el agua de una corriente mansa que no espera crecer, sino pasar." (57)
En ‘El nudo’, de 1952 se narran las ‘ataduras’ de un matrimonio de conveniencia. Una relación que se pretende hasta la muerte desenvoca en una especie de muerte, el fracaso existencial, sin posibilidad de revocación en una sociedad que así lo exige e impone acaba con la felicidad y las ilusiones de la persona. La mujer que padece este desengaño vive en su momento histórico y social es capaz de justificar los malos tratos, también se culpabiliza por no haber sido capaz de hacer frente a su relación tóxica; de alguna manera comprende que resultaba más cómodo no hacer nada, seguir amarrada a su destino, pues en esa situación social de postguerra la infelicidad es un destino.: "Ahora comprendía la fuerza extraña que los uniera entre golpes, entre trabajos, entre miseria. Ahora la sentían subir anudando los cabos del nudo, golpeando con fuerza, oprimiendo de angustia sus almas. Sí, se habían querido, pero el amor huyó buscando otros climas más suaves, y allí quedaba solo el rescoldo, la huella caliente, lo que nunca pudieron romper." (64)
‘Ciudad sin alma’ es de 1955, pero contiene algo muy aplicable al momento actual de confinamiento, por suceder en la Guerra Civil, en Madrid. Un confinamiento entre los bombardeos y los refugios y el temor de ser detenido arbitrariamente a la menor debilidad: "Pero entre las cuatro paredes de cada uno la vida fluía con el mismo tono de siempre, como si lo que afuera pasaba fuera un sueño irreal y fantástico" (72) Una historia de amor tardío contada con alternancia de puntos de vista, y un final dramático con cierto paralelismo, pues mientras él es paseado, ella será asesinada en un paseo.
‘Galería de fantasmas’ ya de 1978 comienza de manera irónica como el cuento de Oscar Wilde, ‘El fantasma de Canterville’: "Para llegar a ellos hay que atravesar siempre un corredor oscuro, tan oscuro que apenas sabes donde pones el pie; bultos informes se levantan a tu paso, figuras rígidas que te miran desafiantes. Son los años grises, los días interminables." (81) Enseguida vemos que la vía para llegar a esos fantasmas es un camino menos divertido, más espinoso y existencial: Son esos los años grises, de días interminables que anticipan ese otro corredor más largo que ha de llevar a la muerte. Esos fantasmas no son otra cosa que los recuerdos, las vivencias de la niñez, de la juventud etcétera. Centrándose para cada una de las edades en sujeto de amor: "Ya viene hacia ti ese niño, ese niño de mirada triste con un mechón rubio sobre la frente, mí más tierno fantasma,..." es el recuerdo del primer amor infantil, a quién la protagonista dio el primer beso. Luego el amor de juventud: "Me costó tanto dejarte ahí entre los otros, tanto que siempre pienso que te habías ido sin saber que no te puedes marchar, que no puedo sustituirte por nadie, porque tú eres la continuación de aquel niño y sin ti nada después hubiera podido haber sido". El siguiente amor es el de la primera madurez, un amor que, fuera del relato, nos recuerda a la fascinación que Felicidad Blanc tuvo por el poeta Luis Cernuda. Encontramos ahí esa escena que podríamos llamar primordial, y que es frecuente en otros de los cuentos, motivo de sus ensoñaciones futuras. Ese amor de madurez pinta un paseo en Battersea Park, un parque londinense; las sensaciones y sentimientos allí vividas alimentan las evocaciones futuras del ensueño. No nos ahorra ni la despedida definitiva ni la sensación de cobardía y de culpa, ni la enorme nostalgia: “¿Dónde estás ahora? Bajo una losa fría tan lejos allá en México. ¿No te acuerdas de que nos prometimos aquella mañana de primavera que nunca, ni la muerte, nos separaría? Acaso pensamos ya que quizá nunca más nos volveríamos a ver y mirábamos el río, las rosas abriéndose, el sol iluminado, los narcisos, tu flor preferida, y aquella pared cubierta de hiedra como algo, lo único que nos quedaría. Los dos nos marchamos tan lejos y los dos hablábamos solo de lo que sería que el amor la distancia, de la soledad que nos esperaba. Y nunca unas manos se apartaron con tanta dolor y tantas desesperanzas." (83) Está larga y triste cita para mostrar el romanticismo de la pérdida, el anidamiento de ese recuerdo ambiguo de amor negado como una forma de existencia en la que el personaje se regodea: la calamidad como aura. Por último quedan en un rincón dos de sus pretendientes rechazados y la corroboración en este desfile de fantasmas de que: “Fue verdad el amor, no fue solo un sueño."(84)
Vienen ahora cuatro narraciones en forma de carta, con fecha de 1979, se trata de una ‘novelización’ de unas cartas que presuntamente debieron de escribirse por la autora. En la primera carta da un repaso a sus lecturas de juventud y como esos personajes inmortales decidieron su ideal de vida, su idea de amor que luego chocaría con la realidad. No rechaza a los personajes de aquellas novelas sino que rechaza la realidad. La segunda carta está dirigida a su primer amor a consecuencia de un reencuentro. La tercera de las cartas es, digámoslo así, una carta de cartas, en ella aclara a su supuesto biógrafo el contenido de doss cartas escritas a su regreso de Londres. Cuando ya la escena primordial se ha convertido en un recuerdo, en ningún caso reprimido, en esas cartas transmite su nuevo estado vital, y lo consigue a partir de un mínimo accidente: "Acababa de recoger entre las virutas del embalaje una copa de cristal que llegó rota, era un regalo de él. 'Siempre que la veas, te acordarás de mí', me dijo con aquella sonrisa que nunca prodigaba, y ahora recogía los trozos de cristal que eran como un símbolo de mí misma. Estaba rota yo también, he empezado a volver a ser aquella otra mujer de la que te hablaba.'" En la última de las cartas se dirige a aquel amor desde la separación y en la inmensa soledad que genera en ambos aquel recuerdo: "La vida, para ti y para mí tan poco generosa, se alejaba; y allí, donde al amor no lo entorpece el cuerpo, no habrá niebla ni frío, estaremos unidos." (97). Hay como un desdoblamiento extraño, una mala fe en el sentido sartriano, al reconocer que solo su presencia aliviaría la ausencia y la consolación que manifiesta por la futura aleación de sus espíritus; tal vez por ello no haya tal contradicción, pues se piensa en dos tiempos diferentes y en ela temeridad que sí ejecutaría la vida del alma.
‘El adulterio’ (1979) es una narración de la búsqueda de un amor verdadero, contado en contrapunto entre éxtasis de enamorada y culpabilidad. Una mujer decide salir de su aburrida cotidianeidad de pareja mediante un flirteo con un marino. Nos encontramos con una recreación romántica en la mente de esa mujer que no se corresponde en absoluto con la realidad de lo que pasa. Ella se entrega totalmente a un desconocido que por supuesto no la corresponde, al menos en la manera de las fantasías de ella; pero tampoco importa pues de esa relación banal rescata gestos para sus ensoñaciones románticas, para el placentero regodeo en lo imposible, en el dolor, un retorno de Ulises que jamás sucederá.
De 1979 es ‘La última actuación’ donde una famosa actriz representará un papel, colofón a su carrera, sobre su cercana decadencia y envejecimiento, siendo muy consciente de ello: "Y ahora solo sería la imagen de lo que definitivamente acabó, de lo que ya nunca podrá volver."(108) Esa representación la hace consciente de su renuncia al entregarse en cuerpo y alma a su profesión, al amor, a la pasión amorosa en aras del éxito. La renuncia también a su papel más auténtico en la vida fagocitadao por tantos personajes como había tenido que representar. Como si solo hubiera sido eso que no era, no cabe duda que eso que no era su manera de ser, una forma de ser no siendo tan válida como cualquiera otra. Y, cómo no, la inevitable pregunta: “¿Quién soy yo?”
En ‘Fotografías’ de 1981 realiza esa misma reflexión desde la contemplación de sus fotografías a lo largo de la vida: "Acercarte a la muerte es saber de verdad lo que una ha sido".
En ‘De noche o de día’ (1989) regresa a aquel parque, como parece ser que nunca hizo, en el que vivió su amor más intenso: "Ahora volvía a ser lo que yo era, la eterna enamorada del amor, aquel amor tan distinto al deseo que empieza en la mirada y va con lentitud cristalizando, lucha de ensueños, sin prisa, lentamente, hasta llegar a ser la obra perfecta."(117) El temor otra vez a romper con su vida, las trabas sociales, la culpa, el adulterio, el pecado y que todo termina luego en la vulgaridad o el cansancio; de ahí esa frase tan significativa: ”Siempre he tenido miedo, de destruir un sueño.” Por eso Felicidad o su personaje de cuento no se atrevió a vivir lo que quería para poder soñar su sueño indestructible. Preferencia por la videncia del amor soñado, 'idilizado', frente a una realidad que siempre se desgastará en “Un amor vulgar que se apagará al darnos cuenta de que soñarnos era tal vez mejor que descubrirnos." (118) o esta otra cita: "Sigo pensando, y el tiempo lo confirma, que quizá fuera esa mañana la noche más hermosa de mi vida." (119)
Por último en ‘Todos los recuerdos felices’ (1990) volvemos al jardín londinense del que al parecer no habríamos salido mientras leíamos estas narraciones, en esta ocasión haciendo proyección de la escena primordial en una niña de 10 años admiradora de un hombre tímido, pundonoroso y muy elegante, encantador. Reencuentro unísono con este hombre al que admira y con su pasado. Reflexión final: “Ahora en el momento en que pasamos revista a tantas historias perdidas, creo que es más importante saber que hay gente que todavía puede morir tal y como había vivido: sin dramas, sin llantos, solo con sus libros y los recuerdos de aquellos a los que quiso hacer felices." (122)
La edición de 'La ventana sobre el jardín' viene precedido de una breve y jugosa introducción de Javier Huerta Calvo y contiene un exhaustivo y ya imprescindible estudio de Sergio Fernández Martínez.