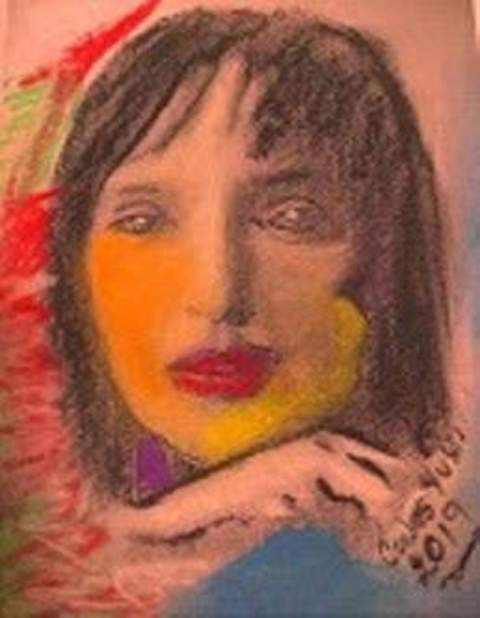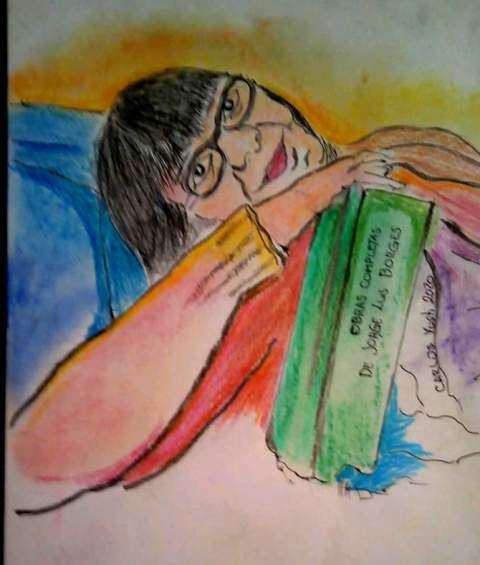ENTREVISTA / Juan Martins por Juan Guerrero
Juan Martins: Poética del instante
La orilla de una costa añorada que se hace inmensa en la melancolía de la espera, que es desasosiego y a la vez plenitud, son parte de los rasgos que caracterizan la poesía de Juan Martins (Maracay, 1960).
Desde esa añoranza que pudiéramos definir como saudade, Martins construye una poética que se va haciendo y al mismo tiempo, borra las huellas de ese sinuoso sendero de la creación poética. Transita a través de esa prosa poética contemplando eso que fluye en el instante y que nombra, traduce en imágenes la amorosidad, sensualidad de restos que quedan de esa su lucidez poética.
Además de trabajar la poesía, Juan Martins también se destaca como dramaturgo y crítico de teatro, ensayista y editor literario.
Dirige una revista de crítica literaria y teoría teatral, Teatralidad, igualmente es director de la editorial, Estival. En su extensa bibliografía, podemos mencionar: Él es Vila-Matas, no soy Bartleby, El delirio del sentido: desde una poética del dolor y otros ensayos, Gonçalo M. Tavares: el secreto de su alfabeto, Novelas son nombres: ensayos inexactos, De qué hablo cuando hablo de Murakami, Ese animal que engaña mi vientre, Caperucita ríe a medianoche y otras piezas, entre otros textos.
Parte de su obra poética y de teatro, ha sido traducida al portugués y al francés. Igualmente, su obra poética ha sido premiada, y parte de sus piezas de teatro se han representado en, España, EEUU, Argentina, entre otros países. Su más reciente distinción ha sido el Premio III Bienal de Poesía Abraham Salloum Bitar por su libro, Soy una herida que se deja atenuar, 2018.
![[Img #49278]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4554_image-1.jpg)
De su libro de poesía, hasta ahora inédito, Caída de lo claro, presentamos el siguiente texto.
Caída de lo claro
Hay que caer y no se puede elegir dónde
Roberto Juarroz
Esta caída desciende de la boca del cielo,
donde los sueños escriben
el envés de tu nombre sobre la copa
que, atravesada como un espejo,
se quiebra en las sienes del pensamiento
y quedas ahora invertido
por un texto que no se dobla,
sino que desnace
en cada encuentro.
Al otro lado del reflejo
nada hay de ti.
Juan Guerrero: Si bien tu poesía aborda la muerte, el amor, el dolor, el desasosiego, la sensualidad, la noche y el tiempo. Todo ello comporta una especie de gran puesta en escena en una prosa poética que se encuentra en una teatralización de la vida. ¿Resulta así por tus vínculos con la dramaturgia?
Juan Martins: Sí, hay una relación entre poesía y teatro en la medida que el verso dialoga con el otro. Me refiero a la estrecha relación entre poema y drama en tanto el género se cruza hacia el ‘poemadrama’ y de cómo se extiende en la estructura de la escritura. Digo poema y no poesía a modo de establecer la correspondencia entre poema y teatro. Con ello, hablar del poema dramatizado. Siempre ha estado vinculado conmigo, también en mis estudios como crítico. Esto ocurre en mí desde una escritura orgánica que se establece en el instante. Tal hecho fue lo que me atrajo en Gonçalo M. Tavares cuando lo estudié.
Precisamente ese es tema de tu, hasta ahora, último libro (en torno a Gonçalo M. Tavares) donde analizas la obra de este destacado escritor lusitano. Pudieras ahondar un poco más sobre este punto.
Para él, como bien dice, su género es el alfabeto. Es decir, son las palabras las que van a definir lo que se escribe en el proceso orgánico y continuo del instante de la escritura. Es, en mi caso, una escritura del instante.
Este trabajo me llevó tres años de investigación, para la edición recibí el apoyo del Instituto Portugués de Cultura que financió la edición del mismo. Ahora lo estamos colocando en las librerías más importantes del país. Es un trabajo abierto, de acuerdo también con mi experiencia como escritor, con la cual me acercó a la lusofonía y a la comprensión de la literatura portuguesa y que sigo estudiando. Ahora estoy preparando otro ensayo entorno de la obra de Fernando Pessoa.
En varios de tus textos poéticos se percibe una añoranza por alcanzar una orilla marina, acaso el borde “de aquella costa lejana que me corta el recuerdo de su idioma”. ¿Es la costa el costado de tu otro lugar, el de tus ancestros?
Correcto. Yo no podría decirlo mejor. Recuerda que a los escritores nos cuesta definir nuestra obra. Si hay una palabra que lo define es la otredad. En el otro encuentro la imagen que se me identifica sólo por medio de la palabra y, como te decía, del instante.
![[Img #49274]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9319_2a1b594f82a10b0f020e2a1c9c9af607.png)
En la historia de la literatura venezolana tradicionalmente los vínculos, de influencias estéticas y de temas, han sido de escritores españoles, franceses, luego ingleses e italianos. Me llama la atención gratamente, encontrar una vinculación con la literatura portuguesa, además, por parte de un descendiente de inmigrantes que se adentra al estudio de la literatura moderna desde la visión de la cultura venezolana. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Así es. Mi relación, como te mencioné, es más orgánica, voy siendo en la medida de lo que leo. Me hago en la lectura como un cuerpo único que se desplaza en la palabra del otro, y mi vano intento de asirla en mi propia escritura. Soy un escritor secreto en ese sentido porque aquel cuerpo se me distancia por mi incapacidad de buscar lo auténtico, porque no existe. Trato y no alcanzo, entonces, me siento cercano a algunos intentos entre la crítica (heterodoxa), el ensayo, el poema y la dramaturgia. Si ese intento me estrecha con un sentido de la palabra, me sentiré satisfecho, pero nunca conforme cuando tal riesgo es inaccesible.
Esta pregunta es importante y me lleva a una segunda respuesta: Pessoa y Borges son, si se puede decir, una parte de mi herencia. Lo intento, fracaso.
Como te dije, en estos momentos estoy trabajando en un libro sobre Fernando Pessoa. Esto lo indico porque es importante la correspondencia entre el poema y el drama (un trabajo que vengo elaborando desde hace tiempo), y se cruza por medio de la crítica, el ensayo, la poesía y el teatro, los cuales me son comunes estos géneros para trabajar. Ahora, es una disciplina y un esfuerzo mayor porque tienes que tratar con diferentes géneros y a veces ellos se me unifican en la disciplina de la escritura. Insisto, tal unidad me va definiendo.
Cuando hablamos de categorías, como el dolor, el desasosiego, lo relaciono con lo que puede ser el furor del poeta, del escritor. Un furor que es necesario y que es característico de la poesía. Decía Roberto Bolaño que cuando el frenesí o el furor no lo cuidamos o no buscamos ese punto de equilibrio, ese frenesí nos puede quemar. Puede ser tan ardiente que nos quema. De allí surgen esos vértices o esos canales emocionales del desasosiego, del desarraigo y del dolor.
Ahora bien, dice Pessoa que el gran nivel de la poesía está precisamente en el teatro, la poesía dramatizada. ¿Por qué?. Porque –dice Pessoa- la emoción en el drama es intelectualizada. Se intelectualiza cuando se diagrama en el verso, cuando llegas a la estructura del verso esa emoción termina siendo una elaboración de un ejercicio intelectual. Eso da a entender a Pessoa como un poeta, a pesar de lo abstracto, de lo simbólico, a pesar de lo que puede significar la sensación desde el punto de vista filosófico, no tanto psicológico, la cual capta el instante como un estado supremo de esa emoción y que lo vemos representado o espejado, en el poema. Esto es importante porque encontramos ese desarrollo intelectual dentro de la emoción.
En una visita que realicé a Buenos Aires tuve la oportunidad de entrevistarme con Jorge Dubatti, un destacado crítico latinoamericano de trayectoria internacional, hablamos sobre la relación de la crítica, tal cual mi visión. Yo le indicaba esto; la relación entre el poema, la crítica y el teatro, y analizar esas estructuras poéticas y esa relación que existe en cuanto al teatro. Dubatti me indicó que siguiera por ese vértice porque ahí estaba el discurso. He seguido desde entonces transitando por ese río disciplinadamente.
![[Img #49277]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4179_page_1.jpg)
Tu respuesta tiene varias lecturas. Las resumo, así: ¿Desarraigo?. ¿Abandono?. ¿Añoranza?. ¿Alguna otra más?. Borges y Pessoa. El primero con su monumental erudición, mientras Pessoa (persona) multiplica su ser poético en sus varios nombres. ¿Eres ese ser –o vas siendo- en la construcción de ti y de tu obra?
Voy siendo en la medida de mi escritura. Lo otro que agregaría es el desasosiego. Publiqué en una oportunidad un libro denominado El delirio del sentido: una poética del dolor y otros ensayos.
Lo cual me acercó a eso, a una poética del dolor. En esto podría resumir la respuesta también:
poética del dolor.
En esa búsqueda del dolor trato de alcanzar un furor que me caracteriza a la hora de mantener un ritmo en la escritura y con la disciplina. Ahora estoy trabajando en una trilogía teatral cuyo tema, si queremos reducirlo, son los refugiados, el abandono, el dolor, el desarraigo y el desasosiego.
Ya que mencionas el dolor. Esta peste que ahora padecemos, ¿de qué manera está marcando tu obra?
Es muy temprano para saberlo, pero lo hará con toda seguridad. El dolor se me hace verbo.
Pienso, Juan, que repentinamente se nos hizo tan cotidiana, tan cercana la peste que estos muertos se nos van en silencio. Anónimamente parten sin despedirse, sin que nadie les estreche la mano. Creo que el concepto de la muerte ha cambiado drásticamente. ¿Lo compartes?
Sí, se instaura La banalidad del mal. Y tenemos que comprometernos con el ser humano de modo horizontal y no vertical, es decir, con hechos concretos de solidaridad. Esto nos permite entender que tenemos que cambiar en la medida de lo posible.
El concepto que se muestra en tu obra es más tradicional, hasta asumido como parte de una reflexión, de un filosofar la vida. ¿Es así?
Me cuesta definirme, pero me ayudas con la pregunta. Han dicho que lo que escribo me acerca a la filosofía. Y, aunque no lo pretendo, me satisface saberlo. Hombre y pensamiento se componen en mi búsqueda.
Cierto. En tu poesía transita un ser que en momentos reflexiona la vida, pero en otros momentos transcurre, fluye en la sensibilidad de la vida y su entorno. Lo que queda plasmado, traducido en poesía es la experiencia de la lucidez, del instante…
Y el instante también es la sombra de la materia, su transparencia con el propósito de canalizar el furor que nos produce, hacia una búsqueda para interpretar el dolor, la distancia de lo deseado. A partir de allí lo real desvanece el yo. Éste que se fragmenta en la disolución de la palabra por no hallar otra posibilidad de diálogo con el otro.
¿Con quién dialoga el poeta mientras vive la experiencia del ‘instante’? ¿Acaso para ti instante es también plenitud, eternidad, y acaso también la propia lucidez (lucidez entendida como iluminación)?
Impulsan mi creatividad porque este yo no soy, sino aquél que halla en el mismo instante de la escritura. Quien escribe no soy yo, acaso el impulso de la escritura. Colocar una palabra tras la otra será un misterio de ese proceso creador que deviene del mismo ejercicio de hacerlo. Si el otro encuentra el diálogo seré afortunado en tener un lector. Le estaré agradecido por conectar, incluso, en un nivel espiritual que me ofrece el mismo ritmo de la escritura. No soy yo quien escribe. Soy el otro, lo pienso ahora cuando trata de explicarme quién está allí entre líneas. Entonces, es un diálogo abstracto que busca, si se quiere, lo inasible del instante. Volvemos a la palabra instante porque se trata además de ritmo, sonoridad, atmósfera que urden el estado de ánimo de esa escritura.
![[Img #49276]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7894_e5af93c087bfd063c6af127ebf33afed.png)
¿Qué te hizo acercarte a la poesía?
El deseo profundo de descubrir este misterio de urdir las palabras con la sublime técnica que significaba para mí, y lo sigue significando, el acto de la escritura. En una primera instancia el anhelo de ser escritor que luego madura en la necesidad de una disciplina exigente y férrea con los días. Y mi musa es como una puta vieja que nadie quiere a su lado. Yo, en cambio, la necesito porque muestra con el tiempo su belleza oculta: Santa perra le llama Juan Sánchez Peláez. Sigo este verso con el anhelo de asirle. Lo intento, me ayuda a mi propio ritmo, porque, como te decía, lo original no existe.
Tu relación con la poesía, que se percibe, es de amor/dolor. Dramática y al mismo tiempo de añoranza. ¿Algo ancestral que parece devenir en “saudade”?
No lo sé, pero tú lo dices mejor. Te agradezco tal definición, puesto que tiene un sitial en la literatura portuguesa.
¡Indudablemente! Creo que fue Manuel de Melo, en el siglo XVII, quien mejor ha definido el término saudade.
Claro, ahora me invitas a leer más. A conocer la distancia de mi ignorancia. Gracias.
Me interesa conocer tu experiencia como editor, Juan. En un país –o ex país- ¿se puede desarrollar un proyecto editorial?
Lo has dicho, un país ex (lo invierto a propósito), es un territorio. Sin embargo, estamos en proceso no sólo político, sino de alma, del sentido, con el pensamiento. Y es inevitable. Nadie puede quitarle este espacio subjetivo. Por consiguiente, las alternativas surgen en esa dinámica inexorable con el trabajo. Y sí, estamos editando, reinventándonos. Creando la posibilidad. Y no sólo con las editoriales, sino en el teatro también. Es necesario para cuando rescatemos al país. Esperamos a nuestro Godot. Y es real, además de subjetivo: movemos esa posibilidad con pasión.
Pudieras adelantarnos algunos proyectos de publicaciones que tienes pendientes en tu editorial.
Son convenios también con otras editoriales. En eso andamos. Tengo ahora una lista de autores con esa idea de publicar, pero buscando apoyo interinstitucional para poder llevarlo a cabo. Crear ideas sustentables por lo difícil del financiamiento. Y surge entonces en el trabajo digital como plataforma con nuestros lectores.
Quisiera, ya para finalizar, conocer un poco sobre tu actividad como dramaturgo. El tema de la cotidianidad, ¿cómo lo planteas?
Como dramaturgo ahora estoy trabajando en una trilogía que justo habla de los refugiados, los desplazados y los que sufren del abandono. El desprecio. Es una trilogía difícil, compleja en la que estoy trabajando con ahínco. Aún no le tengo nombre, pero será una grata sorpresa. El asunto de los inmigrantes venezolanos ahora desplazados superó la realidad de lo ficcional. Me tomó por sorpresa cuando la estaba escribiendo. Y ahora me exige terminarlo. Porque estará diseñada para ser montada una detrás de la otra como una radio novela en temporada. Tres piezas, tres tiempos. Una trama. Aunque, aclaro, la trama no es lo más importante, sino en el modo que establezco su relación simbólica y abstracta, sin que por ello se pierda la conexión emocional con el público.
![[Img #49275]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9469_page_1-1.jpg)
Habría que agregarle a ello, las pestes que padecemos (sea la ‘roja’ como la pandemia), y ahora el derrumbe mundial del petróleo. ¿Entramos en la distopía de la Venezuela post petrolera?
Sí. Coincido contigo. Por eso escribo. No sé hacer otra cosa, además de dirigir teatro. En todo lo demás soy un inútil. Además, simultáneamente escribo un libro en torno a Fernando Pessoa, como te mencioné, mi mayor reto. Una responsabilidad con mi herencia.
¿Te sientes un escritor de tradición o acaso de vanguardia, en lo post de la post modernidad?
De la post modernidad, no obstante, esto requiere de otra explicación extendida. Podemos hacerlo para otra entrevista. Lo de la post modernidad lo descubrí escribiendo mi libro de ensayo Él es Vila-Matas, no soy Bartleby.
De acuerdo. Creo que los acontecimientos de estos días nos impiden responder reposadamente.
Así es.
Creo que este pudiera ser un buen final …o medio final.
Que sea medio final. Dejemos material para la próxima.
Desde esa añoranza que pudiéramos definir como saudade, Martins construye una poética que se va haciendo y al mismo tiempo, borra las huellas de ese sinuoso sendero de la creación poética. Transita a través de esa prosa poética contemplando eso que fluye en el instante y que nombra, traduce en imágenes la amorosidad, sensualidad de restos que quedan de esa su lucidez poética.
Además de trabajar la poesía, Juan Martins también se destaca como dramaturgo y crítico de teatro, ensayista y editor literario.
Dirige una revista de crítica literaria y teoría teatral, Teatralidad, igualmente es director de la editorial, Estival. En su extensa bibliografía, podemos mencionar: Él es Vila-Matas, no soy Bartleby, El delirio del sentido: desde una poética del dolor y otros ensayos, Gonçalo M. Tavares: el secreto de su alfabeto, Novelas son nombres: ensayos inexactos, De qué hablo cuando hablo de Murakami, Ese animal que engaña mi vientre, Caperucita ríe a medianoche y otras piezas, entre otros textos.
Parte de su obra poética y de teatro, ha sido traducida al portugués y al francés. Igualmente, su obra poética ha sido premiada, y parte de sus piezas de teatro se han representado en, España, EEUU, Argentina, entre otros países. Su más reciente distinción ha sido el Premio III Bienal de Poesía Abraham Salloum Bitar por su libro, Soy una herida que se deja atenuar, 2018.
![[Img #49278]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4554_image-1.jpg)
De su libro de poesía, hasta ahora inédito, Caída de lo claro, presentamos el siguiente texto.
Caída de lo claro
Hay que caer y no se puede elegir dónde
Roberto Juarroz
Esta caída desciende de la boca del cielo,
donde los sueños escriben
el envés de tu nombre sobre la copa
que, atravesada como un espejo,
se quiebra en las sienes del pensamiento
y quedas ahora invertido
por un texto que no se dobla,
sino que desnace
en cada encuentro.
Al otro lado del reflejo
nada hay de ti.
Juan Guerrero: Si bien tu poesía aborda la muerte, el amor, el dolor, el desasosiego, la sensualidad, la noche y el tiempo. Todo ello comporta una especie de gran puesta en escena en una prosa poética que se encuentra en una teatralización de la vida. ¿Resulta así por tus vínculos con la dramaturgia?
Juan Martins: Sí, hay una relación entre poesía y teatro en la medida que el verso dialoga con el otro. Me refiero a la estrecha relación entre poema y drama en tanto el género se cruza hacia el ‘poemadrama’ y de cómo se extiende en la estructura de la escritura. Digo poema y no poesía a modo de establecer la correspondencia entre poema y teatro. Con ello, hablar del poema dramatizado. Siempre ha estado vinculado conmigo, también en mis estudios como crítico. Esto ocurre en mí desde una escritura orgánica que se establece en el instante. Tal hecho fue lo que me atrajo en Gonçalo M. Tavares cuando lo estudié.
Precisamente ese es tema de tu, hasta ahora, último libro (en torno a Gonçalo M. Tavares) donde analizas la obra de este destacado escritor lusitano. Pudieras ahondar un poco más sobre este punto.
Para él, como bien dice, su género es el alfabeto. Es decir, son las palabras las que van a definir lo que se escribe en el proceso orgánico y continuo del instante de la escritura. Es, en mi caso, una escritura del instante.
Este trabajo me llevó tres años de investigación, para la edición recibí el apoyo del Instituto Portugués de Cultura que financió la edición del mismo. Ahora lo estamos colocando en las librerías más importantes del país. Es un trabajo abierto, de acuerdo también con mi experiencia como escritor, con la cual me acercó a la lusofonía y a la comprensión de la literatura portuguesa y que sigo estudiando. Ahora estoy preparando otro ensayo entorno de la obra de Fernando Pessoa.
En varios de tus textos poéticos se percibe una añoranza por alcanzar una orilla marina, acaso el borde “de aquella costa lejana que me corta el recuerdo de su idioma”. ¿Es la costa el costado de tu otro lugar, el de tus ancestros?
Correcto. Yo no podría decirlo mejor. Recuerda que a los escritores nos cuesta definir nuestra obra. Si hay una palabra que lo define es la otredad. En el otro encuentro la imagen que se me identifica sólo por medio de la palabra y, como te decía, del instante.
![[Img #49274]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9319_2a1b594f82a10b0f020e2a1c9c9af607.png)
En la historia de la literatura venezolana tradicionalmente los vínculos, de influencias estéticas y de temas, han sido de escritores españoles, franceses, luego ingleses e italianos. Me llama la atención gratamente, encontrar una vinculación con la literatura portuguesa, además, por parte de un descendiente de inmigrantes que se adentra al estudio de la literatura moderna desde la visión de la cultura venezolana. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Así es. Mi relación, como te mencioné, es más orgánica, voy siendo en la medida de lo que leo. Me hago en la lectura como un cuerpo único que se desplaza en la palabra del otro, y mi vano intento de asirla en mi propia escritura. Soy un escritor secreto en ese sentido porque aquel cuerpo se me distancia por mi incapacidad de buscar lo auténtico, porque no existe. Trato y no alcanzo, entonces, me siento cercano a algunos intentos entre la crítica (heterodoxa), el ensayo, el poema y la dramaturgia. Si ese intento me estrecha con un sentido de la palabra, me sentiré satisfecho, pero nunca conforme cuando tal riesgo es inaccesible.
Esta pregunta es importante y me lleva a una segunda respuesta: Pessoa y Borges son, si se puede decir, una parte de mi herencia. Lo intento, fracaso.
Como te dije, en estos momentos estoy trabajando en un libro sobre Fernando Pessoa. Esto lo indico porque es importante la correspondencia entre el poema y el drama (un trabajo que vengo elaborando desde hace tiempo), y se cruza por medio de la crítica, el ensayo, la poesía y el teatro, los cuales me son comunes estos géneros para trabajar. Ahora, es una disciplina y un esfuerzo mayor porque tienes que tratar con diferentes géneros y a veces ellos se me unifican en la disciplina de la escritura. Insisto, tal unidad me va definiendo.
Cuando hablamos de categorías, como el dolor, el desasosiego, lo relaciono con lo que puede ser el furor del poeta, del escritor. Un furor que es necesario y que es característico de la poesía. Decía Roberto Bolaño que cuando el frenesí o el furor no lo cuidamos o no buscamos ese punto de equilibrio, ese frenesí nos puede quemar. Puede ser tan ardiente que nos quema. De allí surgen esos vértices o esos canales emocionales del desasosiego, del desarraigo y del dolor.
Ahora bien, dice Pessoa que el gran nivel de la poesía está precisamente en el teatro, la poesía dramatizada. ¿Por qué?. Porque –dice Pessoa- la emoción en el drama es intelectualizada. Se intelectualiza cuando se diagrama en el verso, cuando llegas a la estructura del verso esa emoción termina siendo una elaboración de un ejercicio intelectual. Eso da a entender a Pessoa como un poeta, a pesar de lo abstracto, de lo simbólico, a pesar de lo que puede significar la sensación desde el punto de vista filosófico, no tanto psicológico, la cual capta el instante como un estado supremo de esa emoción y que lo vemos representado o espejado, en el poema. Esto es importante porque encontramos ese desarrollo intelectual dentro de la emoción.
En una visita que realicé a Buenos Aires tuve la oportunidad de entrevistarme con Jorge Dubatti, un destacado crítico latinoamericano de trayectoria internacional, hablamos sobre la relación de la crítica, tal cual mi visión. Yo le indicaba esto; la relación entre el poema, la crítica y el teatro, y analizar esas estructuras poéticas y esa relación que existe en cuanto al teatro. Dubatti me indicó que siguiera por ese vértice porque ahí estaba el discurso. He seguido desde entonces transitando por ese río disciplinadamente.
![[Img #49277]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/4179_page_1.jpg)
Tu respuesta tiene varias lecturas. Las resumo, así: ¿Desarraigo?. ¿Abandono?. ¿Añoranza?. ¿Alguna otra más?. Borges y Pessoa. El primero con su monumental erudición, mientras Pessoa (persona) multiplica su ser poético en sus varios nombres. ¿Eres ese ser –o vas siendo- en la construcción de ti y de tu obra?
Voy siendo en la medida de mi escritura. Lo otro que agregaría es el desasosiego. Publiqué en una oportunidad un libro denominado El delirio del sentido: una poética del dolor y otros ensayos.
Lo cual me acercó a eso, a una poética del dolor. En esto podría resumir la respuesta también:
poética del dolor.
En esa búsqueda del dolor trato de alcanzar un furor que me caracteriza a la hora de mantener un ritmo en la escritura y con la disciplina. Ahora estoy trabajando en una trilogía teatral cuyo tema, si queremos reducirlo, son los refugiados, el abandono, el dolor, el desarraigo y el desasosiego.
Ya que mencionas el dolor. Esta peste que ahora padecemos, ¿de qué manera está marcando tu obra?
Es muy temprano para saberlo, pero lo hará con toda seguridad. El dolor se me hace verbo.
Pienso, Juan, que repentinamente se nos hizo tan cotidiana, tan cercana la peste que estos muertos se nos van en silencio. Anónimamente parten sin despedirse, sin que nadie les estreche la mano. Creo que el concepto de la muerte ha cambiado drásticamente. ¿Lo compartes?
Sí, se instaura La banalidad del mal. Y tenemos que comprometernos con el ser humano de modo horizontal y no vertical, es decir, con hechos concretos de solidaridad. Esto nos permite entender que tenemos que cambiar en la medida de lo posible.
El concepto que se muestra en tu obra es más tradicional, hasta asumido como parte de una reflexión, de un filosofar la vida. ¿Es así?
Me cuesta definirme, pero me ayudas con la pregunta. Han dicho que lo que escribo me acerca a la filosofía. Y, aunque no lo pretendo, me satisface saberlo. Hombre y pensamiento se componen en mi búsqueda.
Cierto. En tu poesía transita un ser que en momentos reflexiona la vida, pero en otros momentos transcurre, fluye en la sensibilidad de la vida y su entorno. Lo que queda plasmado, traducido en poesía es la experiencia de la lucidez, del instante…
Y el instante también es la sombra de la materia, su transparencia con el propósito de canalizar el furor que nos produce, hacia una búsqueda para interpretar el dolor, la distancia de lo deseado. A partir de allí lo real desvanece el yo. Éste que se fragmenta en la disolución de la palabra por no hallar otra posibilidad de diálogo con el otro.
¿Con quién dialoga el poeta mientras vive la experiencia del ‘instante’? ¿Acaso para ti instante es también plenitud, eternidad, y acaso también la propia lucidez (lucidez entendida como iluminación)?
Impulsan mi creatividad porque este yo no soy, sino aquél que halla en el mismo instante de la escritura. Quien escribe no soy yo, acaso el impulso de la escritura. Colocar una palabra tras la otra será un misterio de ese proceso creador que deviene del mismo ejercicio de hacerlo. Si el otro encuentra el diálogo seré afortunado en tener un lector. Le estaré agradecido por conectar, incluso, en un nivel espiritual que me ofrece el mismo ritmo de la escritura. No soy yo quien escribe. Soy el otro, lo pienso ahora cuando trata de explicarme quién está allí entre líneas. Entonces, es un diálogo abstracto que busca, si se quiere, lo inasible del instante. Volvemos a la palabra instante porque se trata además de ritmo, sonoridad, atmósfera que urden el estado de ánimo de esa escritura.
![[Img #49276]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/7894_e5af93c087bfd063c6af127ebf33afed.png)
¿Qué te hizo acercarte a la poesía?
El deseo profundo de descubrir este misterio de urdir las palabras con la sublime técnica que significaba para mí, y lo sigue significando, el acto de la escritura. En una primera instancia el anhelo de ser escritor que luego madura en la necesidad de una disciplina exigente y férrea con los días. Y mi musa es como una puta vieja que nadie quiere a su lado. Yo, en cambio, la necesito porque muestra con el tiempo su belleza oculta: Santa perra le llama Juan Sánchez Peláez. Sigo este verso con el anhelo de asirle. Lo intento, me ayuda a mi propio ritmo, porque, como te decía, lo original no existe.
Tu relación con la poesía, que se percibe, es de amor/dolor. Dramática y al mismo tiempo de añoranza. ¿Algo ancestral que parece devenir en “saudade”?
No lo sé, pero tú lo dices mejor. Te agradezco tal definición, puesto que tiene un sitial en la literatura portuguesa.
¡Indudablemente! Creo que fue Manuel de Melo, en el siglo XVII, quien mejor ha definido el término saudade.
Claro, ahora me invitas a leer más. A conocer la distancia de mi ignorancia. Gracias.
Me interesa conocer tu experiencia como editor, Juan. En un país –o ex país- ¿se puede desarrollar un proyecto editorial?
Lo has dicho, un país ex (lo invierto a propósito), es un territorio. Sin embargo, estamos en proceso no sólo político, sino de alma, del sentido, con el pensamiento. Y es inevitable. Nadie puede quitarle este espacio subjetivo. Por consiguiente, las alternativas surgen en esa dinámica inexorable con el trabajo. Y sí, estamos editando, reinventándonos. Creando la posibilidad. Y no sólo con las editoriales, sino en el teatro también. Es necesario para cuando rescatemos al país. Esperamos a nuestro Godot. Y es real, además de subjetivo: movemos esa posibilidad con pasión.
Pudieras adelantarnos algunos proyectos de publicaciones que tienes pendientes en tu editorial.
Son convenios también con otras editoriales. En eso andamos. Tengo ahora una lista de autores con esa idea de publicar, pero buscando apoyo interinstitucional para poder llevarlo a cabo. Crear ideas sustentables por lo difícil del financiamiento. Y surge entonces en el trabajo digital como plataforma con nuestros lectores.
Quisiera, ya para finalizar, conocer un poco sobre tu actividad como dramaturgo. El tema de la cotidianidad, ¿cómo lo planteas?
Como dramaturgo ahora estoy trabajando en una trilogía que justo habla de los refugiados, los desplazados y los que sufren del abandono. El desprecio. Es una trilogía difícil, compleja en la que estoy trabajando con ahínco. Aún no le tengo nombre, pero será una grata sorpresa. El asunto de los inmigrantes venezolanos ahora desplazados superó la realidad de lo ficcional. Me tomó por sorpresa cuando la estaba escribiendo. Y ahora me exige terminarlo. Porque estará diseñada para ser montada una detrás de la otra como una radio novela en temporada. Tres piezas, tres tiempos. Una trama. Aunque, aclaro, la trama no es lo más importante, sino en el modo que establezco su relación simbólica y abstracta, sin que por ello se pierda la conexión emocional con el público.
![[Img #49275]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2020/9469_page_1-1.jpg)
Habría que agregarle a ello, las pestes que padecemos (sea la ‘roja’ como la pandemia), y ahora el derrumbe mundial del petróleo. ¿Entramos en la distopía de la Venezuela post petrolera?
Sí. Coincido contigo. Por eso escribo. No sé hacer otra cosa, además de dirigir teatro. En todo lo demás soy un inútil. Además, simultáneamente escribo un libro en torno a Fernando Pessoa, como te mencioné, mi mayor reto. Una responsabilidad con mi herencia.
¿Te sientes un escritor de tradición o acaso de vanguardia, en lo post de la post modernidad?
De la post modernidad, no obstante, esto requiere de otra explicación extendida. Podemos hacerlo para otra entrevista. Lo de la post modernidad lo descubrí escribiendo mi libro de ensayo Él es Vila-Matas, no soy Bartleby.
De acuerdo. Creo que los acontecimientos de estos días nos impiden responder reposadamente.
Así es.
Creo que este pudiera ser un buen final …o medio final.
Que sea medio final. Dejemos material para la próxima.