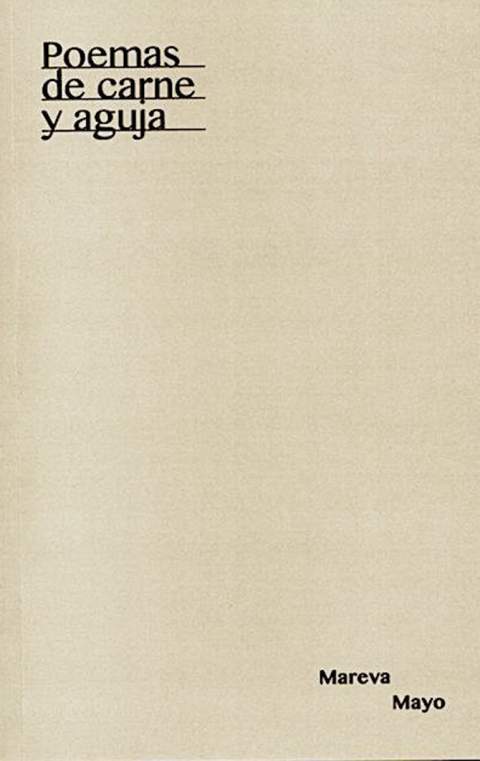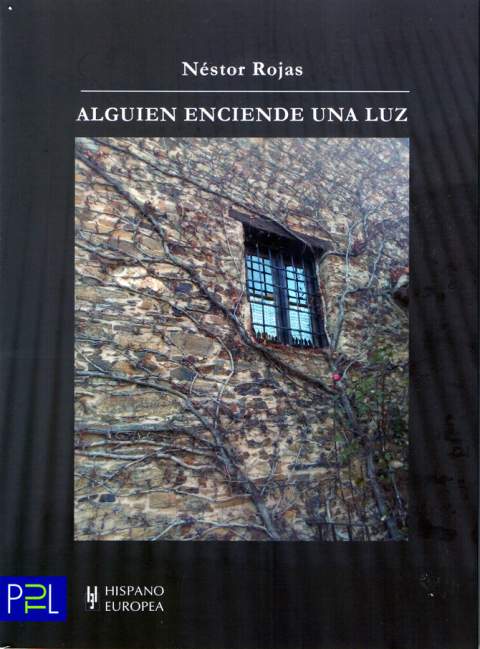Maragatería fantasmal
![[Img #49698]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9652__dsc0001.jpg)
A Jesús Palmero
Te levantas a media noche a eso de las tres, te tomas tres cafés y cuando son las seis te vuelves a acostar, entonces sueñas, quiero decir que duermes intranquilo y cada poco te despiertas y te acuerdas de los sueños:
Subíamos con el Ibiza las cuestas que van de Rabanal del Camino a Foncebadón. Íbamos a una cena medieval que se celebraba en la ‘Taberna de Gaia’ y, tras una curva, vimos a unos jinetes sobre tres o cuatro caballos y una mula lunanca. Se pegaron al arcén y los pasamos no sin dificultad. La noche era de luna llena, no podíamos asegurar que no hubiera sido una aparición. Un poco más arriba, como en una escaramuza, nos cruzamos con un grupo de militares fusil en mano atravesando la carretera, debían de estar de maniobras; en ningún momento nos molestaron. Seguían en su fantasía en la que gente como nosotros no teníamos cabida. Pensé qué pasaría cuando se encontrarán con los caballos, si harían una carga de fusilería. No debió de ser así pues al poco de entrar en la taberna llegaron los jinetes, que procedían de Matavenero para amenizar la fiesta.
Habíamos ido como invitados para un periódico, mi mujer como periodista y yo como fotógrafo. Apoyado en un tonel, Enrique, el propietario de la taberna, comentaba ‘La batalla de los árboles’, cuyo texto estaba fijado en un panel: "Al parecer, los centauros, sátiros y vacantes de Dioniso comían habitualmente de una seta moteada llamada ‘Amanita muscaria’, que les daba una enorme fuerza muscular, vigor erótico, visiones delirantes de profecía." También, seguía diciendo Enrique, pueden haber conocido el ‘Panaeolus papilionaceus’, que crece en el estiércol. El ‘Psilocibe’ produce una sensación de iluminación universal, este lo comíamos al finalizar las clases de tarde en la Universidad de León: "La luz cuyo nombre es esplendor puede referirse a esa brillantez de la visión más bien que al Sol"”…
En ese momento nos vio y nos preguntó por lo que beberíamos, nos recomendó un té especial de frambuesa. Asentimos y, mientras Pilar, su mujer, lo preparaba, seguía leyendo y comentando ¡La batalla de los árboles¡, de Cad Goddeu: "Yo he tenido muchas formas / antes de lograr una forma congenial. / He sido una estrecha hoja de espada. / (Lo creeré en cuanto aparezca) / He sido una estrella brillante. / He sido una palabra en un libro. / He sido un libro originalmente. / He sido una luz en una linterna."
Llegó el té al tiempo que fumábamos unos canutos que rulaban altruistamente. La taberna de pronto se me hizo pequeña y el techo se me pego a las sienes. De pronto la vi llena a rebosar. Una bailarina con atuendo medieval repartía las variedades de té. Pensé que no podría abrir el trípode en tan exigua altura altamirana. No sé por qué me acordé del elefante del circo que unos días atrás desfilaba por Astorga y al pasar junto al Ayuntamiento se arrimó al borde de la fachada para rascarse, como yo me rascaba la cabeza al ver a la segunda bailarina contonearse, a hombres que bailaban con hombres, en ingenua bisexualidad de fuerza y dulzura. Entre tanto barullo tuve que sentarme, apoye la cabeza entre las manos y cerré los ojos. Oía, pero no diferenciaba las conversaciones que me llegaban agolpadas como un único ruido. Sí escuchaba el silencio que acogía la diversidad de murmullos sin mezclarse. No entendía nada. Debí de estar dormido más o menos una hora:
Habíamos ido a casa de mi madre, mi mujer, mis hijas y yo. Teníamos la intención de coger unos CDs con grabaciones de la infancia de las niñas, pero dada la desconfianza enfermiza de mi madre, habíamos entrado en su casa cuando no estaba. Había salido de compras, esto era en el tiempo que se denominaría 'la nueva normalidad', la salida del confinamiento tras la peste del Covid-19.
![[Img #49700]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9414__dsc0006.jpg)
Cuando levanté la cabeza ya estábamos todos los comensales sentados a unas mesas corridas con grandes platos de embutido. Corría la conversación pero yo solo distinguía ese largo murmullo, un mar de gente que en su mayoría se ignoraba y desconocía. Enseguida comenzó el espectáculo, un happening de Salomé y el Bautista, creo recordar. Una danza erótica que seducía a los comensales, con mucho colorido y compás. Me acordé de las fotos y me levanté, coloqué el trípode al fondo del local. Había comprado un carrete de 1600 ISO que daría mucho grano. Era la única manera de paralizar la danza a la luz de los candiles y las velas. Miré por el visor de la puerta.
Y vi a mi madre que subía la escalera tirando del carrito de la compra, me puse a temblar. Mi madre tenía cierta obsesión de que yo entraba en su casa a la busca de un manuscrito novelado de mi tío, que desapareció misteriosamente al poco de morir. También que le cambiaba las cosas de sitio o que le dejaba mensajes cifrados tales como un abanico abierto sobre la almohada y "tan bien colocadito", o un redondel sobre el pan. Fui a la sala de estar y le dije a mi mujer y a las niñas: Está ahí subiendo la escalera. En el nerviosismo abrí la puerta y me dirigí hacia mi madre queriendo explicarle.
Lo que intentaba fotografiar en la taberna era un espectáculo macabro, la sensibilidad del carrete no me daba para tanto. "Veía a un joven que había perdido un brazo cuando niño jugando con el carburo. Muy borracho sostenía su húmero amputado y lo lanzaba al vuelo a la concurrencia, y esta se lo devolvía, riéndose, como él, a carcajadas."
Era ese hueso el que tenía en la mano ahora, pues mi madre entró en pánico y se desmayó, mi mujer me ayudó a echarla en el diván del descansillo. La pusimos cabeza abajo y las niñas le trajeron un vaso de agua. Se despertó y apenas titubeaba, eres mi niño, yo te crié en brazos y ahora “como filyolo alieno, / non más adormes a meu seno.” Sería feliz si no me hicierais esto. No había forma de darle una explicación. Mis emociones oscilaban entre el desprecio, la piedad y la nostalgia ante su miedo a la vida, su enorme decepción y el no saber o no poder valerse por sí misma desde la muerte de mi padre. Me atribuía un poder ilimitado sobre ella para poder echarme la culpa de todas sus desgracias imaginarias.
Yo tiraba de ella agarrándola por el antebrazo, un antebrazo huesudo, descarnado de lo delgada que estaba...
El húmero volador había caído en mi plato y lo cogí, como el antebrazo de mi madre, sin intención de devolverlo. Sonaba una música medieval como de cantiga: “Pela ribeira do río / cantando ia la virgo / d`amor.”
Los murmullos se incrementaron y me vi de noche por una carretera con mi mujer e hijas, vivíamos por aquel entonces en Valdespino, pueblo maragato, cuando se declaró el confinamiento del coronavirus. Estaba prohibido salir de casa, pero en un pueblo tan escaso de gentes salíamos al anochecer. Los días lluviosos los caminos eran intransitables, con abundancia de pedruscos, y mi mujer se torció por dos veces el tobillo. Así que terminamos por pasear por la carretera de Santiagomillas. Caminábamos rápido y sin linterna, con el oído muy atento por si viniera algún vehículo. Temíamos que apareciese la policía o la Guardia Civil y nos multaran. Así que en cuanto oíamos el murmullo de algún coche nos refugiamos en el encinar. En una de esas nos sorprendió un vehículo. Yo me encontraba junto a un murete poblado de zarzas que me impedía saltar el vallado, y solo pude tumbarme sobre la cuneta; pero el conductor, que llevaba una niña pequeña detrás, paró y ya iba a llamar al 112 cuando mi mujer más próxima a él le aclaró lo que pasaba.
Era el mes de abril y por el camino escuchábamos la nota solitaria del autillo, el ulular del búho y el gruñido del jabalí, todo ello entre el croar oceánico de las ranas que habían brotado con la abundancia de lluvias de esa primavera.
![[Img #49701]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/6961__dsc0011.jpg)
El murmullo mareante de los asistentes a la fiesta iba en crescendo, exigían que les devolviese el hueso, y lo hice con tan mala suerte que le fue a la cabeza de una comensal. Las fotos iban a salir movidas sin remedio, pues la luz era muy escasa y la sensibilidad del carrete no permitía velocidades rápidas. Fotografié a la gente iluminada a la luz de los candiles, el hueso por el aire se disolvería en la imagen como en una solución sulfúrica.
Finalizado el happening, hubo un receso antes de la última representación que la gente aprovechó para comer. No hablaban apenas, la relación entre las palabras y las cosas ya por aquel entonces había sido perturbada y de esa perturbación había surgido una ‘nueva normalidad’ distante y comedida’. Un mochuelo en una jaula de palo permanecía callado, temeroso. Me acerque a mirarlo y se retrajo, ululó como para asustarme.
Es lo que oiremos a la vuelta del paseo nocturno de Santiagomillas, el coro de ranas y de sapos y el ulular de la lechuza y, ya llegando a casa, de cara a Valdespino, deslumbrados por las nuevas luces, el autillo y muy raramente la carcajada del bosque.
Cuando ya se fue relajando el confinamiento y ya pudimos salir a la luz del día, continuaba asustándonos el siseo de los coches pues habíamos desarrollado un oído finísimo. La primavera había eclosionado en mayo como nunca, feraz, llena de pájaros, En nuestros paseos raramente los veíamos, pero nuestro oído era capaz de distinguir los matices de sus cantos. El encinar se nos había ampliado con un fondo enriquecido, insondable: "Animales silentes brotaron desde el claro."
Mi mujer obtuvo una aplicación de móvil con la que fuimos identificando los diversos trinos y tonadas. Primero fue el ruiseñor de enorme potencia, con gorgoritos y silbidos continuados, luego la alondra y la calandria de sonido muy melódico, parecido, más potente la de esta última. Otro día fueron el mirlo con gran capacidad de improvisación; un gorjeo aflautado, melodioso y algo grave: ‘srill’, ‘punk’, ‘punk’. O el escribano hortelano, retraído y escondidizo, de un canto apacible y melancólico. También el petirrojo con un gorjeo muy melódico que lleva a confundirlo con el ruiseñor. Fuimos identificando los cantos del chochín común, el zarcero, el pinzón y el abejaruco con su soso y característico reclamo que emite mientras vuela, algo así como ‘pi-pi -pi prrrut’. No se me olvidará el ruido acuático de la codorniz, no escasearon los pinzones y la curruca zarcera y llegando a casa sin perder la compañía del ruiseñor y el cuco, el 'tiv' del autillo que recuerda el pitido de un barco llegando a puerto.
El mochuelo ya más tranquilo me guiñaba el ojo, me acordé de aquella monodia del loro de ‘Zazie en el metro’: "Cotorreas, cotorreas, siempre igual". Le dije: es dura la vida no, Verdolaga. En la taberna se representaba ahora una versión libre y postmoderna de ‘San Jorge y el dragón’. La gente estaba ya con el café y la queimada, leerían el conjuro y cada mochuelo a su olivo. No creo que hubiera hecho más de tres fotos que pudieran aprovecharse, pero decidimos regresar.
![[Img #49697]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9514__dsc0001-2.jpg)
Según bajábamos, una luz deslumbrante apuntaba desde un otero todo lo largo de la carretera. Pensamos si sería una forma de control policial, como decirnos: estamos aquí vigilándote. La noche era muy clara y aún así mi mujer se volvió a torcer el tobillo. Oíamos los ladridos lastimeros de los perros de los pueblos cercanos. Era Semana Santa, la segunda semana de abril y nos acompañaba el silbato del autillo. Mi mujer se apoyaba en mi hombro para seguir caminando. El último kilómetro la llevamos a la silla la reina, turnándonos entre los tres.
De la misma manera en que ayudaríamos a mi madre a ascender el último tramo de la escalera hasta el salón, junto con el carrito de compra. Le dijimos que como no estaba y llovía habíamos querido esperarla dentro. Manifestaba con más intensidad que nunca su espíritu valetudinario, victimista, mártir, culpabilizador. Ya calma y echada en el sofá, nos despedimos.
Salimos por el patio hacia la huerta del asilo, ahí donde no hay puerta alguna, por donde mi madre afirmaba que yo le entraba para darle miedo y llevarla a la locura de la película 'Luz de gas', que tanto la impresionara de joven. Dimos la vuelta a la manzana hasta la fachada de su casa, donde teníamos el coche. Milagrosamente, desde ahí, se veía el interior de su salón, como por un cristal de acuario, donde una sirena negra contaba lágrimas en un rosario, como queriendo renovar las aguas que la mantenían viva.
Atravesábamos a la luz de una luna en hocino, el bosque de Lucillo en dirección a Quintanilla de Somoza. La punta del bastón producía al andar un pitido metálico que alternaba con el grito del autillo, repartiendo y contando los latidos. Oímos el gruñido de un jabalí que nos acompañó casi un minuto eterno, las niñas se juntaron a nosotros. Nos sorprendió el siseo de un coche que venía en nuestra dirección. Apenas si nos dio tiempo a tumbarnos cerca de la carretera, las prendas oscuras, sin reflectantes. Venía despacio, un antiguo Ibiza rojo con las ventanillas bajadas que dejaban oír el ‘Alexander Nevsky’ de Prokófiev. Debieron de vernos porque bajaron del coche, Una pareja de unos 40 años, ella más joven, él con una cámara de fotos y un trípode que ajustó en mitad de la carretera y sobre el que colocó la cámara. El bosque parecía fosforescente, alucinado, un fogonazo reflexivo de saber melancólico. Disparó varias veces la cámara en una exposición larga de varios minutos. Temblábamos de pensar que nos hubieran visto. Vaya plenilunio tan mágico y extraño, dijo él; los militares, los jinetes, la luz acuaria del jardín, la fiesta alucinante y ahora ese jabalí gigante como un anima en pena que trasluce sus gruñidos. Sí, pero tú de la fiesta nada, te la pasaste dormido, y las fotos... Sí, respondió él, soñaba que teníamos dos niñas ya adolescentes y que caminábamos emboscados por una carretera y de pronto un jabalí nos asustaba por el flanco derecho
![[Img #49698]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9652__dsc0001.jpg)
A Jesús Palmero
Te levantas a media noche a eso de las tres, te tomas tres cafés y cuando son las seis te vuelves a acostar, entonces sueñas, quiero decir que duermes intranquilo y cada poco te despiertas y te acuerdas de los sueños:
Subíamos con el Ibiza las cuestas que van de Rabanal del Camino a Foncebadón. Íbamos a una cena medieval que se celebraba en la ‘Taberna de Gaia’ y, tras una curva, vimos a unos jinetes sobre tres o cuatro caballos y una mula lunanca. Se pegaron al arcén y los pasamos no sin dificultad. La noche era de luna llena, no podíamos asegurar que no hubiera sido una aparición. Un poco más arriba, como en una escaramuza, nos cruzamos con un grupo de militares fusil en mano atravesando la carretera, debían de estar de maniobras; en ningún momento nos molestaron. Seguían en su fantasía en la que gente como nosotros no teníamos cabida. Pensé qué pasaría cuando se encontrarán con los caballos, si harían una carga de fusilería. No debió de ser así pues al poco de entrar en la taberna llegaron los jinetes, que procedían de Matavenero para amenizar la fiesta.
Habíamos ido como invitados para un periódico, mi mujer como periodista y yo como fotógrafo. Apoyado en un tonel, Enrique, el propietario de la taberna, comentaba ‘La batalla de los árboles’, cuyo texto estaba fijado en un panel: "Al parecer, los centauros, sátiros y vacantes de Dioniso comían habitualmente de una seta moteada llamada ‘Amanita muscaria’, que les daba una enorme fuerza muscular, vigor erótico, visiones delirantes de profecía." También, seguía diciendo Enrique, pueden haber conocido el ‘Panaeolus papilionaceus’, que crece en el estiércol. El ‘Psilocibe’ produce una sensación de iluminación universal, este lo comíamos al finalizar las clases de tarde en la Universidad de León: "La luz cuyo nombre es esplendor puede referirse a esa brillantez de la visión más bien que al Sol"”…
En ese momento nos vio y nos preguntó por lo que beberíamos, nos recomendó un té especial de frambuesa. Asentimos y, mientras Pilar, su mujer, lo preparaba, seguía leyendo y comentando ¡La batalla de los árboles¡, de Cad Goddeu: "Yo he tenido muchas formas / antes de lograr una forma congenial. / He sido una estrecha hoja de espada. / (Lo creeré en cuanto aparezca) / He sido una estrella brillante. / He sido una palabra en un libro. / He sido un libro originalmente. / He sido una luz en una linterna."
Llegó el té al tiempo que fumábamos unos canutos que rulaban altruistamente. La taberna de pronto se me hizo pequeña y el techo se me pego a las sienes. De pronto la vi llena a rebosar. Una bailarina con atuendo medieval repartía las variedades de té. Pensé que no podría abrir el trípode en tan exigua altura altamirana. No sé por qué me acordé del elefante del circo que unos días atrás desfilaba por Astorga y al pasar junto al Ayuntamiento se arrimó al borde de la fachada para rascarse, como yo me rascaba la cabeza al ver a la segunda bailarina contonearse, a hombres que bailaban con hombres, en ingenua bisexualidad de fuerza y dulzura. Entre tanto barullo tuve que sentarme, apoye la cabeza entre las manos y cerré los ojos. Oía, pero no diferenciaba las conversaciones que me llegaban agolpadas como un único ruido. Sí escuchaba el silencio que acogía la diversidad de murmullos sin mezclarse. No entendía nada. Debí de estar dormido más o menos una hora:
Habíamos ido a casa de mi madre, mi mujer, mis hijas y yo. Teníamos la intención de coger unos CDs con grabaciones de la infancia de las niñas, pero dada la desconfianza enfermiza de mi madre, habíamos entrado en su casa cuando no estaba. Había salido de compras, esto era en el tiempo que se denominaría 'la nueva normalidad', la salida del confinamiento tras la peste del Covid-19.
![[Img #49700]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9414__dsc0006.jpg)
Cuando levanté la cabeza ya estábamos todos los comensales sentados a unas mesas corridas con grandes platos de embutido. Corría la conversación pero yo solo distinguía ese largo murmullo, un mar de gente que en su mayoría se ignoraba y desconocía. Enseguida comenzó el espectáculo, un happening de Salomé y el Bautista, creo recordar. Una danza erótica que seducía a los comensales, con mucho colorido y compás. Me acordé de las fotos y me levanté, coloqué el trípode al fondo del local. Había comprado un carrete de 1600 ISO que daría mucho grano. Era la única manera de paralizar la danza a la luz de los candiles y las velas. Miré por el visor de la puerta.
Y vi a mi madre que subía la escalera tirando del carrito de la compra, me puse a temblar. Mi madre tenía cierta obsesión de que yo entraba en su casa a la busca de un manuscrito novelado de mi tío, que desapareció misteriosamente al poco de morir. También que le cambiaba las cosas de sitio o que le dejaba mensajes cifrados tales como un abanico abierto sobre la almohada y "tan bien colocadito", o un redondel sobre el pan. Fui a la sala de estar y le dije a mi mujer y a las niñas: Está ahí subiendo la escalera. En el nerviosismo abrí la puerta y me dirigí hacia mi madre queriendo explicarle.
Lo que intentaba fotografiar en la taberna era un espectáculo macabro, la sensibilidad del carrete no me daba para tanto. "Veía a un joven que había perdido un brazo cuando niño jugando con el carburo. Muy borracho sostenía su húmero amputado y lo lanzaba al vuelo a la concurrencia, y esta se lo devolvía, riéndose, como él, a carcajadas."
Era ese hueso el que tenía en la mano ahora, pues mi madre entró en pánico y se desmayó, mi mujer me ayudó a echarla en el diván del descansillo. La pusimos cabeza abajo y las niñas le trajeron un vaso de agua. Se despertó y apenas titubeaba, eres mi niño, yo te crié en brazos y ahora “como filyolo alieno, / non más adormes a meu seno.” Sería feliz si no me hicierais esto. No había forma de darle una explicación. Mis emociones oscilaban entre el desprecio, la piedad y la nostalgia ante su miedo a la vida, su enorme decepción y el no saber o no poder valerse por sí misma desde la muerte de mi padre. Me atribuía un poder ilimitado sobre ella para poder echarme la culpa de todas sus desgracias imaginarias.
Yo tiraba de ella agarrándola por el antebrazo, un antebrazo huesudo, descarnado de lo delgada que estaba...
El húmero volador había caído en mi plato y lo cogí, como el antebrazo de mi madre, sin intención de devolverlo. Sonaba una música medieval como de cantiga: “Pela ribeira do río / cantando ia la virgo / d`amor.”
Los murmullos se incrementaron y me vi de noche por una carretera con mi mujer e hijas, vivíamos por aquel entonces en Valdespino, pueblo maragato, cuando se declaró el confinamiento del coronavirus. Estaba prohibido salir de casa, pero en un pueblo tan escaso de gentes salíamos al anochecer. Los días lluviosos los caminos eran intransitables, con abundancia de pedruscos, y mi mujer se torció por dos veces el tobillo. Así que terminamos por pasear por la carretera de Santiagomillas. Caminábamos rápido y sin linterna, con el oído muy atento por si viniera algún vehículo. Temíamos que apareciese la policía o la Guardia Civil y nos multaran. Así que en cuanto oíamos el murmullo de algún coche nos refugiamos en el encinar. En una de esas nos sorprendió un vehículo. Yo me encontraba junto a un murete poblado de zarzas que me impedía saltar el vallado, y solo pude tumbarme sobre la cuneta; pero el conductor, que llevaba una niña pequeña detrás, paró y ya iba a llamar al 112 cuando mi mujer más próxima a él le aclaró lo que pasaba.
Era el mes de abril y por el camino escuchábamos la nota solitaria del autillo, el ulular del búho y el gruñido del jabalí, todo ello entre el croar oceánico de las ranas que habían brotado con la abundancia de lluvias de esa primavera.
![[Img #49701]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/6961__dsc0011.jpg)
El murmullo mareante de los asistentes a la fiesta iba en crescendo, exigían que les devolviese el hueso, y lo hice con tan mala suerte que le fue a la cabeza de una comensal. Las fotos iban a salir movidas sin remedio, pues la luz era muy escasa y la sensibilidad del carrete no permitía velocidades rápidas. Fotografié a la gente iluminada a la luz de los candiles, el hueso por el aire se disolvería en la imagen como en una solución sulfúrica.
Finalizado el happening, hubo un receso antes de la última representación que la gente aprovechó para comer. No hablaban apenas, la relación entre las palabras y las cosas ya por aquel entonces había sido perturbada y de esa perturbación había surgido una ‘nueva normalidad’ distante y comedida’. Un mochuelo en una jaula de palo permanecía callado, temeroso. Me acerque a mirarlo y se retrajo, ululó como para asustarme.
Es lo que oiremos a la vuelta del paseo nocturno de Santiagomillas, el coro de ranas y de sapos y el ulular de la lechuza y, ya llegando a casa, de cara a Valdespino, deslumbrados por las nuevas luces, el autillo y muy raramente la carcajada del bosque.
Cuando ya se fue relajando el confinamiento y ya pudimos salir a la luz del día, continuaba asustándonos el siseo de los coches pues habíamos desarrollado un oído finísimo. La primavera había eclosionado en mayo como nunca, feraz, llena de pájaros, En nuestros paseos raramente los veíamos, pero nuestro oído era capaz de distinguir los matices de sus cantos. El encinar se nos había ampliado con un fondo enriquecido, insondable: "Animales silentes brotaron desde el claro."
Mi mujer obtuvo una aplicación de móvil con la que fuimos identificando los diversos trinos y tonadas. Primero fue el ruiseñor de enorme potencia, con gorgoritos y silbidos continuados, luego la alondra y la calandria de sonido muy melódico, parecido, más potente la de esta última. Otro día fueron el mirlo con gran capacidad de improvisación; un gorjeo aflautado, melodioso y algo grave: ‘srill’, ‘punk’, ‘punk’. O el escribano hortelano, retraído y escondidizo, de un canto apacible y melancólico. También el petirrojo con un gorjeo muy melódico que lleva a confundirlo con el ruiseñor. Fuimos identificando los cantos del chochín común, el zarcero, el pinzón y el abejaruco con su soso y característico reclamo que emite mientras vuela, algo así como ‘pi-pi -pi prrrut’. No se me olvidará el ruido acuático de la codorniz, no escasearon los pinzones y la curruca zarcera y llegando a casa sin perder la compañía del ruiseñor y el cuco, el 'tiv' del autillo que recuerda el pitido de un barco llegando a puerto.
El mochuelo ya más tranquilo me guiñaba el ojo, me acordé de aquella monodia del loro de ‘Zazie en el metro’: "Cotorreas, cotorreas, siempre igual". Le dije: es dura la vida no, Verdolaga. En la taberna se representaba ahora una versión libre y postmoderna de ‘San Jorge y el dragón’. La gente estaba ya con el café y la queimada, leerían el conjuro y cada mochuelo a su olivo. No creo que hubiera hecho más de tres fotos que pudieran aprovecharse, pero decidimos regresar.
![[Img #49697]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/05_2020/9514__dsc0001-2.jpg)
Según bajábamos, una luz deslumbrante apuntaba desde un otero todo lo largo de la carretera. Pensamos si sería una forma de control policial, como decirnos: estamos aquí vigilándote. La noche era muy clara y aún así mi mujer se volvió a torcer el tobillo. Oíamos los ladridos lastimeros de los perros de los pueblos cercanos. Era Semana Santa, la segunda semana de abril y nos acompañaba el silbato del autillo. Mi mujer se apoyaba en mi hombro para seguir caminando. El último kilómetro la llevamos a la silla la reina, turnándonos entre los tres.
De la misma manera en que ayudaríamos a mi madre a ascender el último tramo de la escalera hasta el salón, junto con el carrito de compra. Le dijimos que como no estaba y llovía habíamos querido esperarla dentro. Manifestaba con más intensidad que nunca su espíritu valetudinario, victimista, mártir, culpabilizador. Ya calma y echada en el sofá, nos despedimos.
Salimos por el patio hacia la huerta del asilo, ahí donde no hay puerta alguna, por donde mi madre afirmaba que yo le entraba para darle miedo y llevarla a la locura de la película 'Luz de gas', que tanto la impresionara de joven. Dimos la vuelta a la manzana hasta la fachada de su casa, donde teníamos el coche. Milagrosamente, desde ahí, se veía el interior de su salón, como por un cristal de acuario, donde una sirena negra contaba lágrimas en un rosario, como queriendo renovar las aguas que la mantenían viva.
Atravesábamos a la luz de una luna en hocino, el bosque de Lucillo en dirección a Quintanilla de Somoza. La punta del bastón producía al andar un pitido metálico que alternaba con el grito del autillo, repartiendo y contando los latidos. Oímos el gruñido de un jabalí que nos acompañó casi un minuto eterno, las niñas se juntaron a nosotros. Nos sorprendió el siseo de un coche que venía en nuestra dirección. Apenas si nos dio tiempo a tumbarnos cerca de la carretera, las prendas oscuras, sin reflectantes. Venía despacio, un antiguo Ibiza rojo con las ventanillas bajadas que dejaban oír el ‘Alexander Nevsky’ de Prokófiev. Debieron de vernos porque bajaron del coche, Una pareja de unos 40 años, ella más joven, él con una cámara de fotos y un trípode que ajustó en mitad de la carretera y sobre el que colocó la cámara. El bosque parecía fosforescente, alucinado, un fogonazo reflexivo de saber melancólico. Disparó varias veces la cámara en una exposición larga de varios minutos. Temblábamos de pensar que nos hubieran visto. Vaya plenilunio tan mágico y extraño, dijo él; los militares, los jinetes, la luz acuaria del jardín, la fiesta alucinante y ahora ese jabalí gigante como un anima en pena que trasluce sus gruñidos. Sí, pero tú de la fiesta nada, te la pasaste dormido, y las fotos... Sí, respondió él, soñaba que teníamos dos niñas ya adolescentes y que caminábamos emboscados por una carretera y de pronto un jabalí nos asustaba por el flanco derecho