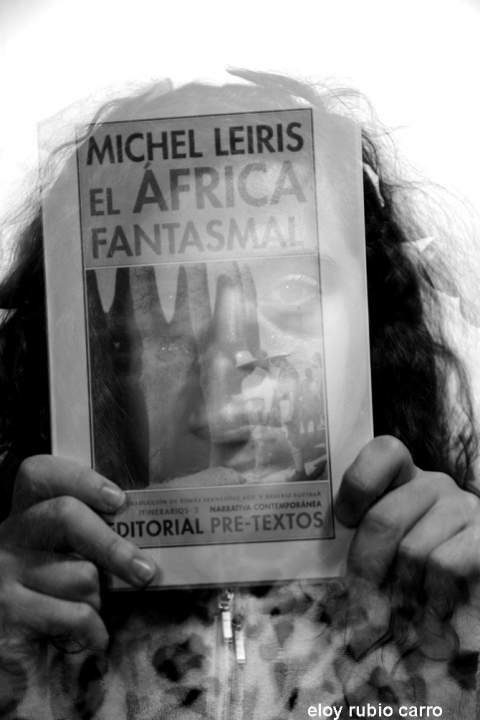Una constelación de seres lúcidos y quejumbrosos
Néstor Rojas. Alguien enciende una luz; Editorial Hispano Europea S.A.; 2020
![[Img #49775]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/9786_escanear0004.jpg)
Comienza ‘Alguien enciende una luz’, de Néstor Rojas, situándonos en ‘la escena originaria’. Hay que describirla bien para ir entendiendo el poemario: La evocación de la habitación del padre por lo que queda de niño en el poeta. En ella el padre escribe. En la evocación escribe el hijo, vuelve a escribir el padre.
La habitación, la ensoñación, la poesía no forman parte del tiempo, del espacio usuales, se diría sagrada. Esta atemporalidad de la poesía permite una zona de ‘indiferencia creativa’ entre las imágenes y los símbolos heredados y el concepto, concepto que también tendrá que crear el lector, el suyo. Ahí la memoria se revela según Carchia. “Como una auténtica vorágine del sentido, como el lugar de su propia falta.”
Entonces “La historia comienza en un tiempo que ya no existe” (6). Un lugar donde las reminiscencias de las imágenes del pasado se mantienen en suspenso en la penumbra, y donde el poeta se confronta con ellas para revivirlas, pero también en este caso “despertar de ellas”
Este primer poema se presenta en dos tiempos, en duplicidad a varios niveles: Una presencia y encuentro entre el sueño y la vigilia de dos imágenes espectrales, y también una declaración de intenciones: “Y escribes para que el viaje de ida no acabe / y haya luz en el portal de la memoria.”(6)
Advertir que en el poemario se dan dos tipos de letra, la redondilla que expresa las metamorfosis interiores y la bastardilla que intentaría una visión desde el padre, sin que por ello sea más empírica o menos objetiva.
El poemario se declara enseguida en lucha contra el olvido de lo propio. Por eso la insistencia en “hurgar en la ceniza de aquellos recuerdos.”(7) La escritura fluye así en la tiniebla relampagueante impregnada de pasado, las brasas removidas iluminan palabras mansas y comienzan las visiones del ayer: “He aquí las visiones borrosas del ayer y los sueños en ruinas / todos alumbrados por los últimos destellos.” (7) La imagen del padre sobrevive en ascensión titubeante, espectral, el poema se confronta con él para insuflarle vida, pero también como para despertar a la vida desde la de él.
![[Img #49774]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/5183_670-_dsc0031.jpg)
Este lance, desde la evocación del padre, se echa a andar en la memoria de una habitación compartida, desdoblada, como desdoblados se encuentran ellos, padre e hijo, y como se desdobla también la escritura del padre en la del hijo y a la inversa, pues realmente ha dejado de haber anverso y reverso. Diríamos que se da una torsión del tiempo que provoca esas intercomunicaciones, esos investimentos: “Tus rasgos insomnes despiertan de un sueño / Como quien vuelve a nacer, regresas a casa.” (18) Nos presenta ese limbo originario como el lugar del padre: “Para ese lugar que aparece de pronto con la niebla te traje conmigo.” (18) Ese lugar se declara el lugar de la poesía, pues el padre dicta al oído, asiente a la narración que escribe el hijo: “Mis ojos asombrados han salido de los oídos de un alma moribunda que se ha acercado a mí para que cuente la historia. Así comencé, hilando fino, allá arriba. Contando un relato que no termina de contarse.” (37)
También se podría entender esta duplicación como un modo de buscarse en su propia proyección, (demasiado psicoanalítico). Investigar el poso del otro en los sedimentos propios, una vía practicada por el agustinismo para acercarse a Dios padre desde su sedimento en nosotros. : “Lo que más anhelo es mi propia proximidad, / el modo de acercarme / a ese ser silencioso que vuelve su rostro hacia mí / para que yo lo vea.” (28)
En este toma y daca de los espectros, la subjetividad se siente culpable del olvido, es recurrente, de ahí el esfuerzo de este poema en perpetuarse. Pero el temor es constante, está ahí: “El olvido tiene su propia sustancia ajena a las titilaciones de la memoria. Insiste con sus palpitaciones, se vuelca de alguna parte que no sé.” (50). Desde la reminiscencia del padre este podrá encarnarse en la corporeidad del hijo, vestirse en los huesos del hijo, y que el hijo se enfundara los huesos de su padre: “(Él se mira como si fuera yo en la tangible superficie del espejo / Parece que llora al recordar el tiempo que vivió.)” (9)
Se van concretando las vivencias: “Cuando pequeño me llevabas a la sabana del piapoco / mirábamos las nubes / y me decías que eran ovejas.” Esta compenetración con la memoria del padre llega a ser total, simbiótica: “Yo soy tu forma muriendo / en la íntima fulguración de los segundos”. (13), “Y de tu propia mortandad han salido mis labios / mis órganos, mis huesos, mi cuerpo del futuro.” (23) o desde el lado del padre: “A veces tu ausencia forma parte de mi mirada, / mis manos contienen la lejanía de las tuyas / y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar / para pensar en ti.”(25), “Me rodeo en torno a ti y uno mis fragmentos con los tuyos, me llevo / a solas por el mismo camino por donde entro a la casa del reposo. / El cielo nos abisma en la hojarasca del alma”. (24).
La posesión se entiende también como una forma de ser poseído, es principalmente esto, por la figura-emanación del padre y, al modo platónico, una posesión por el sol, por la verdad, el sumo bien: “Oigo sus latidos confundirse con los míos, ponerse en fila con mis células. Mi alma ahora es página en blanco, una germinación de pura luz que me sale por los ojos”. Apenas hay distinción en este desdoblamiento, sino fuera que los muertos no tienen imágenes, rompiendo el tránsito a la comprensión.: “Ahora estás ahí despojado de imágenes”.
![[Img #49772]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/7105__dsc0004-4.jpg)
El dolor del hijo se transfiere a los restos del padre. Un dolor que viene en parte de la culpa se expresa con frecuencia en los poemas. Así: “Y vuelvo sobre mí mismo para encontrar tu perdón” (13), “(…) Fascina lo indecible / el incomprensible dolor que no se borra.” (21), “Como puedo llevo la culpa dentro de mí mismo / ¿Acaso los dioses dejaron de ampararme? / Para los difuntos reclamo la unción de la piedad / Para ellos alguien enciende una luz en la niebla.” (36)
Tras despertar la imagen del espectro, ocultado a la memoria para evitar el dolor, fulge ahora solar desde la noche, como donación vital: “De cuando en cuando / regresas con la ronda del pan crepuscular.” (11), “Eres el pabilo inmortal de un sol / que se va completando con cada amanecer / Tu alma extiende su navegación / por el borde de un rayo que me alcanza.” (11)
“Cuando el pensamiento se detiene de repente en una constelación saturada de tensiones provoca en esta una sacudida en virtud de la cual se cristaliza en mónada.” Esto se dice en la ‘Tesis XVI sobre la filosofía de la historia’, de W. Benjamin. Una mónada expresa la totalidad y, en el caso del hombre, además la propia conciencia de esa totalidad. El espectro del padre, vivificado por la luz de la memoria, enciende el poema donde se resuelven esas constelaciones en un sentido nuevo que, sin superar las tensiones originantes, las conforma y vitaliza. No será la razón el modo de acceso a lo indecible. La ‘empiria’ es la muerte total. "Allí donde el sentido por la belleza cesa, comienza la guerra, la indiferencia, la muerte; con razón ha habido filósofos que han enseñado que la dimensión estética es constitutiva de la forma veritativa de los conocimientos", afirma Sloterdijk.
Esa habitación puede insumir nuevas presencias, espectros que cohabiten con espectros hasta componer la humanidad: “Algo más profundo, que no sabemos que es, labra / nuestras superficies interiores y oculta las evidencias / de vidas anteriores tras la capa de la razón.” (21)
El poema regresa como una noria al lugar de la primera evocación: “Tu espectro o lo que sea (¿yo mismo?) / se sienta en la silla que da a la ventana / y no deja de mirarse en silencio.” Con evocaciones enumerativas de las estancias y objetos de la ‘escena originaria’ que vuelven a la vida en el poema: “Las tazas de porcelana china que mi madre guardó bajo llave / recuerdan otros tiempos que juegan a esconderse.” (16), “Bajo velos transparentes fluye la tarde / y la noche es una sustancia viva / que corroe, susurra y forja exiguas complicidades / con los aparecidos y los rumores del follaje.” (16) Como si también las palabras hubieran recuperado las propiedades originarias, mágicas, lo que sucede en el lenguaje poético sucede también entre las cosas.
Es un hermanaje entre la reminiscencia y los hechos del mundo que se organizan según anecdotarios personales, con vida propia: “Una constelación de seres lúcidos y quejumbrosos / una población de criaturas fantasmales que se van / cuando los pájaros amanecen cantando, se levanta / y se echa andar por la casa.” (17)
En el libro se siguen infinidad de notas y matices a partir de este encuentro-fusión: las descripciones de los viajes del alma en viaje astral, los preparativos para el viaje de la muerte etc. Siendo el espejo, la autoobservación interior el lugar donde se escrutan las huellas: “Una gota de azul del cielo se ha deslizado / por el espejo que reúne la tiniebla / y la claridad al mismo tiempo.”(30): “Cuando llega (la noche) sabemos que llevamos un peso incalculable en nuestras espaldas, un dolor que no decimos, que es costra melancólica de nuestra intimidad. / Dentro, muy dentro, el alma se cobija con su desolación.” (32)
Hay una conciencia de fin, de límite, pero también, si fuéramos capaces de entender el mundo como vida -no solo como apropiación, como dato-, la esperanza en la permanencia, en la transmigración ¿Qué sucedería si a su regreso el alma se encontrase con su memoria?: “La vida de un hombre tiene el mismo fin / que el vuelo de un pájaro.”(60)
![[Img #49773]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/5743_underwood-a-tergo-012.jpg)
La poesía como tema recorre este poemario. No al modo de metalenguaje, que también, sino de manera expresa. La poesía es ese lugar de la evocación propicia a los encuentros, donde vive el padre, la vitalización del mundo muerto de lo empírico, la memoria de la humanidad. Permite la transfiguración de las cualidades humanas a un agente nuevo, inusual, el polvo de las porcelanas, las manchas en el mantel etc.: “La poesía es mi aposento de todos los días, la magia de una fe con la que alimento el alma”(18), “Intento desvelar la belleza de los copos semánticos / que caen entre mis manos como signos evidentes del cielo.” (20), “Lo que se desvanece brota en el poema para sobrevivir.” (53)
Hay muchas cosas más, pero se encuentran en 'Alguien enciende una luz'.
Néstor Rojas. Alguien enciende una luz; Editorial Hispano Europea S.A.; 2020
![[Img #49775]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/9786_escanear0004.jpg)
Comienza ‘Alguien enciende una luz’, de Néstor Rojas, situándonos en ‘la escena originaria’. Hay que describirla bien para ir entendiendo el poemario: La evocación de la habitación del padre por lo que queda de niño en el poeta. En ella el padre escribe. En la evocación escribe el hijo, vuelve a escribir el padre.
La habitación, la ensoñación, la poesía no forman parte del tiempo, del espacio usuales, se diría sagrada. Esta atemporalidad de la poesía permite una zona de ‘indiferencia creativa’ entre las imágenes y los símbolos heredados y el concepto, concepto que también tendrá que crear el lector, el suyo. Ahí la memoria se revela según Carchia. “Como una auténtica vorágine del sentido, como el lugar de su propia falta.”
Entonces “La historia comienza en un tiempo que ya no existe” (6). Un lugar donde las reminiscencias de las imágenes del pasado se mantienen en suspenso en la penumbra, y donde el poeta se confronta con ellas para revivirlas, pero también en este caso “despertar de ellas”
Este primer poema se presenta en dos tiempos, en duplicidad a varios niveles: Una presencia y encuentro entre el sueño y la vigilia de dos imágenes espectrales, y también una declaración de intenciones: “Y escribes para que el viaje de ida no acabe / y haya luz en el portal de la memoria.”(6)
Advertir que en el poemario se dan dos tipos de letra, la redondilla que expresa las metamorfosis interiores y la bastardilla que intentaría una visión desde el padre, sin que por ello sea más empírica o menos objetiva.
El poemario se declara enseguida en lucha contra el olvido de lo propio. Por eso la insistencia en “hurgar en la ceniza de aquellos recuerdos.”(7) La escritura fluye así en la tiniebla relampagueante impregnada de pasado, las brasas removidas iluminan palabras mansas y comienzan las visiones del ayer: “He aquí las visiones borrosas del ayer y los sueños en ruinas / todos alumbrados por los últimos destellos.” (7) La imagen del padre sobrevive en ascensión titubeante, espectral, el poema se confronta con él para insuflarle vida, pero también como para despertar a la vida desde la de él.
![[Img #49774]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/5183_670-_dsc0031.jpg)
Este lance, desde la evocación del padre, se echa a andar en la memoria de una habitación compartida, desdoblada, como desdoblados se encuentran ellos, padre e hijo, y como se desdobla también la escritura del padre en la del hijo y a la inversa, pues realmente ha dejado de haber anverso y reverso. Diríamos que se da una torsión del tiempo que provoca esas intercomunicaciones, esos investimentos: “Tus rasgos insomnes despiertan de un sueño / Como quien vuelve a nacer, regresas a casa.” (18) Nos presenta ese limbo originario como el lugar del padre: “Para ese lugar que aparece de pronto con la niebla te traje conmigo.” (18) Ese lugar se declara el lugar de la poesía, pues el padre dicta al oído, asiente a la narración que escribe el hijo: “Mis ojos asombrados han salido de los oídos de un alma moribunda que se ha acercado a mí para que cuente la historia. Así comencé, hilando fino, allá arriba. Contando un relato que no termina de contarse.” (37)
También se podría entender esta duplicación como un modo de buscarse en su propia proyección, (demasiado psicoanalítico). Investigar el poso del otro en los sedimentos propios, una vía practicada por el agustinismo para acercarse a Dios padre desde su sedimento en nosotros. : “Lo que más anhelo es mi propia proximidad, / el modo de acercarme / a ese ser silencioso que vuelve su rostro hacia mí / para que yo lo vea.” (28)
En este toma y daca de los espectros, la subjetividad se siente culpable del olvido, es recurrente, de ahí el esfuerzo de este poema en perpetuarse. Pero el temor es constante, está ahí: “El olvido tiene su propia sustancia ajena a las titilaciones de la memoria. Insiste con sus palpitaciones, se vuelca de alguna parte que no sé.” (50). Desde la reminiscencia del padre este podrá encarnarse en la corporeidad del hijo, vestirse en los huesos del hijo, y que el hijo se enfundara los huesos de su padre: “(Él se mira como si fuera yo en la tangible superficie del espejo / Parece que llora al recordar el tiempo que vivió.)” (9)
Se van concretando las vivencias: “Cuando pequeño me llevabas a la sabana del piapoco / mirábamos las nubes / y me decías que eran ovejas.” Esta compenetración con la memoria del padre llega a ser total, simbiótica: “Yo soy tu forma muriendo / en la íntima fulguración de los segundos”. (13), “Y de tu propia mortandad han salido mis labios / mis órganos, mis huesos, mi cuerpo del futuro.” (23) o desde el lado del padre: “A veces tu ausencia forma parte de mi mirada, / mis manos contienen la lejanía de las tuyas / y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar / para pensar en ti.”(25), “Me rodeo en torno a ti y uno mis fragmentos con los tuyos, me llevo / a solas por el mismo camino por donde entro a la casa del reposo. / El cielo nos abisma en la hojarasca del alma”. (24).
La posesión se entiende también como una forma de ser poseído, es principalmente esto, por la figura-emanación del padre y, al modo platónico, una posesión por el sol, por la verdad, el sumo bien: “Oigo sus latidos confundirse con los míos, ponerse en fila con mis células. Mi alma ahora es página en blanco, una germinación de pura luz que me sale por los ojos”. Apenas hay distinción en este desdoblamiento, sino fuera que los muertos no tienen imágenes, rompiendo el tránsito a la comprensión.: “Ahora estás ahí despojado de imágenes”.
![[Img #49772]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/7105__dsc0004-4.jpg)
El dolor del hijo se transfiere a los restos del padre. Un dolor que viene en parte de la culpa se expresa con frecuencia en los poemas. Así: “Y vuelvo sobre mí mismo para encontrar tu perdón” (13), “(…) Fascina lo indecible / el incomprensible dolor que no se borra.” (21), “Como puedo llevo la culpa dentro de mí mismo / ¿Acaso los dioses dejaron de ampararme? / Para los difuntos reclamo la unción de la piedad / Para ellos alguien enciende una luz en la niebla.” (36)
Tras despertar la imagen del espectro, ocultado a la memoria para evitar el dolor, fulge ahora solar desde la noche, como donación vital: “De cuando en cuando / regresas con la ronda del pan crepuscular.” (11), “Eres el pabilo inmortal de un sol / que se va completando con cada amanecer / Tu alma extiende su navegación / por el borde de un rayo que me alcanza.” (11)
“Cuando el pensamiento se detiene de repente en una constelación saturada de tensiones provoca en esta una sacudida en virtud de la cual se cristaliza en mónada.” Esto se dice en la ‘Tesis XVI sobre la filosofía de la historia’, de W. Benjamin. Una mónada expresa la totalidad y, en el caso del hombre, además la propia conciencia de esa totalidad. El espectro del padre, vivificado por la luz de la memoria, enciende el poema donde se resuelven esas constelaciones en un sentido nuevo que, sin superar las tensiones originantes, las conforma y vitaliza. No será la razón el modo de acceso a lo indecible. La ‘empiria’ es la muerte total. "Allí donde el sentido por la belleza cesa, comienza la guerra, la indiferencia, la muerte; con razón ha habido filósofos que han enseñado que la dimensión estética es constitutiva de la forma veritativa de los conocimientos", afirma Sloterdijk.
Esa habitación puede insumir nuevas presencias, espectros que cohabiten con espectros hasta componer la humanidad: “Algo más profundo, que no sabemos que es, labra / nuestras superficies interiores y oculta las evidencias / de vidas anteriores tras la capa de la razón.” (21)
El poema regresa como una noria al lugar de la primera evocación: “Tu espectro o lo que sea (¿yo mismo?) / se sienta en la silla que da a la ventana / y no deja de mirarse en silencio.” Con evocaciones enumerativas de las estancias y objetos de la ‘escena originaria’ que vuelven a la vida en el poema: “Las tazas de porcelana china que mi madre guardó bajo llave / recuerdan otros tiempos que juegan a esconderse.” (16), “Bajo velos transparentes fluye la tarde / y la noche es una sustancia viva / que corroe, susurra y forja exiguas complicidades / con los aparecidos y los rumores del follaje.” (16) Como si también las palabras hubieran recuperado las propiedades originarias, mágicas, lo que sucede en el lenguaje poético sucede también entre las cosas.
Es un hermanaje entre la reminiscencia y los hechos del mundo que se organizan según anecdotarios personales, con vida propia: “Una constelación de seres lúcidos y quejumbrosos / una población de criaturas fantasmales que se van / cuando los pájaros amanecen cantando, se levanta / y se echa andar por la casa.” (17)
En el libro se siguen infinidad de notas y matices a partir de este encuentro-fusión: las descripciones de los viajes del alma en viaje astral, los preparativos para el viaje de la muerte etc. Siendo el espejo, la autoobservación interior el lugar donde se escrutan las huellas: “Una gota de azul del cielo se ha deslizado / por el espejo que reúne la tiniebla / y la claridad al mismo tiempo.”(30): “Cuando llega (la noche) sabemos que llevamos un peso incalculable en nuestras espaldas, un dolor que no decimos, que es costra melancólica de nuestra intimidad. / Dentro, muy dentro, el alma se cobija con su desolación.” (32)
Hay una conciencia de fin, de límite, pero también, si fuéramos capaces de entender el mundo como vida -no solo como apropiación, como dato-, la esperanza en la permanencia, en la transmigración ¿Qué sucedería si a su regreso el alma se encontrase con su memoria?: “La vida de un hombre tiene el mismo fin / que el vuelo de un pájaro.”(60)
![[Img #49773]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/5743_underwood-a-tergo-012.jpg)
La poesía como tema recorre este poemario. No al modo de metalenguaje, que también, sino de manera expresa. La poesía es ese lugar de la evocación propicia a los encuentros, donde vive el padre, la vitalización del mundo muerto de lo empírico, la memoria de la humanidad. Permite la transfiguración de las cualidades humanas a un agente nuevo, inusual, el polvo de las porcelanas, las manchas en el mantel etc.: “La poesía es mi aposento de todos los días, la magia de una fe con la que alimento el alma”(18), “Intento desvelar la belleza de los copos semánticos / que caen entre mis manos como signos evidentes del cielo.” (20), “Lo que se desvanece brota en el poema para sobrevivir.” (53)
Hay muchas cosas más, pero se encuentran en 'Alguien enciende una luz'.