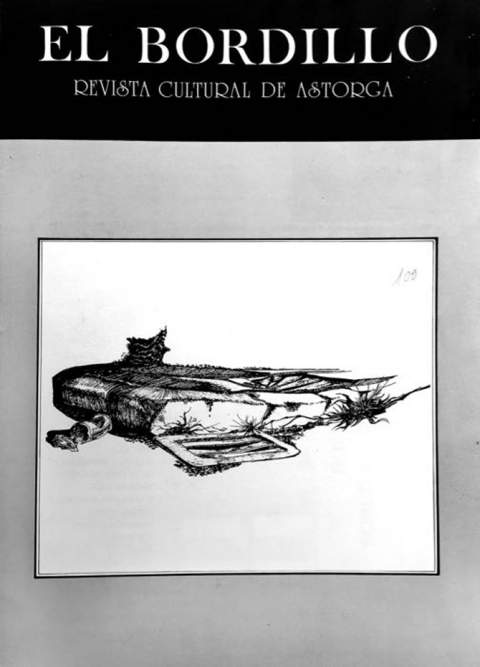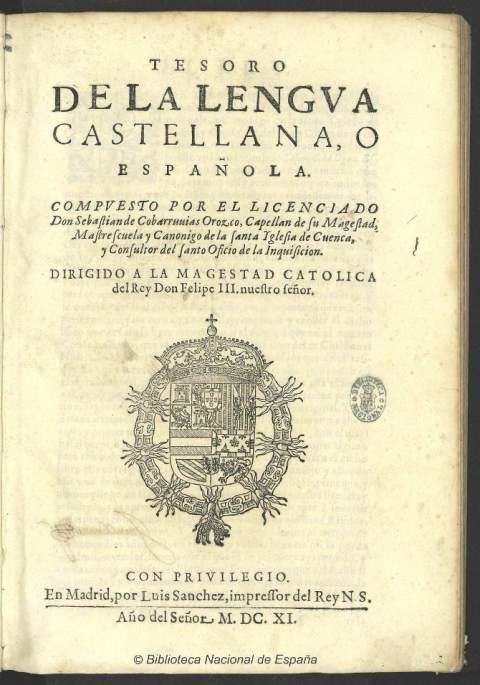ENTREVISTA / Juan Carlos Mestre, poeta
La poesía de J.C. Mestre o la desobediencia a la 'esclerosis de la costumbre'
Poeta necesario y artista visual nacido en Villafranca del Bierzo (León), autor, entre otros, de poemarios como Siete poemas escritos junto a la lluvia (1982), Antífona del otoño en el Valle del Bierzo (Premio Adonáis, 1985), La poesía ha caído en desgracia (Premio J. Gil de Biedma, 1992), La tumba de Keats (Premio Jaén de Poesía, 1999), La casa roja (2008, Premio Nacional de Poesía 2009), La bicicleta del panadero (Premio de la Crítica de Poesía en castellano 2012), museo de la clase obrera (2018). Cada uno de sus libros desborda la imaginación e inquieta la lógica de la costumbre; es una llamada ante el olvido interesado y la desmemoria de cuantos, bajo un silencio cómplice, temen la voz de la palabra.
![[Img #50038]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/7129__mg_9633.jpg)
Tomás Néstor Martínez: “Mestrín, sube despacio; hay un petirrojo en la parra”. ¡Qué recuerdos de niño!
Juan carlos Mestre: La infancia fue el único territorio de las ensoñaciones que han perdurado en mi vida como una ennoblecida memoria de la condición de persona, del amor a la naturaleza y a sus criaturas, también del encantamiento que supuso entrar en todos los aprendizajes vitales de la mano de mi madre; ella me enseñó no solo a leer y escribir antes de ir a la escuela, sino el respeto y la conducta para con los demás, y lo hizo de un modo que ninguna otra enseñanza ha logrado luego reemplazar; de ella proviene mi querencia por la poesía como lenguaje de la delicadeza humana.
“El pirimpelo de la lariantina / danza viriómpilo en la tarima / azucarero de trementina / porcelidante / como el diamante / es el camelo / de un caramelo / de trementina / pajilontina de malvavisco / y un arzobispo de purpurina“. ¿(Re)conoces al autor de este juego de palabras y versos?
Claro, como para olvidarlo. Tenía 12 años y eran unos versitos que yo le escribí a una muchachita de clase, interna en el colegio de monjas próximo al colegio al que acudíamos. Lamentablemente el papelito fue a caer en manos de un siniestro profesor de gramática, un cura autoritario que además era el director del Colegio Libre Asociado, como eufemísticamente se llamaba a aquel reformatorio de inocentes criaturas. La consecuencia fue una tremenda bofetada y la expulsión de clase. La anécdota carecería de importancia a no ser por la insistencia con la que aquel verdugo de niños me insistía en que le explicase qué quería decir “pajilontina de malvavisco”, qué quería decir “azucarero de trementina”, etc., y yo solo le podía responder, aumentando su ira, lo que ni yo sabía: “eso, padre, eso quiere decir”.
Ácido acetilsalicílico decía el prospecto que te escuchaba atenta Ramira, una de tus vecinas, cuando llevabas a su casa los medicamentos. ¿Hay palabras que sanan?
A Ramira, la bodeguera de la calle de Santa Catalina 20, sin duda que sí. No sabía leer, y cuando me pedía que le leyese los prospectos medicinales la palabra mágica era esa ‘ácido acetilsalicílico’, una suerte de conjuro contra los dolores del reuma y las humedades invernales entre los tinos y las cubas de mencía. Los humildes, a falta de mayores realidades, han de sostener la intemperie del mundo con el encanto salvífico de lo único que tienen, las palabras. Palabras de consolación y resistencia donde está cifrada la esperanza y la salud cotidiana de sus sueños. Si toda palabra es un conjuro arrancado al silencio, aquellos años de mi adolescencia en Villafranca fueron, sin duda, la fundación de una alianza moral con los débiles y los descontentos, con los que ni tan siquiera saben que tienen derechos y sostienen la intemperie de la existencia con la única fuerza de sus brazos.
Cuando naciste ¿la poesía ya estaba ahí?
Justo ahí, en la misma puerta, en la misma calle, en el mismo pueblo. Mis abuelos maternos eran vecinos y compadres de los Pereira y su hijo, Antonio Pereira, fue desde siempre, yo diría que desde antes de nacer, la mano del ángel anunciador de cuanto luego ha sido su generosidad en mi vida. Ahí está su para mí conmovedor cuento ‘La imposición de manos’, cuya protagonista es mi madre Esperancita Mestre. Añade a eso que Gilberto Ursinos era íntimo amigo de mi padre y, que siendo adolescente, guió con una delicadeza imborrable mis primeros pasos en la aventura de las palabras. A los 14 conocí en ese mismo espacio de destino a Antonio Gamoneda, cuya fraternidad y bondad intelectual me acompañan hasta hoy. En una misma calle del mundo se dio el azar de conocer y amar a la laica trinidad de mi vida, si se puede decir así, literaria. Sí, estaba ahí la poesía, en ellos tres, en su manera emocionante, antisolemne, civil y sagrada de estar tan dignamente en el mundo y compartir los misterios de la existencia.
![[Img #50050]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/1799_juan-carlos-mestre.jpg)
Un día del mes de mayo Gilberto Núñez Ursinos deja en la panadería de tu padre un paquete para ti envuelto en papel de estraza. ¿Fue un mensaje de compromiso con la Poesía?
Justo la tarde antes de su suicidio, así es. Mi padre me lo entregó al volver del cementerio, aquel domingo terrible de la primavera del 72. A lápiz había escrito escuetamente: “Dáselo al niño”. Nada más. Eso es todo. Dentro había tres libritos de la colección Adonáis: Anábasis de Saint-John Perse, Los cantos Pisanos de Ezra Pound y Sublevación inmóvil de Antonio Gamoneda, con la dedicatoria autógrafa: "A Gilberto Ursinos. Compañero vertical en la poesía que avanza”. Yo acababa de cumplir los 15 años, y poco o nada había leído hasta entonces que no fuese la chatarra retórica que nos obligaban a masticar en la escuela, vidas de santos, florilegios y pavadas varias, una sosería capaz de disuadir a cualquier chaval de volver a abrir un libro. Literalmente, por aquel entones Gilberto Ursinos era mi único libro, una persona libro, un ciudadano hecho solo de la verdad de las palabras, él estaba en el mundo como lo que era, un mágico poeta; recitaba de memoria, en francés, en inglés, que yo no entendía pero me maravillaba, poemas de Verlaine y Rimbaud y de Keats; nos hablaba de lugares y cosas solo habitables y concebibles a través de la imaginación; tenía extrañas interconexiones con los gatos, articulaba el habla de los ruiseñores, se quitaba el sombrero ante los cerezos en flor, mantenía confidencias con los árboles y las estrellas, amaba el cine, el único psicoanalista que por dos perras tenía nuestro pueblo, era amigo de los desobedientes y los humildes y jamás compartió mesa con los poderosos. En plena juventud lo visitó la enfermedad, y esa y otras sombras de desamor acercaron a él la melancolía que nubló la condición alegre que había sido siempre el noroeste su corazón y el norte de su vida. Su muerte me dejó solo, yo creo que en alguna manera irremediable para siempre; su presencia y su ausencia fueron definitivas en mí conocimiento del mundo, la fraternidad como única memoria digna y perdurable de lo que yo reconozco como cultura civil, la voz, las voces de la poesía, la poesía como conciencia de algo de lo que no se puede tener conciencia de ninguna otra manera. Aquellos tres libros fueron una herencia y una suerte de mandato, una guía espiritual y estética que no se ha separado de mí nunca más, y que sigue siendo hoy, casi cincuenta años después, lo que él es en mí ese recuerdo: “un pequeño templo en las montañas”.
“Enfermedad incurable y pegadiza” es la poesía según Cervantes. ¿Ojalá lo fuera?
La salud de un bien, diría yo, sin apostillar tu cita, y lamentablemente más bien poco pegadiza. La poesía ha caído en desgracia entre las inclinaciones de nuestros contemporáneos, la didáctica de su palabra moral se ha ido difuminando, hasta casi desaparecer, de la necesidad dialéctica del pensamiento, suplantada por la banalidad del discurso político y el prestigio de la basura. La enfermedad incurable es hoy la demagogia y la propaganda publicitaria, la voracidad del capitalismo burgués, la impunidad de los autoritarismos y la destrucción civil de la memoria cultural que hace libres a los pueblos.
Una sociedad que no respeta los emblemas de su cultura, que no ama el proyecto espiritual de sus gentes, que menosprecia la inteligencia creativa frente al pragmatismo y la toxicidad de la usura, que no pondera las artes, ni considera la literatura y la música, es una sociedad abocada al abismo de la incultura que solo genera falta de respeto por la condición de la persona. Esa catástrofe es la insolidaridad que abre la puerta al imperio de la fuerza, es decir, al triunfo de las formas del mal que arraigan en el analfabetismo ideológico. Todo progreso humano ha estado vinculado históricamente al saber, al estudio y al desarrollo libre de la inteligencia; las catástrofes sociales han sido, a la inversa, consecuencia directa de la intolerancia, la superstición que desplaza al saber y la obsesiva acumulación de los gananciales del espanto. Soy un creyente laico en las formas que moldean la figura simbólica de la dignidad humana, la irradiación de bien que extiende sobre la tierra la obra de San Juan de la Cruz, Einstein o Madame Curie, la súbita cualidad que adquiere nuestra existencia ante la imaginación de Paul Klee, que pintaba aldeas para el alma, los versos de Whitman o Gamoneda que añaden su relato de salvación a las remotas palabras de la tribu. Creo poco, mejor dicho no creo nada, en las patadas de los futbolistas, los cálculos de los mercaderes y los aguerridos coleccionistas de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero.
![[Img #50052]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/1849_documento-escaneado-3.jpg)
Corresponsal temprano en Villafranca del Bierzo de un diario provincial; en Barcelona, años después, colaboraste en Mundo Obrero y Ajoblanco, marxista y anarquista respectivamente, ¿equilibraron ambos tu ‘balanza’ personal e ideológica, la manera de ver el mundo?
Así es, tendría no más de dieciséis años cuando comencé a escribir en El Diario de León, y a ganar una perrillas con ello -en aquel entonces se compensaban las colaboraciones-, y con esos dinerillos me suscribí a La Estafeta Literaria y también pude comprar los primeros libros: El pensamiento de Carlos Marx, la edición de Taurus del intelectual jesuita Jean-Yves Calvez, una hermosa edición de Los hermanos Karamazov de Fedor Dovstoiewski, y todos los libros de poemas de Rosalía de Castro. A veces pienso que yo fui un candoroso neomarxista desde niño, la realidad social de cuanto veía en el barrio de La Cábila, los humildes amigos del antiguo barrio judío de Los Tejedores, las personas trabajadoras, las obreras de la fábrica de almíbares, los pequeños comerciantes, latoneros, sastres, ferreteros, los campesinos con dos tabladas de huerta, en fin, mi clase social, comenzó a tener de algún modo reflejo en el espejo teórico de aquellas primeras páginas de lectura. No tardé en tomar clara conciencia social de la mano de inolvidables amigos que, mayores que yo y ya muy activos en la lucha política antifranquista, influyeron en mi formación política, así que muy pronto me afilié al Partido, al Partido Comunista de España, militancia, que una vez me fui a estudiar a Barcelona continuó en el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Catalunya. Estudié Periodismo, que no me interesaba nada, pero de lo que terminé licenciándome, Filosofía y Letras, que me interesó más bien poco y me abandonó enseguida, Arte, que me decepcionó de inmediato; en realidad lo único y que más me interesaba no pude por razones económicas prestarle el tiempo requerido, yo tenía un trabajo de mierda durante el día y acudía a los cursos vespertinos. Hubiera querido estudiar Música, pero no pudo ser, o Ciencias Astronómícas, para lo que no tuve ni talento ni medios, aunque la Arqueología, que ha seguido siendo mi gran pasión, fue otra de las disciplinas en la que no prosperé. Como ves, solo lo ilusionante del no saber me ha sostenido en el fracaso. Así que me dediqué a observar pájaros, coleccionar piedras y a escribir poemas, tareas para las que cualquier titulación está de sobra. Terminados sí los estudios de Ciencias de la Información, puro serrín para encender la estufa de humo del mediocre conocimiento, redacté centenares de páginas en la prensa obrera, más astillas para la hoguera de las utopías traicionadas, y me fui con Amparo Tuñón, mi profesora en la Facultad de Teoría Literaria, y recién nombrada directora de Ajoblanco, a las alegres desobediencias de la escritura, la antipsiquiatría, las emancipaciones de género, la comuna, la ecología, las drogas, los movimientos de liberación homosexual, los movimientos de ocupas y radios libres… en fin las grandes ensoñaciones de lo que nunca pudo llegar a ser pero que marcaron con sus piedras blancas los días de la gran ensoñación civil.
Sí, entre el marxismo y el anarquismo ha basculado mi pensamiento desde entonces, cuando tan joven, y ahora ya en vísperas de otra más radical juventud, pensaba en esencia lo mismo que sigo pensando hoy, que las libertades civiles son un constructor fundamental de la sociedad democrática, que todos somos responsables de las necesidades de otros y que el poder, aunque usualmente conservador, si es ejercido por una panda de imbéciles burócratas deviene siempre en algo tan ominoso como criminal.
![[Img #50051]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/7291_antonio-gamoneda-juan-gelmann-rogelio-blanco-y-juan-carlos-mestre-leon.jpg)
¿Puede considerarse el periodismo como medio de transporte de ‘medicamentos políticos’ y de interesadas obras ideológicas?
En absoluto, todo el periodismo no independiente es el timo de la estampita. Los medicamentos son sustancias que sanan, que previenen, que alivian o curan, nunca que enferman, y en la sociedad actual gran parte de los medios de comunicación de masas no son más que rudimentos al servicio de las transnacionales económicas, mecanismos de manipulación de la opinión pública y activos compañeros de viaje del devastador consumismo. Mientras el vínculo entre el gran capital y los medios de comunicación sea el que es no habrá espacio para un periodismo libre y no sojuzgado a los intereses de la codicia mercantil y la especulación tanto económica como política. ¿O acaso no conocemos su retórica, su dependencia del poder monetario, sus correas de trasmisión ideológica, sus permanentes prevaricaciones en forma de ocultación de conflictos, de escandalosas prevaricaciones, de amparo a tan diferentes formas de impunidad? La indiferenciación entre la valía y la mediocridad, el escaparate podrido de las vanidades que acoge su espacio discursivo, el marco inviolable de sus salvoconductos, y su concepto aristocrático de la existencia frente a las vicisitudes de la ciudadanía constituyen el mayor simulacro de realidad virtual que hayamos visto.
Todo poema, la Poesía, escribe Raúl Zurita, “son pequeñas islas en el océano del silencio, pequeños puntos que se dicen entre el infinito de todo lo que no se dice”. ¿Cada verso, cada palabra que escribes son ese grito necesario?
Zurita piensa, Zurita escribe, Zurita sabe. Pero los poemas de Zurita no son una isla en el océano del silencio, sino un inmenso acto de habla y restitución de la voz de las víctimas sobre el mar insurgente de los desaparecidos, de toda persona dañada por la legalización de la tortura civil que es todo acto de represión. Testificar es también la tarea del poeta comprometido con la memoria lingüística de su pueblo, volver a nombrar, poner en voz las palabras borradas es un conmovedor quehacer de las poéticas del humanismo crítico, enfrentar al olvido con la duración de las frases de la memoria que siguen vivas, pendientes de restitución en su dignidad, tras el nombre y los apellidos de los inmolados, personas cuya realidad sigue habitando los paréntesis de la Historia y la geografía moral de los ausentes contra su voluntad, las vidas interrumpidas de aquellos cuyos sueños siguen aún pendientes de ser soñados.
En tu obra literaria y artística, como obligación ética, recuperas las huellas de lo que algunos quisieran ver perdido en la desmemoria; rescatas “las palabras sin dueño en la república de los borrados”; ¿es un compromiso ineludible como ser humano?
Yo no lo siento como un compromiso, ni creo en el compromiso; basta con no sentirse ajeno a las turbulencias y la conciencia de mi época. La condición humana supone ya un compromiso en sí, ejercerlo es asumir la condición de ser persona, como abandonarlo renunciar a la conducta donde arraigan los valores éticos que mantienen en pie los mejores valores que configuran la identidad civil, la solidaridad, el bien colectivo, la fraternidad… El creador no tiene más obligación que su obra, como el panadero su pan y el maestro su ábaco. Uno no elige su memoria, es la que es, la que le ha sido dada por su experiencia en la colectividad humana y la que añade desde la averiguación intelectual la lectura y el estudio; y basta con dejar que se cumpla el encargo de las facultades cognoscitivas, el equilibrio entre la razón intuitiva y las múltiples formas del saber como herramientas de reflexión y conocimiento. Ahora bien, uno sí elige con quien quiere estar, en la revuelta por la belleza y lo justo junto a los humildes y los oprimidos o sentado a la mesa de las conspiraciones de odio junto a los canallas y los mercachifles del sistema métrico decimal.
¿Morirán los dioses al morir las palabras que los imaginaron?
Cada vez que hablamos de los dioses volvemos a resucitarlos, su invención es una constante que se perpetúa en la imaginación de las sociedades de cultura a través de las civilizaciones. Se crean para resistir la intemperie del mundo en épocas de destemplanza, en situaciones de impotencia, en momentos de angustiosa necesidad, arquetipos que justifican la toma de decisiones ajenas a nuestra propia voluntad, tanto como amparo como por coartada ominosa, ahí están la creencias redentoras y las imaginaciones salvíficas, pero también crueldad de las inquisiciones, las santas cruzadas, las guerras de religión… Luego los dioses huyen antes de ser definitivamente olvidados ante el espejo del racionalismo, y por esa senda de fuga quedan las huellas de sus pasos, su reguero de emotivas lágrimas y de cruenta herida, el eco de las oraciones que por nadie fueron escuchadas, el rastro que se pierde en las lejanías de la duración, las eternidades del universo y en los confines de cuanto aún es para nosotros lo no comprensible, el gran enigma de lo infinito y la precariedad de la muerte.
“Poesía es lo que resiste a la costumbre”, escribió Saint-John Perse. ¿Tu escritura desobedece la monotonía e inmovilidad que impone la costumbre?
Es la escritura la que me desobedece a mí, mis textos no necesariamente piensan lo mismo que yo, afortunadamente. Todo poema, de serlo, es un cuerpo autónomo de significaciones, de signos reinterpretables, de metamorfosis y ambivalentes metáforas; tal como las analogías del mundo. Mi capacidad de comprensión consciente de la realidad está muy por debajo de la intensidad que aporta la autonomía del lenguaje como herramienta de ahondamiento. A la fisicidad de mi cuerpo, el sistema neurobiológico e inconsciente sinestésico, se aúna otra convocatoria de semas en la asamblea simbólica del poema; uno trabaja conscientemente, aunque resulte paradójico, con materiales del inconsciente, facturas verbales de lo contingente y otras factualidades de origen desconocido, fragmentos de la arqueología del sueño, intuiciones sin dominio, razonamientos secundarios de una lengua en la extranjería del saber; en suma, la complejidad química y eléctrica de lo neuronal, la interioridad de la lupa cerebral orientada hacia la exterioridad del habla y la intimidad de lo estético son también motores fácticos de toda escritura.
![[Img #50049]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/9283_1.jpg)
Navidad de 1981. Me sorprende un bello ejemplar de Siete poemas escritos junto a la lluvia, poemario-anunciación con destellos de poesía ‘nueva’. Desde entonces hasta museo de la clase obrera “lectores emancipados” hemos ido levantando con la palabra y tus versos la casa según nuestra necesidad. ¿”Hacia dónde arrastra el viento la polvareda” de tu escritura, de tu pictórica…?
Mi primer librito, los siete poemas, no podría ser otra su cifra, que había escrito durante la adolescencia, desde el traumático suicidio del querido Gilberto Ursinos a las primeras páginas abiertas a lo anhelante del deseo, el descubrimiento del arte y el pensamiento ideológico como arquitectura o armazón del entramado lingüístico, Picasso, Neruda, Pasolini, la inmensa noche… Ciertamente esas páginas constituyen, aunque solo sea para mí, un temprano balizamiento de los territorios por los que luego discurrió mi vida, mis afinidades electivas y los inciertos párrafos de mi quehacer en la escritura. Recuerdo perfectísimamente que la primera reseña de ese poemario la hiciste tú, en el extinto diario Proa, tan generosa como lo ha seguido siendo a lo largo de los siguientes cuarenta años la amistad que nos une. Pero yo me siento, acaso patológicamente, en el mismo lugar, en esa “sublevación inmóvil” que diría el maestro Antonio Gamoneda, y que tanto representa en todos los órdenes en mi vida, inmóvil y sublevado, sin mover un pie del estribo del lenguaje y sin abandonar la disconformidad con lo establecido, descontento como entonces, distante de todo autoenorgullecimiento, lleno de todo tipo de dudas hacia lo escrito, pero con muy semejantes sueños.
Respecto al ¿hacia dónde?, no hay respuesta pues tampoco hay lugar en el país de los vientos. La escritura nunca me ha llevado a ninguna otra parte que no fuese la toma de conciencia crítica y la excavación en mi propio presente; la poesía no actúa en los segmentos puntuales de la cronología ni en los mapas geográficos de la voluntad, es un discurso exento de funcionalidad práctica, su energía se inserta en la cosmogonía de la lengua, y allí orbita sometido como todo en el orbe conocido a la ley general de la relatividad y las fugaces significaciones de nuestro discreto balbuceo en el coro.
La tumba de Keats (1999 y, sobre todo, museo de la clase obrera (2018) desafían “la esclerosis de la costumbre”; ‘poemas’ imprescindibles en la poesía actual en lengua castellana muestran una manera de ser y estar; restituyen la dignidad a la Palabra que el mundo destruye, diría Osías Stutman, voz y dignidad a los acallados. ¿Consideras ambos ‘poemas’ como sugiero?
Nada hay de imprescindible en lo que he escrito, ni creo, sinceramente, que restituyan nada a lo hurtado, a lo acallado, a la dignidad destruida de la construcción del ideario humano. No creo en las consolaciones retóricas de la poesía en épocas de desgracia, los poemas no son apósitos sentimentales para calmar las heridas de la razón, ni bálsamos que hagan más soportable el tajo de las catástrofes sobre los estratos geológicos de la humanidad y su primera víctima: la naturaleza. El activismo, la negativa insurgente, la revuelta contra el sistema dominante es lo único efectivo en la trasformación de los procesos sociales, en la vindicación de los derechos civiles y la emancipación de las clases populares. Hoy en día es en el discurso feminista, en el ecologismo, en los movimientos memorialistas donde podemos encontrar una poética activa de lo real. La poesía no acompaña decorativamente esos procesos sino que está en los procesos mismos, en la transformación de los lenguajes que posibilitan los textos de desorden, en los poemas liberados de las jurisprudencias canónigas y los ordenamientos caducos de la retórica, en las voces insubordinadas que amplíen los horizontes significativos del porvenir, y que literalmente dinamiten las solemnidades moribundas de fingidos contemplativos y periclitados doctrinantes. Donde hay mansedumbre siempre habita un manso, y detrás de todo manso asoma su cabeza un cómplice de la sumisión. La desobediencia, en tiempos de autoritarismo, es, creo yo, la primera obligación del habla de una persona libre. Un poema que no sea libertario posiblemente sea una nana de nodrizas en los establos del próximo infierno.
Si reuniéramos vida y obra de cuantos asomas a tus poemas, se podría escribir y contar la ‘intrahistoria’ de la humanidad, la historia ocultada. Creadores y artistas, pensadores…, conocidos o menos, -Diótima, Ficino, Leonora Carrington, Diego Rivera, Eliezer Ben- Yeuda, Gramsci, Rosa de Luxemburgo, Marwin Sylvor, Amiri Baraka, Étienne Léro, Jane Bowles, G.Núñez Ursinos …-, ¿algunos de ellos serían convocados como legisladores de la asamblea necesaria?
Creo recordar que era Shelley el que decía que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Bien, hoy ya sabemos que eso no es así; los legisladores del mundo son los grandes sátrapas y los mercaderes del dolor humano, acaso les quede, y baste con esa tarea a los poetas, en un coincidente pensamiento con Saint-John Perse, el de ser la mala conciencia de su época. Esa asamblea necesaria habría de ser hoy la presencia irradiante de simbologías de cuantos aspiraron a construir un mundo mejor, quienes ante el mal absoluto que representan todas las guerras, vuelven a personificar la condición de las víctimas morales de todos los autoritarismos, los que solos y desesperados son los huéspedes invisibles de nuestros días, los arrancados de su propósito vital en los laberintos del amor, los olvidados bajo todas las especies del desamparo jurídico en la restitución de su honra, ciudadanos y poetas en un mismo rango del símbolo: Lorca que sigue siendo un detenido desaparecido, Miguel Hernández víctima de crimen de Estado, María Zambrano y Luis Cernuda en la columna de bienaventurados del exilio…. Es la belleza de lo justo la que sigue pendiente de ser ejercida como un derecho connatural de la memoria, el derecho a ser recordado en los anales de la ejemplaridad futura de los que comprometieron con su prójimo la alianza por la felicidad de las gentes, sus humildes luchas cotidianas contra la microfísica del poder, y resistieron la vanidad vergonzante y rechazaron todo privilegio, aquellos que desterrados del mundo por la infamia se negaron a ser acólitos en la corte de los pudientes y los sátrapas. Admiro a ese pueblo de la noche , y a él me gustaría pertenecer; me llevo mal con los enérgicos sansones solares, y me encuentro a gusto entre los pelagatos iluminados por el relámpago que ante las puertas, siempre abiertas, de la aurora maúllan a las fugaces.
![[Img #50042]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/4216_juan-carlos-mestre-154.jpg)
“…Y hay quien / Por solidaridad se ve desnudo en los museos” (Los juicios finales, La visión comunicable, Rosamel del Valle). ¿Se ve desnudo el lector de museo de la clase obrera? ¿La clase obrera es ya pieza del Museo de la Historia?
Rosamel del Valle fue un poeta inmenso, chileno, contemporáneo de Neruda. No cabían más soles en ese sistema planetario, pero igual brilla más allá de las órbitas de lo ya consabido. Una devoción cada vez mayor para muchos. Por lo que respecta al museo de la clase obrera, pocas guindas le echaré a ese pavo, hablar del trabajo propio, aparte de maleducado, es una obscenidad que trataré de ahorrarme. La carcoma sueña todos los crepúsculos con los museítos de la gloriola.
De imaginación “caudalosa, oceánica, irracionalista,…, cálida, barroca,…, visionaria,…, surrealista y atenta… a la verdad depositada en el corazón de cada palabra”. ¿Consideras tu escritura como propone, acertadamente, Jesús Aguado?
No, no, lo único acertado en mí es el error.
Los premios ¿son “un bombón envenenado”, una engañifa?
Digamos que una canción pasada de moda.
Pintura, grabado, escultura… ¿diálogo constante con la poesía?
Hago lo que no sé hacer, no tendría ningún sentido perfeccionarme en algo que me es común, me aburriría darle más vueltas a la manivela de lo trillado; insisto, no pretendo nada, no tengo ideas preconcebidas, el azar es configurante en todos los aspectos de mi vida entregada como toda la materia de este mundo al fluir de lo cuántico. Amo a mis amigos y detesto y temo la sintomatología creciente del hocico del fascismo.
Tu estancia en Chile y el recorrido por tantos lugares te han abierto ventanas para comprender este mundo.
Sin duda, las mejores imantaciones son siempre las que provienen de lo extranjero, el mestizaje y la voz de las culturas ajenas al paraíso perdido de lo natal.
¿Alguna travesura de chaval en Villafranca del Bierzo?
Ninguna reseñable. Era un muchacho cuyo máximo riesgo era jugar con sus amigos a ser indios y vaqueros con dos pistolas de plástico. Traviesos eran los santos niños Justo y Pastor que perdieron el pescuezo en la aventura; yo no he ido más lejos que cruzar el pequeño río de mi pueblo sin saber nadar.
‘Lectores emancipados’ continuaremos habitando en esta Casa de la Poesía: tu obra.
![[Img #50038]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/7129__mg_9633.jpg)
Tomás Néstor Martínez: “Mestrín, sube despacio; hay un petirrojo en la parra”. ¡Qué recuerdos de niño!
Juan carlos Mestre: La infancia fue el único territorio de las ensoñaciones que han perdurado en mi vida como una ennoblecida memoria de la condición de persona, del amor a la naturaleza y a sus criaturas, también del encantamiento que supuso entrar en todos los aprendizajes vitales de la mano de mi madre; ella me enseñó no solo a leer y escribir antes de ir a la escuela, sino el respeto y la conducta para con los demás, y lo hizo de un modo que ninguna otra enseñanza ha logrado luego reemplazar; de ella proviene mi querencia por la poesía como lenguaje de la delicadeza humana.
“El pirimpelo de la lariantina / danza viriómpilo en la tarima / azucarero de trementina / porcelidante / como el diamante / es el camelo / de un caramelo / de trementina / pajilontina de malvavisco / y un arzobispo de purpurina“. ¿(Re)conoces al autor de este juego de palabras y versos?
Claro, como para olvidarlo. Tenía 12 años y eran unos versitos que yo le escribí a una muchachita de clase, interna en el colegio de monjas próximo al colegio al que acudíamos. Lamentablemente el papelito fue a caer en manos de un siniestro profesor de gramática, un cura autoritario que además era el director del Colegio Libre Asociado, como eufemísticamente se llamaba a aquel reformatorio de inocentes criaturas. La consecuencia fue una tremenda bofetada y la expulsión de clase. La anécdota carecería de importancia a no ser por la insistencia con la que aquel verdugo de niños me insistía en que le explicase qué quería decir “pajilontina de malvavisco”, qué quería decir “azucarero de trementina”, etc., y yo solo le podía responder, aumentando su ira, lo que ni yo sabía: “eso, padre, eso quiere decir”.
Ácido acetilsalicílico decía el prospecto que te escuchaba atenta Ramira, una de tus vecinas, cuando llevabas a su casa los medicamentos. ¿Hay palabras que sanan?
A Ramira, la bodeguera de la calle de Santa Catalina 20, sin duda que sí. No sabía leer, y cuando me pedía que le leyese los prospectos medicinales la palabra mágica era esa ‘ácido acetilsalicílico’, una suerte de conjuro contra los dolores del reuma y las humedades invernales entre los tinos y las cubas de mencía. Los humildes, a falta de mayores realidades, han de sostener la intemperie del mundo con el encanto salvífico de lo único que tienen, las palabras. Palabras de consolación y resistencia donde está cifrada la esperanza y la salud cotidiana de sus sueños. Si toda palabra es un conjuro arrancado al silencio, aquellos años de mi adolescencia en Villafranca fueron, sin duda, la fundación de una alianza moral con los débiles y los descontentos, con los que ni tan siquiera saben que tienen derechos y sostienen la intemperie de la existencia con la única fuerza de sus brazos.
Cuando naciste ¿la poesía ya estaba ahí?
Justo ahí, en la misma puerta, en la misma calle, en el mismo pueblo. Mis abuelos maternos eran vecinos y compadres de los Pereira y su hijo, Antonio Pereira, fue desde siempre, yo diría que desde antes de nacer, la mano del ángel anunciador de cuanto luego ha sido su generosidad en mi vida. Ahí está su para mí conmovedor cuento ‘La imposición de manos’, cuya protagonista es mi madre Esperancita Mestre. Añade a eso que Gilberto Ursinos era íntimo amigo de mi padre y, que siendo adolescente, guió con una delicadeza imborrable mis primeros pasos en la aventura de las palabras. A los 14 conocí en ese mismo espacio de destino a Antonio Gamoneda, cuya fraternidad y bondad intelectual me acompañan hasta hoy. En una misma calle del mundo se dio el azar de conocer y amar a la laica trinidad de mi vida, si se puede decir así, literaria. Sí, estaba ahí la poesía, en ellos tres, en su manera emocionante, antisolemne, civil y sagrada de estar tan dignamente en el mundo y compartir los misterios de la existencia.
![[Img #50050]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/1799_juan-carlos-mestre.jpg)
Un día del mes de mayo Gilberto Núñez Ursinos deja en la panadería de tu padre un paquete para ti envuelto en papel de estraza. ¿Fue un mensaje de compromiso con la Poesía?
Justo la tarde antes de su suicidio, así es. Mi padre me lo entregó al volver del cementerio, aquel domingo terrible de la primavera del 72. A lápiz había escrito escuetamente: “Dáselo al niño”. Nada más. Eso es todo. Dentro había tres libritos de la colección Adonáis: Anábasis de Saint-John Perse, Los cantos Pisanos de Ezra Pound y Sublevación inmóvil de Antonio Gamoneda, con la dedicatoria autógrafa: "A Gilberto Ursinos. Compañero vertical en la poesía que avanza”. Yo acababa de cumplir los 15 años, y poco o nada había leído hasta entonces que no fuese la chatarra retórica que nos obligaban a masticar en la escuela, vidas de santos, florilegios y pavadas varias, una sosería capaz de disuadir a cualquier chaval de volver a abrir un libro. Literalmente, por aquel entones Gilberto Ursinos era mi único libro, una persona libro, un ciudadano hecho solo de la verdad de las palabras, él estaba en el mundo como lo que era, un mágico poeta; recitaba de memoria, en francés, en inglés, que yo no entendía pero me maravillaba, poemas de Verlaine y Rimbaud y de Keats; nos hablaba de lugares y cosas solo habitables y concebibles a través de la imaginación; tenía extrañas interconexiones con los gatos, articulaba el habla de los ruiseñores, se quitaba el sombrero ante los cerezos en flor, mantenía confidencias con los árboles y las estrellas, amaba el cine, el único psicoanalista que por dos perras tenía nuestro pueblo, era amigo de los desobedientes y los humildes y jamás compartió mesa con los poderosos. En plena juventud lo visitó la enfermedad, y esa y otras sombras de desamor acercaron a él la melancolía que nubló la condición alegre que había sido siempre el noroeste su corazón y el norte de su vida. Su muerte me dejó solo, yo creo que en alguna manera irremediable para siempre; su presencia y su ausencia fueron definitivas en mí conocimiento del mundo, la fraternidad como única memoria digna y perdurable de lo que yo reconozco como cultura civil, la voz, las voces de la poesía, la poesía como conciencia de algo de lo que no se puede tener conciencia de ninguna otra manera. Aquellos tres libros fueron una herencia y una suerte de mandato, una guía espiritual y estética que no se ha separado de mí nunca más, y que sigue siendo hoy, casi cincuenta años después, lo que él es en mí ese recuerdo: “un pequeño templo en las montañas”.
“Enfermedad incurable y pegadiza” es la poesía según Cervantes. ¿Ojalá lo fuera?
La salud de un bien, diría yo, sin apostillar tu cita, y lamentablemente más bien poco pegadiza. La poesía ha caído en desgracia entre las inclinaciones de nuestros contemporáneos, la didáctica de su palabra moral se ha ido difuminando, hasta casi desaparecer, de la necesidad dialéctica del pensamiento, suplantada por la banalidad del discurso político y el prestigio de la basura. La enfermedad incurable es hoy la demagogia y la propaganda publicitaria, la voracidad del capitalismo burgués, la impunidad de los autoritarismos y la destrucción civil de la memoria cultural que hace libres a los pueblos.
Una sociedad que no respeta los emblemas de su cultura, que no ama el proyecto espiritual de sus gentes, que menosprecia la inteligencia creativa frente al pragmatismo y la toxicidad de la usura, que no pondera las artes, ni considera la literatura y la música, es una sociedad abocada al abismo de la incultura que solo genera falta de respeto por la condición de la persona. Esa catástrofe es la insolidaridad que abre la puerta al imperio de la fuerza, es decir, al triunfo de las formas del mal que arraigan en el analfabetismo ideológico. Todo progreso humano ha estado vinculado históricamente al saber, al estudio y al desarrollo libre de la inteligencia; las catástrofes sociales han sido, a la inversa, consecuencia directa de la intolerancia, la superstición que desplaza al saber y la obsesiva acumulación de los gananciales del espanto. Soy un creyente laico en las formas que moldean la figura simbólica de la dignidad humana, la irradiación de bien que extiende sobre la tierra la obra de San Juan de la Cruz, Einstein o Madame Curie, la súbita cualidad que adquiere nuestra existencia ante la imaginación de Paul Klee, que pintaba aldeas para el alma, los versos de Whitman o Gamoneda que añaden su relato de salvación a las remotas palabras de la tribu. Creo poco, mejor dicho no creo nada, en las patadas de los futbolistas, los cálculos de los mercaderes y los aguerridos coleccionistas de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero.
![[Img #50052]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/1849_documento-escaneado-3.jpg)
Corresponsal temprano en Villafranca del Bierzo de un diario provincial; en Barcelona, años después, colaboraste en Mundo Obrero y Ajoblanco, marxista y anarquista respectivamente, ¿equilibraron ambos tu ‘balanza’ personal e ideológica, la manera de ver el mundo?
Así es, tendría no más de dieciséis años cuando comencé a escribir en El Diario de León, y a ganar una perrillas con ello -en aquel entonces se compensaban las colaboraciones-, y con esos dinerillos me suscribí a La Estafeta Literaria y también pude comprar los primeros libros: El pensamiento de Carlos Marx, la edición de Taurus del intelectual jesuita Jean-Yves Calvez, una hermosa edición de Los hermanos Karamazov de Fedor Dovstoiewski, y todos los libros de poemas de Rosalía de Castro. A veces pienso que yo fui un candoroso neomarxista desde niño, la realidad social de cuanto veía en el barrio de La Cábila, los humildes amigos del antiguo barrio judío de Los Tejedores, las personas trabajadoras, las obreras de la fábrica de almíbares, los pequeños comerciantes, latoneros, sastres, ferreteros, los campesinos con dos tabladas de huerta, en fin, mi clase social, comenzó a tener de algún modo reflejo en el espejo teórico de aquellas primeras páginas de lectura. No tardé en tomar clara conciencia social de la mano de inolvidables amigos que, mayores que yo y ya muy activos en la lucha política antifranquista, influyeron en mi formación política, así que muy pronto me afilié al Partido, al Partido Comunista de España, militancia, que una vez me fui a estudiar a Barcelona continuó en el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Catalunya. Estudié Periodismo, que no me interesaba nada, pero de lo que terminé licenciándome, Filosofía y Letras, que me interesó más bien poco y me abandonó enseguida, Arte, que me decepcionó de inmediato; en realidad lo único y que más me interesaba no pude por razones económicas prestarle el tiempo requerido, yo tenía un trabajo de mierda durante el día y acudía a los cursos vespertinos. Hubiera querido estudiar Música, pero no pudo ser, o Ciencias Astronómícas, para lo que no tuve ni talento ni medios, aunque la Arqueología, que ha seguido siendo mi gran pasión, fue otra de las disciplinas en la que no prosperé. Como ves, solo lo ilusionante del no saber me ha sostenido en el fracaso. Así que me dediqué a observar pájaros, coleccionar piedras y a escribir poemas, tareas para las que cualquier titulación está de sobra. Terminados sí los estudios de Ciencias de la Información, puro serrín para encender la estufa de humo del mediocre conocimiento, redacté centenares de páginas en la prensa obrera, más astillas para la hoguera de las utopías traicionadas, y me fui con Amparo Tuñón, mi profesora en la Facultad de Teoría Literaria, y recién nombrada directora de Ajoblanco, a las alegres desobediencias de la escritura, la antipsiquiatría, las emancipaciones de género, la comuna, la ecología, las drogas, los movimientos de liberación homosexual, los movimientos de ocupas y radios libres… en fin las grandes ensoñaciones de lo que nunca pudo llegar a ser pero que marcaron con sus piedras blancas los días de la gran ensoñación civil.
Sí, entre el marxismo y el anarquismo ha basculado mi pensamiento desde entonces, cuando tan joven, y ahora ya en vísperas de otra más radical juventud, pensaba en esencia lo mismo que sigo pensando hoy, que las libertades civiles son un constructor fundamental de la sociedad democrática, que todos somos responsables de las necesidades de otros y que el poder, aunque usualmente conservador, si es ejercido por una panda de imbéciles burócratas deviene siempre en algo tan ominoso como criminal.
¿Puede considerarse el periodismo como medio de transporte de ‘medicamentos políticos’ y de interesadas obras ideológicas?
En absoluto, todo el periodismo no independiente es el timo de la estampita. Los medicamentos son sustancias que sanan, que previenen, que alivian o curan, nunca que enferman, y en la sociedad actual gran parte de los medios de comunicación de masas no son más que rudimentos al servicio de las transnacionales económicas, mecanismos de manipulación de la opinión pública y activos compañeros de viaje del devastador consumismo. Mientras el vínculo entre el gran capital y los medios de comunicación sea el que es no habrá espacio para un periodismo libre y no sojuzgado a los intereses de la codicia mercantil y la especulación tanto económica como política. ¿O acaso no conocemos su retórica, su dependencia del poder monetario, sus correas de trasmisión ideológica, sus permanentes prevaricaciones en forma de ocultación de conflictos, de escandalosas prevaricaciones, de amparo a tan diferentes formas de impunidad? La indiferenciación entre la valía y la mediocridad, el escaparate podrido de las vanidades que acoge su espacio discursivo, el marco inviolable de sus salvoconductos, y su concepto aristocrático de la existencia frente a las vicisitudes de la ciudadanía constituyen el mayor simulacro de realidad virtual que hayamos visto.
Todo poema, la Poesía, escribe Raúl Zurita, “son pequeñas islas en el océano del silencio, pequeños puntos que se dicen entre el infinito de todo lo que no se dice”. ¿Cada verso, cada palabra que escribes son ese grito necesario?
Zurita piensa, Zurita escribe, Zurita sabe. Pero los poemas de Zurita no son una isla en el océano del silencio, sino un inmenso acto de habla y restitución de la voz de las víctimas sobre el mar insurgente de los desaparecidos, de toda persona dañada por la legalización de la tortura civil que es todo acto de represión. Testificar es también la tarea del poeta comprometido con la memoria lingüística de su pueblo, volver a nombrar, poner en voz las palabras borradas es un conmovedor quehacer de las poéticas del humanismo crítico, enfrentar al olvido con la duración de las frases de la memoria que siguen vivas, pendientes de restitución en su dignidad, tras el nombre y los apellidos de los inmolados, personas cuya realidad sigue habitando los paréntesis de la Historia y la geografía moral de los ausentes contra su voluntad, las vidas interrumpidas de aquellos cuyos sueños siguen aún pendientes de ser soñados.
En tu obra literaria y artística, como obligación ética, recuperas las huellas de lo que algunos quisieran ver perdido en la desmemoria; rescatas “las palabras sin dueño en la república de los borrados”; ¿es un compromiso ineludible como ser humano?
Yo no lo siento como un compromiso, ni creo en el compromiso; basta con no sentirse ajeno a las turbulencias y la conciencia de mi época. La condición humana supone ya un compromiso en sí, ejercerlo es asumir la condición de ser persona, como abandonarlo renunciar a la conducta donde arraigan los valores éticos que mantienen en pie los mejores valores que configuran la identidad civil, la solidaridad, el bien colectivo, la fraternidad… El creador no tiene más obligación que su obra, como el panadero su pan y el maestro su ábaco. Uno no elige su memoria, es la que es, la que le ha sido dada por su experiencia en la colectividad humana y la que añade desde la averiguación intelectual la lectura y el estudio; y basta con dejar que se cumpla el encargo de las facultades cognoscitivas, el equilibrio entre la razón intuitiva y las múltiples formas del saber como herramientas de reflexión y conocimiento. Ahora bien, uno sí elige con quien quiere estar, en la revuelta por la belleza y lo justo junto a los humildes y los oprimidos o sentado a la mesa de las conspiraciones de odio junto a los canallas y los mercachifles del sistema métrico decimal.
¿Morirán los dioses al morir las palabras que los imaginaron?
Cada vez que hablamos de los dioses volvemos a resucitarlos, su invención es una constante que se perpetúa en la imaginación de las sociedades de cultura a través de las civilizaciones. Se crean para resistir la intemperie del mundo en épocas de destemplanza, en situaciones de impotencia, en momentos de angustiosa necesidad, arquetipos que justifican la toma de decisiones ajenas a nuestra propia voluntad, tanto como amparo como por coartada ominosa, ahí están la creencias redentoras y las imaginaciones salvíficas, pero también crueldad de las inquisiciones, las santas cruzadas, las guerras de religión… Luego los dioses huyen antes de ser definitivamente olvidados ante el espejo del racionalismo, y por esa senda de fuga quedan las huellas de sus pasos, su reguero de emotivas lágrimas y de cruenta herida, el eco de las oraciones que por nadie fueron escuchadas, el rastro que se pierde en las lejanías de la duración, las eternidades del universo y en los confines de cuanto aún es para nosotros lo no comprensible, el gran enigma de lo infinito y la precariedad de la muerte.
“Poesía es lo que resiste a la costumbre”, escribió Saint-John Perse. ¿Tu escritura desobedece la monotonía e inmovilidad que impone la costumbre?
Es la escritura la que me desobedece a mí, mis textos no necesariamente piensan lo mismo que yo, afortunadamente. Todo poema, de serlo, es un cuerpo autónomo de significaciones, de signos reinterpretables, de metamorfosis y ambivalentes metáforas; tal como las analogías del mundo. Mi capacidad de comprensión consciente de la realidad está muy por debajo de la intensidad que aporta la autonomía del lenguaje como herramienta de ahondamiento. A la fisicidad de mi cuerpo, el sistema neurobiológico e inconsciente sinestésico, se aúna otra convocatoria de semas en la asamblea simbólica del poema; uno trabaja conscientemente, aunque resulte paradójico, con materiales del inconsciente, facturas verbales de lo contingente y otras factualidades de origen desconocido, fragmentos de la arqueología del sueño, intuiciones sin dominio, razonamientos secundarios de una lengua en la extranjería del saber; en suma, la complejidad química y eléctrica de lo neuronal, la interioridad de la lupa cerebral orientada hacia la exterioridad del habla y la intimidad de lo estético son también motores fácticos de toda escritura.
![[Img #50049]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/9283_1.jpg)
Navidad de 1981. Me sorprende un bello ejemplar de Siete poemas escritos junto a la lluvia, poemario-anunciación con destellos de poesía ‘nueva’. Desde entonces hasta museo de la clase obrera “lectores emancipados” hemos ido levantando con la palabra y tus versos la casa según nuestra necesidad. ¿”Hacia dónde arrastra el viento la polvareda” de tu escritura, de tu pictórica…?
Mi primer librito, los siete poemas, no podría ser otra su cifra, que había escrito durante la adolescencia, desde el traumático suicidio del querido Gilberto Ursinos a las primeras páginas abiertas a lo anhelante del deseo, el descubrimiento del arte y el pensamiento ideológico como arquitectura o armazón del entramado lingüístico, Picasso, Neruda, Pasolini, la inmensa noche… Ciertamente esas páginas constituyen, aunque solo sea para mí, un temprano balizamiento de los territorios por los que luego discurrió mi vida, mis afinidades electivas y los inciertos párrafos de mi quehacer en la escritura. Recuerdo perfectísimamente que la primera reseña de ese poemario la hiciste tú, en el extinto diario Proa, tan generosa como lo ha seguido siendo a lo largo de los siguientes cuarenta años la amistad que nos une. Pero yo me siento, acaso patológicamente, en el mismo lugar, en esa “sublevación inmóvil” que diría el maestro Antonio Gamoneda, y que tanto representa en todos los órdenes en mi vida, inmóvil y sublevado, sin mover un pie del estribo del lenguaje y sin abandonar la disconformidad con lo establecido, descontento como entonces, distante de todo autoenorgullecimiento, lleno de todo tipo de dudas hacia lo escrito, pero con muy semejantes sueños.
Respecto al ¿hacia dónde?, no hay respuesta pues tampoco hay lugar en el país de los vientos. La escritura nunca me ha llevado a ninguna otra parte que no fuese la toma de conciencia crítica y la excavación en mi propio presente; la poesía no actúa en los segmentos puntuales de la cronología ni en los mapas geográficos de la voluntad, es un discurso exento de funcionalidad práctica, su energía se inserta en la cosmogonía de la lengua, y allí orbita sometido como todo en el orbe conocido a la ley general de la relatividad y las fugaces significaciones de nuestro discreto balbuceo en el coro.
La tumba de Keats (1999 y, sobre todo, museo de la clase obrera (2018) desafían “la esclerosis de la costumbre”; ‘poemas’ imprescindibles en la poesía actual en lengua castellana muestran una manera de ser y estar; restituyen la dignidad a la Palabra que el mundo destruye, diría Osías Stutman, voz y dignidad a los acallados. ¿Consideras ambos ‘poemas’ como sugiero?
Nada hay de imprescindible en lo que he escrito, ni creo, sinceramente, que restituyan nada a lo hurtado, a lo acallado, a la dignidad destruida de la construcción del ideario humano. No creo en las consolaciones retóricas de la poesía en épocas de desgracia, los poemas no son apósitos sentimentales para calmar las heridas de la razón, ni bálsamos que hagan más soportable el tajo de las catástrofes sobre los estratos geológicos de la humanidad y su primera víctima: la naturaleza. El activismo, la negativa insurgente, la revuelta contra el sistema dominante es lo único efectivo en la trasformación de los procesos sociales, en la vindicación de los derechos civiles y la emancipación de las clases populares. Hoy en día es en el discurso feminista, en el ecologismo, en los movimientos memorialistas donde podemos encontrar una poética activa de lo real. La poesía no acompaña decorativamente esos procesos sino que está en los procesos mismos, en la transformación de los lenguajes que posibilitan los textos de desorden, en los poemas liberados de las jurisprudencias canónigas y los ordenamientos caducos de la retórica, en las voces insubordinadas que amplíen los horizontes significativos del porvenir, y que literalmente dinamiten las solemnidades moribundas de fingidos contemplativos y periclitados doctrinantes. Donde hay mansedumbre siempre habita un manso, y detrás de todo manso asoma su cabeza un cómplice de la sumisión. La desobediencia, en tiempos de autoritarismo, es, creo yo, la primera obligación del habla de una persona libre. Un poema que no sea libertario posiblemente sea una nana de nodrizas en los establos del próximo infierno.
Si reuniéramos vida y obra de cuantos asomas a tus poemas, se podría escribir y contar la ‘intrahistoria’ de la humanidad, la historia ocultada. Creadores y artistas, pensadores…, conocidos o menos, -Diótima, Ficino, Leonora Carrington, Diego Rivera, Eliezer Ben- Yeuda, Gramsci, Rosa de Luxemburgo, Marwin Sylvor, Amiri Baraka, Étienne Léro, Jane Bowles, G.Núñez Ursinos …-, ¿algunos de ellos serían convocados como legisladores de la asamblea necesaria?
Creo recordar que era Shelley el que decía que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Bien, hoy ya sabemos que eso no es así; los legisladores del mundo son los grandes sátrapas y los mercaderes del dolor humano, acaso les quede, y baste con esa tarea a los poetas, en un coincidente pensamiento con Saint-John Perse, el de ser la mala conciencia de su época. Esa asamblea necesaria habría de ser hoy la presencia irradiante de simbologías de cuantos aspiraron a construir un mundo mejor, quienes ante el mal absoluto que representan todas las guerras, vuelven a personificar la condición de las víctimas morales de todos los autoritarismos, los que solos y desesperados son los huéspedes invisibles de nuestros días, los arrancados de su propósito vital en los laberintos del amor, los olvidados bajo todas las especies del desamparo jurídico en la restitución de su honra, ciudadanos y poetas en un mismo rango del símbolo: Lorca que sigue siendo un detenido desaparecido, Miguel Hernández víctima de crimen de Estado, María Zambrano y Luis Cernuda en la columna de bienaventurados del exilio…. Es la belleza de lo justo la que sigue pendiente de ser ejercida como un derecho connatural de la memoria, el derecho a ser recordado en los anales de la ejemplaridad futura de los que comprometieron con su prójimo la alianza por la felicidad de las gentes, sus humildes luchas cotidianas contra la microfísica del poder, y resistieron la vanidad vergonzante y rechazaron todo privilegio, aquellos que desterrados del mundo por la infamia se negaron a ser acólitos en la corte de los pudientes y los sátrapas. Admiro a ese pueblo de la noche , y a él me gustaría pertenecer; me llevo mal con los enérgicos sansones solares, y me encuentro a gusto entre los pelagatos iluminados por el relámpago que ante las puertas, siempre abiertas, de la aurora maúllan a las fugaces.
![[Img #50042]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/06_2020/4216_juan-carlos-mestre-154.jpg)
“…Y hay quien / Por solidaridad se ve desnudo en los museos” (Los juicios finales, La visión comunicable, Rosamel del Valle). ¿Se ve desnudo el lector de museo de la clase obrera? ¿La clase obrera es ya pieza del Museo de la Historia?
Rosamel del Valle fue un poeta inmenso, chileno, contemporáneo de Neruda. No cabían más soles en ese sistema planetario, pero igual brilla más allá de las órbitas de lo ya consabido. Una devoción cada vez mayor para muchos. Por lo que respecta al museo de la clase obrera, pocas guindas le echaré a ese pavo, hablar del trabajo propio, aparte de maleducado, es una obscenidad que trataré de ahorrarme. La carcoma sueña todos los crepúsculos con los museítos de la gloriola.
De imaginación “caudalosa, oceánica, irracionalista,…, cálida, barroca,…, visionaria,…, surrealista y atenta… a la verdad depositada en el corazón de cada palabra”. ¿Consideras tu escritura como propone, acertadamente, Jesús Aguado?
No, no, lo único acertado en mí es el error.
Los premios ¿son “un bombón envenenado”, una engañifa?
Digamos que una canción pasada de moda.
Pintura, grabado, escultura… ¿diálogo constante con la poesía?
Hago lo que no sé hacer, no tendría ningún sentido perfeccionarme en algo que me es común, me aburriría darle más vueltas a la manivela de lo trillado; insisto, no pretendo nada, no tengo ideas preconcebidas, el azar es configurante en todos los aspectos de mi vida entregada como toda la materia de este mundo al fluir de lo cuántico. Amo a mis amigos y detesto y temo la sintomatología creciente del hocico del fascismo.
Tu estancia en Chile y el recorrido por tantos lugares te han abierto ventanas para comprender este mundo.
Sin duda, las mejores imantaciones son siempre las que provienen de lo extranjero, el mestizaje y la voz de las culturas ajenas al paraíso perdido de lo natal.
¿Alguna travesura de chaval en Villafranca del Bierzo?
Ninguna reseñable. Era un muchacho cuyo máximo riesgo era jugar con sus amigos a ser indios y vaqueros con dos pistolas de plástico. Traviesos eran los santos niños Justo y Pastor que perdieron el pescuezo en la aventura; yo no he ido más lejos que cruzar el pequeño río de mi pueblo sin saber nadar.
‘Lectores emancipados’ continuaremos habitando en esta Casa de la Poesía: tu obra.