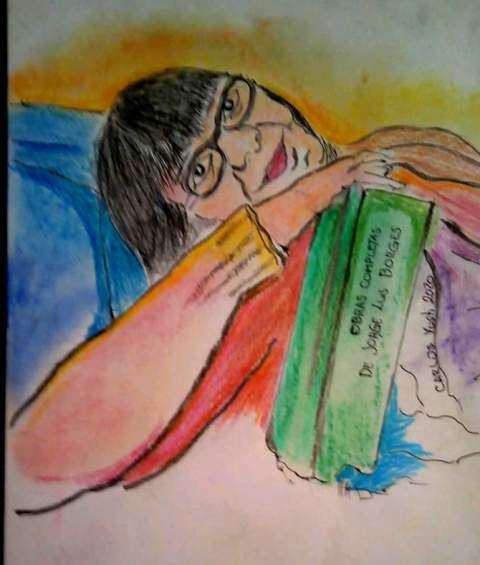ENTREVISTA / Adriana Cabrera, poeta venezolana
Adriana Cabrera: La sal de mi silencio
La poesía es la escritura del asombro, memoria del instante que aparece y es lucidez que permanece y se continúa en el mundo, rozando la levedad de la vida. Si leemos algún texto poético de la venezolana, Adriana Cabrera (Cumaná, 1969), encontraremos rasgos de cierto lenguaje que remiten al origen del alma de las cosas.
Es una escritura luminosa, esencial, que nombra la vida en su cotidianidad para hacerla trascender. La riqueza de un lenguaje donde todo posee alma, vibración y existencia. Hay una plenitud en la lectura de sus textos, un cierto misticismo y a la vez, la certeza de penetrar el misterio de eso que es la esencia de la creación poética (poiesis) que colma y desborda.
Poeta, narradora y ensayista, Adriana Cabrera es licenciada en Educación, Mención Castellano y Literatura. Magíster en Literatura Latinoamericana. Profesora de Teoría Literaria y Literatura Latinoamericana, en la Universidad de Oriente.
Ha publicado, Los nombres silenciosos (poesía, 1994). Es coautora de Lenguaje y comunicación(2001), y Antología de narrativa cumanesa (2005). Además de numerosos artículos de investigación, publicados en revistas arbitradas y textos de creación en diarios, revistas y portales electrónicos.
![[Img #50108]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/4033_image.jpg)
De su obra poética, aun sin publicar, presentamos el siguiente poema inédito.
Era una niña
Era una niña
y el jardín se poblaba de ecos.
Eran las voces minúsculas de las
criaturas de la tierra,
patas y antenas,
vuelo de alas cristalinas,
pétalos que, de golpe, partían bajo el
sol.
Era una niña y las espigas del romero,
junto a la pérgola, llamaban desde lejos
con su aroma musical…
y los grillos contestaban
pertinaces.
“Huele a lluvia”, decía mi abuela
destejiendo su crineja de plata
y las raíces mudas
tramaban cuentos para la noche,
para el miedo.
Era una niña
cuando el mar me llamó
con su canción de trueno
y me devolvió a la orilla
sosegada de los caracoles.
El sol brilló en su lomo indomable
para siempre amado (y terrible).
“No pasa nada”, decía mi abuela
y besaba mi frente,
me apretaba en su pecho
(detrás, rugía el viento encabritado de
sal).
Era una niña
y el cielo incendiado
parió una oscuridad de caverna.
“Se acaba el mundo”, gritó mi abuela,
y el espanto le cerró el brillo de los ojos.
Por un instante, eterno como un pozo,
las frágiles cosas del mundo
me mostraron el rostro.
Era una niña…
Y sin embargo, el trino de maracas de las
potoquitas
estuvo siempre allí para borrar los
miedos.
Las guirnaldas de flores que tejía mi
abuela,
y sus manos de llovizna para calmar
mis penas.
La sombra de los mangos y la mariposa
viajera;
el río cantador que atravesaba el monte,
el chillido de los monos en la espesura
adentro,
estuvieron siempre allí resonando
alegría.
Y en la tierra y el agua,
en el sol y en todo cuanto brilla,
la evocación del aliento de la vida
y la escritura de un trazo final,
un círculo de huesos.
Mis propias raíces devueltas al polvo.
![[Img #50109]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/9581_descarga.jpg)
Juan Guerrero: ¿Por qué desconfías de “la página en blanco, de los versos enjutos, de la palabra tenue”?
Adriana Cabrera: Haces alusión al poema ‘Silencio’, que escribí hace ya un tiempo. Hay ahí una reflexión en clave poética sobre mi escritura, y, de un modo más general, sobre el sentido de la escritura. También hago, un poco pretenciosamente, una crítica al discurso que se embelesa con (y se regodea en) el silencio.
Como cualquier escritor, sé que sin silencio no hay lenguaje. Sé que la voz vive en el silencio y su música sólo se inscribe en el silencio; sin embargo, no veo ventaja en el silencio que obliga a enmudecer, que atenaza… y por eso me produce desconfianza el discurso que se distrae (en el fondo, con una suerte de gozo) en el silencio, en el sufrimiento ante la página muda. Y hay que matizar, claro, pero algunos discursos se empeñan en ilustrar pequeños actos de hipocresía: hablar del silencio porque tiene cierto prestigio poético, sin enfrentarse a la vena más aterradora del asunto, que es no poder hablar cuando quieres, con toda tu garganta, hacerlo; y que también es que al escritor le toca enfrentarse a ese muro sordo y derribarlo con palabras. Esa tarea no deja mucho tiempo ni energía para quejarse.
Con frecuencia se apunta al corazón como el lugar de la poesía. Para mí, su lugar está en la garganta. Y luego está la importancia de la potencia del canto. Por eso, en el poema que aludes, hablo de desconfianza hacia los versos enjutos y las palabras tenues… En realidad es un anhelo que sospecho compartido con todos los colegas de oficio: me encantaría poder atrapar la fuerza de las palabras, la energía de mi idioma, poder sentir mi lengua plenamente realizada en algún escrito mío alguna vez.
Por supuesto, no olvidar que el hablante de este texto tiene su propia coherencia, que es la del libro donde vive, “Semejante al fuego”.
![[Img #50106]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/8694_9c30fc66-6711-4dfb-a809-e6c70205d6ba.jpg)
¿Silencio de la palabra como sinónimo de libertad? Y cuando afirmas, ‘atrapar’ la palabra, ¿acaso no la silencias, peor aún, la censuras?
Me gustaría comenzar por el final de mi respuesta anterior: el hablante del texto aludido tiene sus propias opiniones sobre las cosas, aunque coincidimos bastante en la mayoría de los juicios. Sus ideas se entreveran con las mías, como es inevitable. Y en la médula del asunto coincidimos plenamente, con todos nuestros temores: me aterra, como dice el poema, la mudez, el silencio vacío, el silencio taimado. Como escritora, además, me aterra el silencio que es cliché de poema y, más, el que excusa la fatigosa tarea de la escritura, cosa que he sorprendido más de una vez en mí misma como estrategia de evasión. Cuando los tiempos eran más amables para mí, para mi escritura, antes de que nos arropara toda esta plaga del país y contara con más espacio (y mejores condiciones para escribir), tenía más bloqueos, más páginas en blanco. La complicación de mi situación personal y la reducción considerable de mi tiempo para la escritura creativa, tanto como la necesidad de ganar dinero escribiendo, acabó en gran parte con la falta de ideas o de palabras. Algo se resolvió en mi interior: soy escritora, entonces, escribo, el silencio no es una opción que pueda despilfarrar. El silencio que tiene valor verdadero es moneda escasa.
Luego está la palabra, que se levanta sobre el vacío con la energía de la lengua. Atrapar esa energía no significa de ningún modo encarcelarla, ni mucho menos, censurarla, al contrario, y espero no estar pecando de corta, creo que esta es labor poética esencial. La poesía se realiza cuando le damos cauce a esa energía a través de la forma. No conozco, hasta hoy, otra manera; y ya esto me parece una tarea complejísima, incluso una tarea irrealizable, pero me parece una aspiración honesta. No puedo deslindar este asunto de algunas consideraciones éticas (y qué va, sin solemnidades innecesarias, también vale para la escritura de versos de tono muy menor), pues escribir no puede ser un asunto de pose o de egos, porque la escritura, cuando se encara desde esa perspectiva, se asume desde toda esa complejidad.
Siento que me he extendido demasiado y aún no he tocado qué pinta la libertad en todo esto, y no hay manera sencilla de explicar la relación, aunque baste por ahora decir que para mí está en el centro mismo de la postura que acabo de explicar: elegir el canto es elegir decir, emplear la garganta con las formas que ese canto asume desde nuestra interioridad, abrir también el cauce a la libertad de la energía de ese lenguaje, con todos sus riesgos.
Rescato en tu respuesta la palabra ‘canto’ porque –y acá escribo de memoria- tu primer libro publicado alude a cantos muy vinculados con cierto viaje, en la mar, donde hay una lucha constante entre la palabra como luz y tu esencia en tanto creadora y a la vez, ciudadana que transita una nación. ¿Son semejantes ambos cantos?
Veamos. Siempre me gustó el término ‘canto’ para referirme a la poesía (más bien, a la ejecución de la poesía), porque me hace recordar la conexión directa del oficio con la antigüedad, y, en especial, con Homero. Me parece beneficioso tener presentes a los grandes modelos de la humanidad, por más modestos que sean nuestros textos –lección de Ramos Sucre, por cierto, otro grande, que sabía de lo que hablaba-. Por otra parte, me gusta tener siempre presente la idea de que la poesía es, en su esencia formal, música. Un poema puede tener un tono muy menor, pero lo que no puede permitirse, jamás, es descuidar su técnica formal, que, en términos intuitivos, es su música.
El escritor, de cualquier género, no puede olvidar que en literatura la forma es contenido. De allí la importancia de la técnica, de los aspectos artesanales de la escritura, que la palabra canto arrastra, recuerda y presenta, trenza, hila y conecta como filiación de origen. Trato de no dejarme llevar. No he olvidado el centro de lo que creo que preguntas, pero se hace necesario ir un poco por los alrededores para llegar ahí, pues la comparación entre los contenidos básicos de Los nombres silenciosos, y lo que hoy considero primariamente el canto, la ejecución poética, pasa por ahí, y no se deslastra de mi casi inevitable respuesta teórica, que, es, en cierto modo, la forma más sincera en la que puedo examinar el asunto.
Bien. No puedo tampoco dejar de lado la naturaleza (que comparte con todas las expresiones literarias) de lo que llamamos canto, es decir, la ejecución poética: la ficción. Además, aspecto que considero medular en mi propio ejercicio como parte de los descubrimientos que la práctica, a través de los años, proporciona a quien escribe; no sólo como una idea que se puede analizar y discutir, sino como un eje, sin el cual, para mí, no es posible la expresión.
Durante los muchos años que tengo como profesora de Teoría Literaria, he escuchado dentro y fuera del aula la idea común de que la poesía es la expresión de los sentimientos, y, en gran parte, es cierto; pero no como la idea común que se figura, en el sentido de que son los sentimientos íntimos y sinceros que el poeta expone sin filtro para los lectores, en una especie de striptease. Se despoja entonces a los escritores de todo sentido del pudor, se los rebaja al ridículo y se transforma la ejecución, el canto, en un desahogo más o menos elaborado, amén de suponer una enorme desconsideración narcisista. Es, por supuesto, una idea que suele expresarse con ingenuidad y mucho desconocimiento (y que también se practica, es cierto, con las mismas dosis de ingenuidad e ignorancia), pues confunde poesía con terapia. Un poema no es un diván y, definitivamente, no es una vitrina de exposición.
El trabajo de la ficción y la técnica de la palabra hacen, en esencia, el canto. Lo construyen estéticamente. Caracterizan las voces que hablan y amueblan los mundos que este representa. Tal vez por esa conciencia, que es a la vez aspiración y convicción en mi escritura, es que elijo hacer hablar a personajes que son portavoces de su propia sensibilidad ante el mundo y la vida, que tienen sus propias ideas (entreveradas con las mías, como es inevitable), cuando no son directamente extraídos de la tradición de la ficción, como ocurre en Los nombres silenciosos. Y eso es lo que no puedo más exactamente señalar como semejanza entre lo que hice en ese libro y lo que practico ahora, no sólo en poesía, sino también narrando.
‘Madreperla’. Es en sí mismo un verso, una metáfora y al mismo tiempo un símbolo que alude a la mar, orilla de ola cumanesa. Tu poesía tiene esa huella que resplandece en concha de nácar. ¿Estás entrelazada a la mar, qué mar?
El mar, esa cosa. El mar está presente siempre. Cuando he viajado a sitios lejanos del mar, el mar se transforma en mi fantasma particular: escucho su eco lejano, lo presiento detrás de las montañas. Aunque no esté cerca, mi mente inventa su cercanía. También está el mar de Jorge Luis Borges, de su poema ‘El mar’, que es el tiempo y también es más viejo que el tiempo, y es uno de mis poemas más queridos y está el mar de Cruz Salmerón Acosta en ‘Cielo y mar’, uno de los límites (y abismos) entre los cuales el poema diseña su ensueño, lo imagina, lo hace poema. Mencionarlo es necesario, pues los libros me han dejado, como a todo lector, supongo, presencias tan significativas que pasan a tener una consistencia real o redimensionan lo real. Está el mar que me contaba mi abuela, que he llegado a hacer mío, al punto que ya no distingo el recuerdo de los relatos de mis recuerdos ni de mis relatos, y podría seguir. He intentado escribir sobre todos esos mares. Los he usado como tema, como referencia, como elemento de mundos inventados; he tratado de captar su significación simbólica y he tratado de poner en palabras el ritmo profundo de las olas en la playa, lo que susurra cuando está tranquilo, y lo que ruge. He tratado de traducir su ritmo en el lenguaje que hablo cuando escribo. He tratado de descifrar la turbación que me produce su hondura y su inmensidad y podría, otra vez, seguir enumerando… Pero para ser sincera, el mar es, sobre todas estas cosas, un ser que, de todos los seres en los que mi imaginación se aferra, uno de los más incomprensibles y desbordantes.
Introdujiste tu pregunta con la bella palabra ‘madreperla’, que es verso, metáfora y símbolo. Cuando trato de pensar en la evocación de la palabra ‘mar’, se me figura como ‘madreperla’, pero inmediatamente tengo que sumarle varios tratados filosóficos, psicoanalíticos y etnográficos, y, de inmediato se me hace imprescindible sumar también algunos tratados oceanográficos, uno que otro estudio de piratería y unas cuantas naves alienígenas, sin olvidar a griegos ni a vikingos… La palabra mar es verso, metáfora y símbolo y es un universo en sí misma.
![[Img #50110]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/7798_y2ixprrknsnsywyvt4zylzbwybzdtuhytrkngce8e5fys.jpg)
La mar es esencia acuosa pero también salina. ¿Tu espacio, tus referentes parten de ese espacio de reflejos de ardentías o es el espacio del primer territorio en la Primogénita del continente, la Cumaná inmortal?
Fíjate que mi primer impulso fue responder ‘ambas cosas’, pero inmediatamente me di cuenta de que no es ni una ni otra, ni tampoco ambas, sino ‘ninguna de ellas’. Trataré de explicarme. Veamos. Introduces tu pregunta apuntando a los componentes básicos del mar, agua y sal, pero no apuntas a una combinatoria: agua salada, que es lo que es el mar ‘básicamente’ (que no esencialmente), sino que apuntas a una dicotomía de la significación del mar (esencialmente para mí, para mi escritura), expresada en esa palabra preciosa y elocuente que es ‘ardentía’ y el mar omnipresente de mi ciudad; entonces viene la respuesta espontánea, inmediata: el mar sobre el que escribo es la referencia construida por mis lecturas, por mi universo cultural y referencial, pero también es el mar concreto, real, de mi ciudad, de mi infancia y de mi presente… Apenas un momento después me percato de que no es así, no escribo sobre ambas cosas, sino sobre otro mar que se resuelve entre ambos y no es ninguno de ellos. Suena algo pedante por lo complicado, pero no puedo explicarlo de otra forma, si me ajusto a la verdad, que es también algo complicada y no del todo clara para mí misma.
¿Sobre qué escribo cuando escribo sobre el mar? Pues, escribo básicamente sobre lo que escribo cuando abordo temas más simples: escribo sobre realidades alternativas. Realidades que parten de la realidad llana y concreta, pero también de mis lecturas, experiencias y recuerdos, pero que la escritura reconstruye en otras formas, en otras existencias. Creo que allí está el núcleo difícil y toda la magia: esa capacidad de la escritura para ser medio y, a la vez, fuente generadora, una gran ‘hacedora’, y también ‘herramienta’ con la cual intentamos comprender (a la vez que intentamos construir la comprensión) el mundo (nosotros mismos incluidos). Lo que sale de allí ya no es una cosa que pertenece a una parte o a otra, sino que se pertenece a sí misma, con pleno derecho a la existencia.
¿Qué te acercó a la mar de la poesía y de la escritura en general?
No creo que haya habido algo en particular, sino más bien una inclinación y un conjunto de circunstancias. Aprendí a leer muy temprano, sin darme cuenta. Mi mamá fue por muchos años maestra de primer grado y ella me llevaba a su salón. Como era muy pequeña, jugaba bajo su escritorio. Un día, estaba viendo un libro. Me encantaban las ilustraciones y, de pronto, el texto tuvo sentido. Recuerdo que tuve que preguntarle a mi madre como se leía la letra ‘H’, y ella me dijo que la hache era muda. Fue toda una revelación eso de una letra que no habla. El mundo se llenó de golpe. Todo el mundo estaba lleno, atiborrado. Leer fue para mí el primer paso para escribir. El segundo, aunque no sé si vale ese orden, fue el descubrimiento de la mentira. Por esa época, descubrí que podía pensar una cosa y escribir otra diferente. Mención especial, mayúscula, determinante, merece mi abuela, que, por alguna razón, decidió contarme su vida, pero la entreveró con cuentos, inventos, exageraciones y no pocos plagios de Dumas y del cine. Más de una vez me encontré viendo una película antigua e identificar punto por punto la supuesta historia de un tío abuelo muerto a principios del siglo pasado.
Mi abuela era una Sherezade cumanesa. Si alguien me enseñó en qué consistía el arte de narrar y la ficción, fue ella. Mi madre me enseñó, por otra parte, a entender la música de la poesía. Mi mamá se sabía de memoria montones de poemas y yo entrené el oído oyéndola recitar. Era muy artificiosa y siempre, al final de sus recitaciones, sonreía con picardía. Creo que por eso las notas dramáticas con frecuencia tienen o buscan en mis textos algún fondo irónico. Rescataría también mi experiencia temprana con la Teoría Literaria. Lo que me descubrió fue y sigue siendo una de las emociones más grandes. Una aventura del pensamiento y una experiencia, si se me permite el símil, mecánica muy bella. Desarmar la máquina y mirar por dentro, tratar de entender el funcionamiento que sustenta el misterio, la lógica de los mecanismos de la ficción, descubrir cómo se escribe la partitura del poema… Y luego está el mundo, mis circunstancias, el inevitable azar que me hizo nacer exactamente en mi momento, tener los maestros que tuve, y, esto es muy importante, que unos practicantes de la licenciatura en Castellano y Literatura, entre los cuales estaba el profesor y escritor José Malavé, organizaran un concurso de cuentos en mi último año de bachillerato, que lo ganara, y que me invitaran a participar en un taller que dictaba el escritor Rubi Guerra en la Casa Ramos Sucre.
¿La ‘mecánica’ del lenguaje poético tiene en la Verdad/Mentira un mismo engranaje?
Recuerdo que siendo muy pequeña, pasaba notas escritas a las niñas de la clase de mi madre. Ellas eran grandes y yo quería impresionarlas, así que solía revelarles en esos papelitos ‘secretos’ que eran totales inventos. Ellas me seguían el juego. Después de todo, yo era la hija de la maestra.
Creo que la capacidad de mentir nos prepara para desarrollar la especialización de la facultad de imaginar, y, con ello, se desarrolla la capacidad de construir ficciones. Hay, por supuesto, una diferencia fundamental, pues el que construye ficciones no quiere mentir. Definitivamente, García Márquez no quería afirmar la existencia en el plano de nuestra realidad de Melquíades, ni Borges quería hacer tal cosa con el Aleph, pero ambos querían, sin dudas, crear ficciones que hicieran a sus lectores ensanchar en más de una dimensión sus realidades concretas. ¿Cuánto hay de García Márquez en Melquíades y cuánto de invención hay en el Aleph? ¿Cuánto hay de realidad en ambos?
Si bien todas nuestras ficciones parten de nuestras realidades, es imposible tratar de determinar con exactitud cuánto de realidad (ni de verdad) hay en ellas, cuántos de los juicios, creencias y sentimientos del escritor real hay en sus creaciones. Hay quienes ponen mucho y no lo declaran, hay quienes lo declaran y no es cierto, hay quienes ponen mucho y nadie les cree… Todas las posibilidades. Creo que el eje en el que colocaría la ‘mecánica’ (y dinámica) del lenguaje poético es esta: la ficción (y tengo para mí que es inevitable). Y luego está, por supuesto, la coherencia que la lógica de la ficción impone a la creación. Me refiero a que puedes construir una voz que se ciña a tus ideas o sentimientos, pero esa entidad, debe ser dotada de una caracterización coherente, y, en ese mismo instante, comienza a escaparse, a ejecutar pequeñas fugas, del dominio del escritor. Entonces se hace necesario respetar ese desarrollo y dejar hablar a la criatura por sí misma. De manera que, en el trabajo de la ficción, gran parte del esfuerzo se pone en desentrañar, no ¿“cómo expreso esto que siento que me está ahogando?”, sino ¿“cómo expresaría este personaje tal o cuál desesperación?” Y el ‘cómo’ es de gran dificultad en la poesía, pues implica especial cuidado de la forma, su sonoridad, sus ritmos.
Un escritor (de cualquier género) especializa su imaginación (y su lenguaje), la entrena para crear otras realidades que, si tiene suerte, hará caminar con fuerza verdadera entre sus lectores y, si tiene mucho talento, experiencia y suerte, descubrirá para él y para sus lectores alguna verdad.
![[Img #50107]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/5162_a5a87618-cfe2-44db-9257-6380a34746e5.jpg)
Esa verdad, la verdad poética de la que hablas o literaria, ¿acaso es la ‘verosimilitud’ de eso que ahora nombran la post verdad?
La verosimilitud es una regla de coherencia, pero no es la verdad de un texto. Pongamos el caso de unos personajes creados por Philip Pullman, los mulefas. Los mulefas son seres que incorporan en su anatomía dos ruedas, que son vainas esféricas obtenidas de árboles que existen sólo en su entorno. Al rodar con estas semillas, las vainas se van desgastando y, finalmente, se rompen, y la especie se propaga. Los mulefas cuidan mucho de estos árboles, pues también usan el aceite de las semillas para engrasar sus ruedas y han incorporado a estos árboles en su mitología. Son una sociedad que vive en perfecta armonía con la naturaleza. Bien, estos seres son fantásticos y, sin duda, nadie cree en su existencia real, pero son perfectamente “verosímiles” en el universo, mejor dicho, el sistema de universos, creado por Pullman en La materia oscura. Los mulefas son seres verosímiles en el mundo ficticio en el que habitan, pero la verdad de los mulefas es otra, y tiene que ver con una de las muchas verdades que Pullman comunica en esta impresionante saga: ¿Si los mulefas pueden vivir en armonía con la naturaleza, usar los recursos del bosque para su beneficio sin matarlo, sino estableciendo un pacto de beneficio mutuo, por qué los hombres no? Lo que hace tan efectiva la trasmisión de la verdad de Pullman tiene que ver, inobjetablemente, con la eficiente construcción de la verosimilitud, que permite que aceptemos la creencia transitoria en seres tan estrafalarios y que entremos en el juego.
Pero no es un juego simple. Pullman ha tenido que construir un universo donde los mulefas son posibles, y eso implica la invención de un ecosistema completo y una cultura con sus formas de gobierno, con sus día a día, con su historia y su lenguaje. Es esta pericia técnica (por supuesto, al lado de la sensibilidad y el talento) lo que hace que, de alguna manera, el mensaje de Pullman tenga una sustancia que marca a sus lectores. No se trata de un panfleto, no es una moraleja, no es una arenga ecológica, es la construcción compleja de una idea que tiene su propia forma de hacerse verdad.
Los mulefas han sido dibujados, reseñados, estudiados, pero, sobre todo, recordados. Cada vez que cultivo mi huerto, recuerdo a los mulefas y siento que es posible cumplir con ellos, y no se me hace tan difícil pensar entonces que la gente podría hacerlo. Eso se traduce, además, en esperanza y agradezco enormemente que Pullman sea el gran constructor que es.
Resumiendo parte de tu respuesta, Adriana. ¿Podríamos afirmar que el lenguaje es esperanza?
El lenguaje puede ser esperanza, tanto como puede ser una prisión, un límite, un instrumento de dominación… El lenguaje puede ser todas esas cosas. El lenguaje es lo que se le puede hacer representar, con algunas limitaciones propias de su naturaleza. La poesía, como alta expresión del lenguaje, es ejemplo perfecto tanto de los espacios que este conquista y ensancha, como de las imposibilidades que revela; allí radica gran parte de su complejidad (y con esto aprovecho para volver al cauce de la poesía, pues he estado derivando un poco demasiado hacia la narrativa).
El lenguaje no puede representar todo y, por eso, escribir es tan duro y escribir poesía, un género que exige una sobrecarga semántica de la forma, es tan difícil. Hay un poema de Rubén Darío que me gusta mucho, pues me parece muy acertada la forma en que se acerca al problema de la expresión poética: “Yo persigo una forma”. Allí Darío expresa la búsqueda del poeta como el “abrazo imposible de la Venus de Milo”, pues no encuentra “sino la palabra que huye”, “la iniciación melódica que de la flauta fluye”. El hablante de este texto es un escritor que persigue “una forma que no encuentra su estilo”.
Es allí, en el centro de esa búsqueda de lo permanentemente fugitivo donde el lenguaje poético coloca al escritor, es el momento en que el lenguaje revela la imposibilidad de decir y en el cual el poeta siente su incapacidad para encontrar. Existe una teoría que sostiene que el lenguaje poético es similar a la catacresis. La catacresis es una metáfora socializada que se ha hecho tan corriente en una cultura que pasa desapercibida, y sirve para nombrar aquellas cosas que en un idioma no tienen nombre, como cuando decimos “cuello de botella” o “brazo de mar”. Esta teoría sostiene que el poema construye una catacresis para poder nombrar aquello que en su lengua no tiene nombre, de manera que el poema busca llenar ese vacío innominado y, literalmente, inventa el lenguaje (la metáfora) que lo nombra y, de alguna forma, lo crea. Esta forma de hacer la poesía me parece bastante acertada, entre otras cosas, porque sitúa al ser de la poesía en la relación problemática del lenguaje con la realidad, y a mí me gusta esta forma de encarar el asunto. De manera que sí, el lenguaje puede ser esperanza (y agradezco que pueda serlo), pero si lo miro despacio, se me parece más, en consonancia con el poema de Darío, a una interrogación.
Tu reflexión sobre el lenguaje poético y la catacresis me remite a ese momento de la vida en lo cotidiano donde surgen estados de contemplación, sea mientras cocinas, haces jardinería o en el puro reposo, después de hacer el amor, cuando se revuelven las imágenes y para nombrar eso que sientes sólo encuentras los nombres más simples e insólitos, como “ese brazo de mar” o “estoy flor”. ¿Qué nos puedes decir?
La introducción a tu pregunta toca tres aspectos interesantes, hasta donde puedo inferir. El primero es el estado de contemplación, que algunos llaman inspiración; el segundo es la relación del lenguaje poético con el lenguaje cotidiano, de donde se desprende un tercero, referido a la complejidad de la lengua de la poesía. Uno de los misterios de la creación y uno de los tópicos más manidos acerca de la escritura, y especialmente de la escritura poética, es el de la inspiración. Los griegos antiguos creían en ella, como un estado cercano a la locura, similar al arrebato de la visión profética. El poeta inspirado estaba enajenado de sí y hablaba con la lengua de los dioses, un lenguaje especial, como los augures.
De alguna manera una lectura algo desviada de esta noción se instaló en cierta tradición y se convirtió en un lugar común bastante dañino para la poesía y para el oficio, pues cuando la gente piensa que la poesía es únicamente asunto de inspiración, se afianza la idea de que es un asunto tan espontáneo que no requiere trabajo, ni dominio técnico, sino que crece de la mano o de la boca del poeta más o menos como los hongos, mientras el que escribe se dedica a relajarse. Peor asunto es cuando el escritor lo cree, pues abandona todo el trabajo que la buena poesía requiere y sustituye el trabajo de la escritura por un muestrario crudo de confesiones emocionales.
Me gusta la palabra que usas para referirte a ese estado: contemplación, y la describes como una contemplación activa, que busca. Me recuerda a la manera en que Octavio Paz reformula la experiencia de inspiración poética y coloca su núcleo en el lenguaje, en la expresión que asalta al poeta incluso a pesar de sí mismo. Para Paz, la inspiración implica sumergirse en un estado de extrañamiento del propio lenguaje e involucra una aventura sensitiva, pero también reflexiva. Cuando entendemos que el ejercicio de la poesía es un ejercicio de explicación de la sensibilidad, pero esencialmente de la sensibilidad que reside en la lengua, entendemos su dificultad. La inspiración necesita concentración, escuchar con el borde del oído los ritmos que se gestan donde nuestra mente toca límites fugitivos y lucha por elaborar la idea. Por supuesto que la inspiración sola no hace poesía. Gran parte de la construcción del texto se logra a base de mucha corrección, de mucha reelaboración formal.
El poeta vive en su entorno lo mismo que todos los hombres, es tan hijo de las circunstancias y la historia como todos, pero reelabora la experiencia en su lengua, incluso en las palabras de la lengua más cotidiana, y eleva su expresión con el trabajo estético, probando los límites de la que la lógica del lenguaje pide, puliendo y ahondando en la herencia cultural, afilando sus instrumentos técnicos… Un poema, no digo que no (pasa así y a todos los escritores nos ha pasado alguna vez), puede surgir en un instante casi acabado y bien pulido, pero no es la experiencia común. Lo que suele suceder es que lo surgido de la inspiración necesita un enorme trabajo de corrección, porque todo poema es maquinaria musical muy delicada y compleja y ajustar sus ritmos requiere de una ardua artesanía, no importa si escribes en verso libre o ajustado a esquemas métricos, no importa si escribes poesía para niños… el trabajo es exactamente el mismo y las exigencias son muy altas.
Ya que hablas de musicalidad y ritmo en el hacer poético. ¿Qué influencia han tenido en ti los decimistas, como Chelías Villarroel y su “punto del navegante”, en una cultura como la oriental venezolana tan ancestral y de tanta tradición musical?
La cultura donde uno crece y se forma tiene todo que ver, pues es en ella donde se moldea nuestra sensibilidad. Desde el seno de su cultura la música le enseña al poeta cómo la voz y el sonido se vuelven presencias concretas y vivas.
Yo amo profundamente algunas expresiones de la música popular venezolana: el polo, el galerón, me hablan muy cerca; pero más cerca, cerquita, esa fina pieza de joyería (y precisión) que es la “fulía” cumanesa. Amo la cadencia del verso octosílabo y, en general, me gusta el verso de Arte Menor. Puedo escuchar una y otra vez “Florentino y el Diablo”, que es un romance, composición octosílaba; la “Oración del tabaco” que está compuesta en décimas, otra composición octosílaba, o las fulías de Velorío de Cruz, que también se componen en espinela. Y puedo decir que tal vez por ahí vino mi primer contacto con las estrofas tradicionales de la poesía en lengua española que han marcado mi sensibilidad auditiva y, de allí, han pasado a la forma en que escribo. Si algo me abisma de la poesía (y me preocupa como escritora) es el modo en que la forma trabaja el contenido, asunto que, de paso, trata muy bien aquel polo margariteño que dice que el “cantar tiene sentido, entendimiento y razón”. Aquí hay que fijarse bien en lo que dice esta voz, pues es el “cantar” el que tiene tales facultades.
En la universidad he dedicado muchos años a enseñar poesía tradicional en lengua española, que fue para mí un enamoramiento adolescente. Tuve, en el bachillerato, una muy buena profesora de Lengua y Literatura que nos hizo leer con amor y atención a Darío. Luego, en mis primeros años de formación universitaria, mi profesor Silvio Orta, quien luego sería un amigo querido y, al mismo tiempo, algo así como un padre-maestro, me presentó un cuarteto muy poderoso: Sor Juana Inés de La Cruz, Francisco de Quevedo, Jorge Manrique y Calderón de La Barca. No podría describir las primeras lecturas de estos autores sino como una conjunción de sentimientos muy extraña, el anhelo de algo que aún no se conoce bien y la certeza de que ahí estaba una energía que yo quería encontrar. En esa época, esas lecturas hicieron encajar una cantidad enorme de preguntas y conjeturas sobre mi experiencia previa con la poesía propia, por supuesto, pero también con la poesía experimentada en mi vida, cosa que es muy importante para un escritor, pues entendí cómo se puede aprender de los grandes, independientemente de lo torpe que era (y sigue siendo) mi propia producción.
Estos escritores, a través de sus composiciones, me enseñaron a tener ambición formal, a buscar el eco de la exactitud y a entender que las palabras pueden ser leves, ingrávidas, que pueden elevarse con la energía de mi idioma, con su tuétano, y pueden caer pesadas, despeñarse, tanto como pueden bailar sobre el filo delgadísimo. La elegancia de la décima de Calderón, la etérea copla de pie quebrado de Manrique, me enseñaron cómo se trabaja la orfebrería del sueño y la memoria, tanto como Sor Juana y Quevedo me enseñaron como se puede engarzar la filosofía en esa orfebrería. Estaba todo allí para aprender de ellos, y en eso estoy todavía hoy, tratando de aprender y entender.
Mencionas autores que resultan, en estos tiempos, nombres casi crípticos para jóvenes que viven en un mundo tan banalizado o con tantas restricciones, como en Venezuela. Eres, además de poeta, narradora y ensayista, docente universitaria en Teoría Literaria. ¿Cómo es la relación académica con tus estudiantes en la formación de tan rigurosa disciplina del conocimiento?
Siempre ha sido un desafío y una aspiración tratar de llegar a tener el nivel de habilidad docente de alguno de mis profesores, a los que guardo profundo agradecimiento, pues me llevaron hacia un camino inspirado, hicieron posible que encontrara mis propias pasiones y, aun cuando hubiera limitaciones, tratar de responder sin miedo a las metas y entrar de lleno en la interrogación del conocimiento.
También estudié con gente brillante que hoy tiene camino hecho. Tal como ocurrió con mi generación, entre la gente a la que le he dado clases ha habido gente brillante y gente estudiosa, gente que trató y sigue tratando de hacer de sus vidas materia con sentido, a pesar de nuestro contexto presente, tan adverso para todo el que quiera estudiar. Creo que todos llegamos a pensar en ciertos momentos que nuestro propio presente es trivial y, por supuesto, hay razones objetivas para pensarlo.
Cuando respondo a tu pregunta, hace muy poco fue quemada la biblioteca central de mi universidad, la Universidad de Oriente, un acto bárbaro que corona un desmantelamiento continuado de la estructura física de mi campus, ante la mirada indiferente y, cuando no, mudamente alentado de quienes tienen el control de las fuerzas del orden. No puedo decir que el contexto en el que enseño se ha banalizado, solo puedo decir que está roto, descompuesto.
Nuestra universidad ha sido lentamente destripada durante años, y, aun así, ha habido gente joven intentando surgir y hacer carrera académica. Pero incluso en tiempos mejores, ha habido ejemplos de persistencia y ética del estudio entre mis estudiantes y me siento honrada de que alguno de estos alumnos hoy son colegas y amigos. Ahora bien, la Teoría Literaria nunca ha sido ni será tan popular, son estudios en buena medida áridos, que hacen esperar su recompensa, con el agravante de quien quiera dedicarse a ello en este país, debe estudiar fuera y, mientras eso llega (o no), tiene que estudiar solo, pues no hay estudios de especialización en esta área específica.
Yo tuve la suerte, con muy pocas excepciones, de tener magníficos profesores de Teoría y literatura, y gente a mi alrededor que me puso frente a los libros correctos; gente, hay que decirlo, que me quiso con la generosidad suficiente como para enseñarme lo que sabía, allanarme el camino y ayudarme a desarrollar mis intereses. Trato de llevar a mis alumnos de la manera en que mis profesores me enseñaron. Cuando veo en mis cursos gente curiosa, motivada, le cuento una anécdota de mi propia formación: Un día especialmente frustrante dije que sería alumna de Umberto Eco, y así lo hice. Conseguí todos los libros que pude y hasta la fecha sigo siendo alumna de Eco. Lo mismo hice con Genette, con Bajtin, con Ricoeur, y con todos los autores con los que hice mi formación básica … Y, claro, hice un postgrado que me permitió ordenar todo aquello en una visión teórica más organizada, pero, sobre todo, conversar con gente que tenía intereses similares a los míos pero muchísima más formación y experiencia.
Me he ido un poco lejos pero, para responder a tu pregunta con propiedad, necesitaba abundar un poco en mi experiencia personal con el conocimiento, pues se decía de mi generación y mi contexto de formación universitaria que era banal y que mi generación era bastante cabeza hueca, y mi experiencia no fue tal.
Como en todas las generaciones, hubo gente brillante y gente estúpida, gente buena y gente dañina. Quienes engendraron nuestro modelo político y económico presente son hijos de una generación, tanto como quienes hoy padecen la corrosión que escupe. Para otras generaciones, como la mía y la de ellos, el contexto educativo del oriente tenía una universidad que permitía que gente pobrísima estudiara una carrera y se hiciera profesional exitoso, capaz de mejorar el nivel de vida de su familia, oportunidad que para la generación presente y quién sabe para cuántas en el futuro se ha extinguido. Como docente, no le tengo miedo a la banalidad que se puede expresar por ignorancia. La educación debería (y con mucha frecuencia lo hace) dar profundidad, sensibilidad y humanidad, y el afán de aprender se puede motivar. Le temo profundamente, sí, a la estupidez y al fanatismo, porque generan el mal.
Adriana. ¿En qué nuevos proyectos literarios trabajas?
Por el momento, trato de concentrarme en la escritura de una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un planeta minero colonizado por humanos, pero en el cual los humanos ya han desaparecido y sólo quedan sus huellas genéticas en una raza mestiza, sometida, como lo estuvieron los humanos antes de extinguirse, por una de las razas fuertes y dominantes originarias. La idea es que cuente la historia personal de la protagonista, una mestiza esclava, que decide buscar su afirmación convirtiéndose en estafadora y ladrona, pero que se ve arrastrada por acontecimientos históricos y vitales de mayor trascendencia. El plan, en general, es experimentar creando un mundo, el sistema que lo sostiene y su cultura. Ojalá y quede bien, pues sería mi primera novela.
Luego está un poema largo, compuesto por una serie de poemas episódicos, que cuentan la historia de un conjunto de personajes nacidos de la noche, de las pesadillas y del fuego. No son sólo animales terribles, sino que también aman la música y la velocidad, la estridencia y la risa, y, a veces, la melancolía. La mayoría son representaciones animales, pero también hay seres de otra naturaleza, como las estrellas que se visten como damas turcas, y cuyo tránsito vital en la tierra y en los límites del espacio exterior se cuenta, a veces en formas métricas conocidas, a veces en verso libre, con períodos de predominio del verso largo, rozando la prosa.
Esos son mis dos proyectos principales. En el medio escribo ejercicios, piezas muy cortas que publico por un par de redes.
Las circunstancias actuales donde se desenvuelve tu vida, sea por el encierro del régimen totalitario venezolano y/o el pandémico, ¿han supuesto un cambio significativo en tu vida como escritora?
Me gusta la soledad. No me llevo mal con el aislamiento. Pero no amo las cárceles, por supuesto. Mi país se ha convertido en una cárcel desde hace muchos años. Se nos ha aislado políticamente, culturalmente. Soy profesora universitaria y escritora, ambos espíritus viven dentro de mí con fuerza, como parte de mi naturaleza. El Estado ha usado prácticas económicas como armas de represión y dependencia, estranguló a las universidades para condenarlas al abandono, la diáspora y el saqueo; ahogó las alternativas culturales y editoriales no oficiales. Sumió en el hambre a la clase profesional e intelectual y hundió los programas de formación y de promoción culturales, el sistema educativo en general. De pronto, en mi país, el hambre se impuso y perdió sentido estudiar, formarse, hacer arte, porque no hay forma de superarse con los medios que la educación profesional da, ni el artista cuenta con campos de desempeño libre. Para un artista no puede haber más aislamiento que la imposibilidad de publicar o de encontrarse con sus lectores bajo estructuras más formales que las redes sociales. Tampoco puede haber más aislamiento para un académico que la destrucción de su universidad. Que quede claro, no estoy haciendo metáforas. Mi universidad fue saqueada ante la mirada negligente de las fuerzas del orden y desmontada hasta los tornillos: se robaron pasamanos, ventanas, mobiliario, equipos de todo tipo, vehículos, techos, piezas sanitarias, tuberías, tendido eléctrico, cables telefónicos, y finalmente, incendiaron algunas dependencias, incluyendo muchas que guardaban su memoria administrativa y la biblioteca central.
Meses de azote que fueron desalojando al personal a punta de atracos, hasta hacer impracticable la enseñanza en el campus, y de paso, arrasando una gran cantidad de proyectos y programas culturales para la juventud. La cuarentena no vino sino a completar la saña de ese aislamiento, porque se ha usado políticamente para ampliar el control y suprimir más garantías democráticas, y con peores expectativas económicas. Nadie que viva de una profesión como la mía puede darse el lujo de comprar un libro, ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. Está obligado a hacer otra cosa o a ser mantenido por otra persona. Terminamos trabajando muy duro para darnos el lujo de seguir siendo profesores universitarios o por ser artistas en un país que nos quiere ignorantes, dependientes y callados. Eso es una forma cruel de aislamiento: no puedes ejercer tu profesión ni tu oficio si aspiras a comer. Hablar se convierte en un trabajo duro. La cuarentena, por otra parte, también ha aportado un silencio importante y concentrado que, mientras escribo, pugna por imponerse por encima de la incertidumbre y el miedo inquieto. Las tragedias tienen la capacidad de hacernos repensar los bordes de la vida y esa materia, sin duda, va tejiendo sus historias. Espero ser capaz de darles forma. Y puedo responder que sí, por supuesto que el aislamiento forzoso ha significado un cambio doloroso, una rabia inexpresable, pero, por eso mismo, investigo, escribo, dibujo y resisto. Y me canso también.
Para finalizar, Adriana. Las nuevas estéticas que se están manifestando, mezcladas con reivindicaciones sociales de las minorías y contra el racismo, ¿incidirán en la creación literaria y en el idioma español?
Siempre ha sido así. Las nuevas estéticas se manifiestan en el seno del mundo, influidas por él y tejiendo sus propias formas con el mundo y, cuando han tenido mucha fuerza, siempre han dejado su impronta en las lenguas. Sólo que el mundo hoy está más conectado que ayer.
Pienso que, como siempre, los artistas sabrán hacer cosas fantásticas e inteligentes con el material que el mundo ofrece, aun cuando este material se construya de desgracias, porque ese es uno de los papeles que los géneros de la imaginación cumplen en las sociedades. Tengo mucha curiosidad por ver el impulso que dará este contexto a la literatura, y por ver si surgen géneros nuevos que obliguen lenguajes novedosos… Creo también que, por supuesto, habrá mala literatura, manipulación y censura y autocensura en nombre de lo políticamente correcto, y mucho panfleto. Todo eso está bien; es el dinamismo de la vida y la imperfección manifestándose. Sólo espero que el mundo se coloque en posiciones racionales, que nos permitan coexistir.
Por naturaleza y experiencia sospecho de quienes se erigen en jueces. He vivido lo suficiente como para empezar a entender que de buenas intenciones también está empedrado el camino del infierno.
...
Es una escritura luminosa, esencial, que nombra la vida en su cotidianidad para hacerla trascender. La riqueza de un lenguaje donde todo posee alma, vibración y existencia. Hay una plenitud en la lectura de sus textos, un cierto misticismo y a la vez, la certeza de penetrar el misterio de eso que es la esencia de la creación poética (poiesis) que colma y desborda.
Poeta, narradora y ensayista, Adriana Cabrera es licenciada en Educación, Mención Castellano y Literatura. Magíster en Literatura Latinoamericana. Profesora de Teoría Literaria y Literatura Latinoamericana, en la Universidad de Oriente.
Ha publicado, Los nombres silenciosos (poesía, 1994). Es coautora de Lenguaje y comunicación(2001), y Antología de narrativa cumanesa (2005). Además de numerosos artículos de investigación, publicados en revistas arbitradas y textos de creación en diarios, revistas y portales electrónicos.
![[Img #50108]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/4033_image.jpg)
De su obra poética, aun sin publicar, presentamos el siguiente poema inédito.
Era una niña
Era una niña
y el jardín se poblaba de ecos.
Eran las voces minúsculas de las
criaturas de la tierra,
patas y antenas,
vuelo de alas cristalinas,
pétalos que, de golpe, partían bajo el
sol.
Era una niña y las espigas del romero,
junto a la pérgola, llamaban desde lejos
con su aroma musical…
y los grillos contestaban
pertinaces.
“Huele a lluvia”, decía mi abuela
destejiendo su crineja de plata
y las raíces mudas
tramaban cuentos para la noche,
para el miedo.
Era una niña
cuando el mar me llamó
con su canción de trueno
y me devolvió a la orilla
sosegada de los caracoles.
El sol brilló en su lomo indomable
para siempre amado (y terrible).
“No pasa nada”, decía mi abuela
y besaba mi frente,
me apretaba en su pecho
(detrás, rugía el viento encabritado de
sal).
Era una niña
y el cielo incendiado
parió una oscuridad de caverna.
“Se acaba el mundo”, gritó mi abuela,
y el espanto le cerró el brillo de los ojos.
Por un instante, eterno como un pozo,
las frágiles cosas del mundo
me mostraron el rostro.
Era una niña…
Y sin embargo, el trino de maracas de las
potoquitas
estuvo siempre allí para borrar los
miedos.
Las guirnaldas de flores que tejía mi
abuela,
y sus manos de llovizna para calmar
mis penas.
La sombra de los mangos y la mariposa
viajera;
el río cantador que atravesaba el monte,
el chillido de los monos en la espesura
adentro,
estuvieron siempre allí resonando
alegría.
Y en la tierra y el agua,
en el sol y en todo cuanto brilla,
la evocación del aliento de la vida
y la escritura de un trazo final,
un círculo de huesos.
Mis propias raíces devueltas al polvo.
![[Img #50109]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/9581_descarga.jpg)
Juan Guerrero: ¿Por qué desconfías de “la página en blanco, de los versos enjutos, de la palabra tenue”?
Adriana Cabrera: Haces alusión al poema ‘Silencio’, que escribí hace ya un tiempo. Hay ahí una reflexión en clave poética sobre mi escritura, y, de un modo más general, sobre el sentido de la escritura. También hago, un poco pretenciosamente, una crítica al discurso que se embelesa con (y se regodea en) el silencio.
Como cualquier escritor, sé que sin silencio no hay lenguaje. Sé que la voz vive en el silencio y su música sólo se inscribe en el silencio; sin embargo, no veo ventaja en el silencio que obliga a enmudecer, que atenaza… y por eso me produce desconfianza el discurso que se distrae (en el fondo, con una suerte de gozo) en el silencio, en el sufrimiento ante la página muda. Y hay que matizar, claro, pero algunos discursos se empeñan en ilustrar pequeños actos de hipocresía: hablar del silencio porque tiene cierto prestigio poético, sin enfrentarse a la vena más aterradora del asunto, que es no poder hablar cuando quieres, con toda tu garganta, hacerlo; y que también es que al escritor le toca enfrentarse a ese muro sordo y derribarlo con palabras. Esa tarea no deja mucho tiempo ni energía para quejarse.
Con frecuencia se apunta al corazón como el lugar de la poesía. Para mí, su lugar está en la garganta. Y luego está la importancia de la potencia del canto. Por eso, en el poema que aludes, hablo de desconfianza hacia los versos enjutos y las palabras tenues… En realidad es un anhelo que sospecho compartido con todos los colegas de oficio: me encantaría poder atrapar la fuerza de las palabras, la energía de mi idioma, poder sentir mi lengua plenamente realizada en algún escrito mío alguna vez.
Por supuesto, no olvidar que el hablante de este texto tiene su propia coherencia, que es la del libro donde vive, “Semejante al fuego”.
![[Img #50106]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/8694_9c30fc66-6711-4dfb-a809-e6c70205d6ba.jpg)
¿Silencio de la palabra como sinónimo de libertad? Y cuando afirmas, ‘atrapar’ la palabra, ¿acaso no la silencias, peor aún, la censuras?
Me gustaría comenzar por el final de mi respuesta anterior: el hablante del texto aludido tiene sus propias opiniones sobre las cosas, aunque coincidimos bastante en la mayoría de los juicios. Sus ideas se entreveran con las mías, como es inevitable. Y en la médula del asunto coincidimos plenamente, con todos nuestros temores: me aterra, como dice el poema, la mudez, el silencio vacío, el silencio taimado. Como escritora, además, me aterra el silencio que es cliché de poema y, más, el que excusa la fatigosa tarea de la escritura, cosa que he sorprendido más de una vez en mí misma como estrategia de evasión. Cuando los tiempos eran más amables para mí, para mi escritura, antes de que nos arropara toda esta plaga del país y contara con más espacio (y mejores condiciones para escribir), tenía más bloqueos, más páginas en blanco. La complicación de mi situación personal y la reducción considerable de mi tiempo para la escritura creativa, tanto como la necesidad de ganar dinero escribiendo, acabó en gran parte con la falta de ideas o de palabras. Algo se resolvió en mi interior: soy escritora, entonces, escribo, el silencio no es una opción que pueda despilfarrar. El silencio que tiene valor verdadero es moneda escasa.
Luego está la palabra, que se levanta sobre el vacío con la energía de la lengua. Atrapar esa energía no significa de ningún modo encarcelarla, ni mucho menos, censurarla, al contrario, y espero no estar pecando de corta, creo que esta es labor poética esencial. La poesía se realiza cuando le damos cauce a esa energía a través de la forma. No conozco, hasta hoy, otra manera; y ya esto me parece una tarea complejísima, incluso una tarea irrealizable, pero me parece una aspiración honesta. No puedo deslindar este asunto de algunas consideraciones éticas (y qué va, sin solemnidades innecesarias, también vale para la escritura de versos de tono muy menor), pues escribir no puede ser un asunto de pose o de egos, porque la escritura, cuando se encara desde esa perspectiva, se asume desde toda esa complejidad.
Siento que me he extendido demasiado y aún no he tocado qué pinta la libertad en todo esto, y no hay manera sencilla de explicar la relación, aunque baste por ahora decir que para mí está en el centro mismo de la postura que acabo de explicar: elegir el canto es elegir decir, emplear la garganta con las formas que ese canto asume desde nuestra interioridad, abrir también el cauce a la libertad de la energía de ese lenguaje, con todos sus riesgos.
Rescato en tu respuesta la palabra ‘canto’ porque –y acá escribo de memoria- tu primer libro publicado alude a cantos muy vinculados con cierto viaje, en la mar, donde hay una lucha constante entre la palabra como luz y tu esencia en tanto creadora y a la vez, ciudadana que transita una nación. ¿Son semejantes ambos cantos?
Veamos. Siempre me gustó el término ‘canto’ para referirme a la poesía (más bien, a la ejecución de la poesía), porque me hace recordar la conexión directa del oficio con la antigüedad, y, en especial, con Homero. Me parece beneficioso tener presentes a los grandes modelos de la humanidad, por más modestos que sean nuestros textos –lección de Ramos Sucre, por cierto, otro grande, que sabía de lo que hablaba-. Por otra parte, me gusta tener siempre presente la idea de que la poesía es, en su esencia formal, música. Un poema puede tener un tono muy menor, pero lo que no puede permitirse, jamás, es descuidar su técnica formal, que, en términos intuitivos, es su música.
El escritor, de cualquier género, no puede olvidar que en literatura la forma es contenido. De allí la importancia de la técnica, de los aspectos artesanales de la escritura, que la palabra canto arrastra, recuerda y presenta, trenza, hila y conecta como filiación de origen. Trato de no dejarme llevar. No he olvidado el centro de lo que creo que preguntas, pero se hace necesario ir un poco por los alrededores para llegar ahí, pues la comparación entre los contenidos básicos de Los nombres silenciosos, y lo que hoy considero primariamente el canto, la ejecución poética, pasa por ahí, y no se deslastra de mi casi inevitable respuesta teórica, que, es, en cierto modo, la forma más sincera en la que puedo examinar el asunto.
Bien. No puedo tampoco dejar de lado la naturaleza (que comparte con todas las expresiones literarias) de lo que llamamos canto, es decir, la ejecución poética: la ficción. Además, aspecto que considero medular en mi propio ejercicio como parte de los descubrimientos que la práctica, a través de los años, proporciona a quien escribe; no sólo como una idea que se puede analizar y discutir, sino como un eje, sin el cual, para mí, no es posible la expresión.
Durante los muchos años que tengo como profesora de Teoría Literaria, he escuchado dentro y fuera del aula la idea común de que la poesía es la expresión de los sentimientos, y, en gran parte, es cierto; pero no como la idea común que se figura, en el sentido de que son los sentimientos íntimos y sinceros que el poeta expone sin filtro para los lectores, en una especie de striptease. Se despoja entonces a los escritores de todo sentido del pudor, se los rebaja al ridículo y se transforma la ejecución, el canto, en un desahogo más o menos elaborado, amén de suponer una enorme desconsideración narcisista. Es, por supuesto, una idea que suele expresarse con ingenuidad y mucho desconocimiento (y que también se practica, es cierto, con las mismas dosis de ingenuidad e ignorancia), pues confunde poesía con terapia. Un poema no es un diván y, definitivamente, no es una vitrina de exposición.
El trabajo de la ficción y la técnica de la palabra hacen, en esencia, el canto. Lo construyen estéticamente. Caracterizan las voces que hablan y amueblan los mundos que este representa. Tal vez por esa conciencia, que es a la vez aspiración y convicción en mi escritura, es que elijo hacer hablar a personajes que son portavoces de su propia sensibilidad ante el mundo y la vida, que tienen sus propias ideas (entreveradas con las mías, como es inevitable), cuando no son directamente extraídos de la tradición de la ficción, como ocurre en Los nombres silenciosos. Y eso es lo que no puedo más exactamente señalar como semejanza entre lo que hice en ese libro y lo que practico ahora, no sólo en poesía, sino también narrando.
‘Madreperla’. Es en sí mismo un verso, una metáfora y al mismo tiempo un símbolo que alude a la mar, orilla de ola cumanesa. Tu poesía tiene esa huella que resplandece en concha de nácar. ¿Estás entrelazada a la mar, qué mar?
El mar, esa cosa. El mar está presente siempre. Cuando he viajado a sitios lejanos del mar, el mar se transforma en mi fantasma particular: escucho su eco lejano, lo presiento detrás de las montañas. Aunque no esté cerca, mi mente inventa su cercanía. También está el mar de Jorge Luis Borges, de su poema ‘El mar’, que es el tiempo y también es más viejo que el tiempo, y es uno de mis poemas más queridos y está el mar de Cruz Salmerón Acosta en ‘Cielo y mar’, uno de los límites (y abismos) entre los cuales el poema diseña su ensueño, lo imagina, lo hace poema. Mencionarlo es necesario, pues los libros me han dejado, como a todo lector, supongo, presencias tan significativas que pasan a tener una consistencia real o redimensionan lo real. Está el mar que me contaba mi abuela, que he llegado a hacer mío, al punto que ya no distingo el recuerdo de los relatos de mis recuerdos ni de mis relatos, y podría seguir. He intentado escribir sobre todos esos mares. Los he usado como tema, como referencia, como elemento de mundos inventados; he tratado de captar su significación simbólica y he tratado de poner en palabras el ritmo profundo de las olas en la playa, lo que susurra cuando está tranquilo, y lo que ruge. He tratado de traducir su ritmo en el lenguaje que hablo cuando escribo. He tratado de descifrar la turbación que me produce su hondura y su inmensidad y podría, otra vez, seguir enumerando… Pero para ser sincera, el mar es, sobre todas estas cosas, un ser que, de todos los seres en los que mi imaginación se aferra, uno de los más incomprensibles y desbordantes.
Introdujiste tu pregunta con la bella palabra ‘madreperla’, que es verso, metáfora y símbolo. Cuando trato de pensar en la evocación de la palabra ‘mar’, se me figura como ‘madreperla’, pero inmediatamente tengo que sumarle varios tratados filosóficos, psicoanalíticos y etnográficos, y, de inmediato se me hace imprescindible sumar también algunos tratados oceanográficos, uno que otro estudio de piratería y unas cuantas naves alienígenas, sin olvidar a griegos ni a vikingos… La palabra mar es verso, metáfora y símbolo y es un universo en sí misma.
![[Img #50110]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/7798_y2ixprrknsnsywyvt4zylzbwybzdtuhytrkngce8e5fys.jpg)
La mar es esencia acuosa pero también salina. ¿Tu espacio, tus referentes parten de ese espacio de reflejos de ardentías o es el espacio del primer territorio en la Primogénita del continente, la Cumaná inmortal?
Fíjate que mi primer impulso fue responder ‘ambas cosas’, pero inmediatamente me di cuenta de que no es ni una ni otra, ni tampoco ambas, sino ‘ninguna de ellas’. Trataré de explicarme. Veamos. Introduces tu pregunta apuntando a los componentes básicos del mar, agua y sal, pero no apuntas a una combinatoria: agua salada, que es lo que es el mar ‘básicamente’ (que no esencialmente), sino que apuntas a una dicotomía de la significación del mar (esencialmente para mí, para mi escritura), expresada en esa palabra preciosa y elocuente que es ‘ardentía’ y el mar omnipresente de mi ciudad; entonces viene la respuesta espontánea, inmediata: el mar sobre el que escribo es la referencia construida por mis lecturas, por mi universo cultural y referencial, pero también es el mar concreto, real, de mi ciudad, de mi infancia y de mi presente… Apenas un momento después me percato de que no es así, no escribo sobre ambas cosas, sino sobre otro mar que se resuelve entre ambos y no es ninguno de ellos. Suena algo pedante por lo complicado, pero no puedo explicarlo de otra forma, si me ajusto a la verdad, que es también algo complicada y no del todo clara para mí misma.
¿Sobre qué escribo cuando escribo sobre el mar? Pues, escribo básicamente sobre lo que escribo cuando abordo temas más simples: escribo sobre realidades alternativas. Realidades que parten de la realidad llana y concreta, pero también de mis lecturas, experiencias y recuerdos, pero que la escritura reconstruye en otras formas, en otras existencias. Creo que allí está el núcleo difícil y toda la magia: esa capacidad de la escritura para ser medio y, a la vez, fuente generadora, una gran ‘hacedora’, y también ‘herramienta’ con la cual intentamos comprender (a la vez que intentamos construir la comprensión) el mundo (nosotros mismos incluidos). Lo que sale de allí ya no es una cosa que pertenece a una parte o a otra, sino que se pertenece a sí misma, con pleno derecho a la existencia.
¿Qué te acercó a la mar de la poesía y de la escritura en general?
No creo que haya habido algo en particular, sino más bien una inclinación y un conjunto de circunstancias. Aprendí a leer muy temprano, sin darme cuenta. Mi mamá fue por muchos años maestra de primer grado y ella me llevaba a su salón. Como era muy pequeña, jugaba bajo su escritorio. Un día, estaba viendo un libro. Me encantaban las ilustraciones y, de pronto, el texto tuvo sentido. Recuerdo que tuve que preguntarle a mi madre como se leía la letra ‘H’, y ella me dijo que la hache era muda. Fue toda una revelación eso de una letra que no habla. El mundo se llenó de golpe. Todo el mundo estaba lleno, atiborrado. Leer fue para mí el primer paso para escribir. El segundo, aunque no sé si vale ese orden, fue el descubrimiento de la mentira. Por esa época, descubrí que podía pensar una cosa y escribir otra diferente. Mención especial, mayúscula, determinante, merece mi abuela, que, por alguna razón, decidió contarme su vida, pero la entreveró con cuentos, inventos, exageraciones y no pocos plagios de Dumas y del cine. Más de una vez me encontré viendo una película antigua e identificar punto por punto la supuesta historia de un tío abuelo muerto a principios del siglo pasado.
Mi abuela era una Sherezade cumanesa. Si alguien me enseñó en qué consistía el arte de narrar y la ficción, fue ella. Mi madre me enseñó, por otra parte, a entender la música de la poesía. Mi mamá se sabía de memoria montones de poemas y yo entrené el oído oyéndola recitar. Era muy artificiosa y siempre, al final de sus recitaciones, sonreía con picardía. Creo que por eso las notas dramáticas con frecuencia tienen o buscan en mis textos algún fondo irónico. Rescataría también mi experiencia temprana con la Teoría Literaria. Lo que me descubrió fue y sigue siendo una de las emociones más grandes. Una aventura del pensamiento y una experiencia, si se me permite el símil, mecánica muy bella. Desarmar la máquina y mirar por dentro, tratar de entender el funcionamiento que sustenta el misterio, la lógica de los mecanismos de la ficción, descubrir cómo se escribe la partitura del poema… Y luego está el mundo, mis circunstancias, el inevitable azar que me hizo nacer exactamente en mi momento, tener los maestros que tuve, y, esto es muy importante, que unos practicantes de la licenciatura en Castellano y Literatura, entre los cuales estaba el profesor y escritor José Malavé, organizaran un concurso de cuentos en mi último año de bachillerato, que lo ganara, y que me invitaran a participar en un taller que dictaba el escritor Rubi Guerra en la Casa Ramos Sucre.
¿La ‘mecánica’ del lenguaje poético tiene en la Verdad/Mentira un mismo engranaje?
Recuerdo que siendo muy pequeña, pasaba notas escritas a las niñas de la clase de mi madre. Ellas eran grandes y yo quería impresionarlas, así que solía revelarles en esos papelitos ‘secretos’ que eran totales inventos. Ellas me seguían el juego. Después de todo, yo era la hija de la maestra.
Creo que la capacidad de mentir nos prepara para desarrollar la especialización de la facultad de imaginar, y, con ello, se desarrolla la capacidad de construir ficciones. Hay, por supuesto, una diferencia fundamental, pues el que construye ficciones no quiere mentir. Definitivamente, García Márquez no quería afirmar la existencia en el plano de nuestra realidad de Melquíades, ni Borges quería hacer tal cosa con el Aleph, pero ambos querían, sin dudas, crear ficciones que hicieran a sus lectores ensanchar en más de una dimensión sus realidades concretas. ¿Cuánto hay de García Márquez en Melquíades y cuánto de invención hay en el Aleph? ¿Cuánto hay de realidad en ambos?
Si bien todas nuestras ficciones parten de nuestras realidades, es imposible tratar de determinar con exactitud cuánto de realidad (ni de verdad) hay en ellas, cuántos de los juicios, creencias y sentimientos del escritor real hay en sus creaciones. Hay quienes ponen mucho y no lo declaran, hay quienes lo declaran y no es cierto, hay quienes ponen mucho y nadie les cree… Todas las posibilidades. Creo que el eje en el que colocaría la ‘mecánica’ (y dinámica) del lenguaje poético es esta: la ficción (y tengo para mí que es inevitable). Y luego está, por supuesto, la coherencia que la lógica de la ficción impone a la creación. Me refiero a que puedes construir una voz que se ciña a tus ideas o sentimientos, pero esa entidad, debe ser dotada de una caracterización coherente, y, en ese mismo instante, comienza a escaparse, a ejecutar pequeñas fugas, del dominio del escritor. Entonces se hace necesario respetar ese desarrollo y dejar hablar a la criatura por sí misma. De manera que, en el trabajo de la ficción, gran parte del esfuerzo se pone en desentrañar, no ¿“cómo expreso esto que siento que me está ahogando?”, sino ¿“cómo expresaría este personaje tal o cuál desesperación?” Y el ‘cómo’ es de gran dificultad en la poesía, pues implica especial cuidado de la forma, su sonoridad, sus ritmos.
Un escritor (de cualquier género) especializa su imaginación (y su lenguaje), la entrena para crear otras realidades que, si tiene suerte, hará caminar con fuerza verdadera entre sus lectores y, si tiene mucho talento, experiencia y suerte, descubrirá para él y para sus lectores alguna verdad.
![[Img #50107]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2020/5162_a5a87618-cfe2-44db-9257-6380a34746e5.jpg)
Esa verdad, la verdad poética de la que hablas o literaria, ¿acaso es la ‘verosimilitud’ de eso que ahora nombran la post verdad?
La verosimilitud es una regla de coherencia, pero no es la verdad de un texto. Pongamos el caso de unos personajes creados por Philip Pullman, los mulefas. Los mulefas son seres que incorporan en su anatomía dos ruedas, que son vainas esféricas obtenidas de árboles que existen sólo en su entorno. Al rodar con estas semillas, las vainas se van desgastando y, finalmente, se rompen, y la especie se propaga. Los mulefas cuidan mucho de estos árboles, pues también usan el aceite de las semillas para engrasar sus ruedas y han incorporado a estos árboles en su mitología. Son una sociedad que vive en perfecta armonía con la naturaleza. Bien, estos seres son fantásticos y, sin duda, nadie cree en su existencia real, pero son perfectamente “verosímiles” en el universo, mejor dicho, el sistema de universos, creado por Pullman en La materia oscura. Los mulefas son seres verosímiles en el mundo ficticio en el que habitan, pero la verdad de los mulefas es otra, y tiene que ver con una de las muchas verdades que Pullman comunica en esta impresionante saga: ¿Si los mulefas pueden vivir en armonía con la naturaleza, usar los recursos del bosque para su beneficio sin matarlo, sino estableciendo un pacto de beneficio mutuo, por qué los hombres no? Lo que hace tan efectiva la trasmisión de la verdad de Pullman tiene que ver, inobjetablemente, con la eficiente construcción de la verosimilitud, que permite que aceptemos la creencia transitoria en seres tan estrafalarios y que entremos en el juego.
Pero no es un juego simple. Pullman ha tenido que construir un universo donde los mulefas son posibles, y eso implica la invención de un ecosistema completo y una cultura con sus formas de gobierno, con sus día a día, con su historia y su lenguaje. Es esta pericia técnica (por supuesto, al lado de la sensibilidad y el talento) lo que hace que, de alguna manera, el mensaje de Pullman tenga una sustancia que marca a sus lectores. No se trata de un panfleto, no es una moraleja, no es una arenga ecológica, es la construcción compleja de una idea que tiene su propia forma de hacerse verdad.
Los mulefas han sido dibujados, reseñados, estudiados, pero, sobre todo, recordados. Cada vez que cultivo mi huerto, recuerdo a los mulefas y siento que es posible cumplir con ellos, y no se me hace tan difícil pensar entonces que la gente podría hacerlo. Eso se traduce, además, en esperanza y agradezco enormemente que Pullman sea el gran constructor que es.
Resumiendo parte de tu respuesta, Adriana. ¿Podríamos afirmar que el lenguaje es esperanza?
El lenguaje puede ser esperanza, tanto como puede ser una prisión, un límite, un instrumento de dominación… El lenguaje puede ser todas esas cosas. El lenguaje es lo que se le puede hacer representar, con algunas limitaciones propias de su naturaleza. La poesía, como alta expresión del lenguaje, es ejemplo perfecto tanto de los espacios que este conquista y ensancha, como de las imposibilidades que revela; allí radica gran parte de su complejidad (y con esto aprovecho para volver al cauce de la poesía, pues he estado derivando un poco demasiado hacia la narrativa).
El lenguaje no puede representar todo y, por eso, escribir es tan duro y escribir poesía, un género que exige una sobrecarga semántica de la forma, es tan difícil. Hay un poema de Rubén Darío que me gusta mucho, pues me parece muy acertada la forma en que se acerca al problema de la expresión poética: “Yo persigo una forma”. Allí Darío expresa la búsqueda del poeta como el “abrazo imposible de la Venus de Milo”, pues no encuentra “sino la palabra que huye”, “la iniciación melódica que de la flauta fluye”. El hablante de este texto es un escritor que persigue “una forma que no encuentra su estilo”.
Es allí, en el centro de esa búsqueda de lo permanentemente fugitivo donde el lenguaje poético coloca al escritor, es el momento en que el lenguaje revela la imposibilidad de decir y en el cual el poeta siente su incapacidad para encontrar. Existe una teoría que sostiene que el lenguaje poético es similar a la catacresis. La catacresis es una metáfora socializada que se ha hecho tan corriente en una cultura que pasa desapercibida, y sirve para nombrar aquellas cosas que en un idioma no tienen nombre, como cuando decimos “cuello de botella” o “brazo de mar”. Esta teoría sostiene que el poema construye una catacresis para poder nombrar aquello que en su lengua no tiene nombre, de manera que el poema busca llenar ese vacío innominado y, literalmente, inventa el lenguaje (la metáfora) que lo nombra y, de alguna forma, lo crea. Esta forma de hacer la poesía me parece bastante acertada, entre otras cosas, porque sitúa al ser de la poesía en la relación problemática del lenguaje con la realidad, y a mí me gusta esta forma de encarar el asunto. De manera que sí, el lenguaje puede ser esperanza (y agradezco que pueda serlo), pero si lo miro despacio, se me parece más, en consonancia con el poema de Darío, a una interrogación.
Tu reflexión sobre el lenguaje poético y la catacresis me remite a ese momento de la vida en lo cotidiano donde surgen estados de contemplación, sea mientras cocinas, haces jardinería o en el puro reposo, después de hacer el amor, cuando se revuelven las imágenes y para nombrar eso que sientes sólo encuentras los nombres más simples e insólitos, como “ese brazo de mar” o “estoy flor”. ¿Qué nos puedes decir?
La introducción a tu pregunta toca tres aspectos interesantes, hasta donde puedo inferir. El primero es el estado de contemplación, que algunos llaman inspiración; el segundo es la relación del lenguaje poético con el lenguaje cotidiano, de donde se desprende un tercero, referido a la complejidad de la lengua de la poesía. Uno de los misterios de la creación y uno de los tópicos más manidos acerca de la escritura, y especialmente de la escritura poética, es el de la inspiración. Los griegos antiguos creían en ella, como un estado cercano a la locura, similar al arrebato de la visión profética. El poeta inspirado estaba enajenado de sí y hablaba con la lengua de los dioses, un lenguaje especial, como los augures.
De alguna manera una lectura algo desviada de esta noción se instaló en cierta tradición y se convirtió en un lugar común bastante dañino para la poesía y para el oficio, pues cuando la gente piensa que la poesía es únicamente asunto de inspiración, se afianza la idea de que es un asunto tan espontáneo que no requiere trabajo, ni dominio técnico, sino que crece de la mano o de la boca del poeta más o menos como los hongos, mientras el que escribe se dedica a relajarse. Peor asunto es cuando el escritor lo cree, pues abandona todo el trabajo que la buena poesía requiere y sustituye el trabajo de la escritura por un muestrario crudo de confesiones emocionales.
Me gusta la palabra que usas para referirte a ese estado: contemplación, y la describes como una contemplación activa, que busca. Me recuerda a la manera en que Octavio Paz reformula la experiencia de inspiración poética y coloca su núcleo en el lenguaje, en la expresión que asalta al poeta incluso a pesar de sí mismo. Para Paz, la inspiración implica sumergirse en un estado de extrañamiento del propio lenguaje e involucra una aventura sensitiva, pero también reflexiva. Cuando entendemos que el ejercicio de la poesía es un ejercicio de explicación de la sensibilidad, pero esencialmente de la sensibilidad que reside en la lengua, entendemos su dificultad. La inspiración necesita concentración, escuchar con el borde del oído los ritmos que se gestan donde nuestra mente toca límites fugitivos y lucha por elaborar la idea. Por supuesto que la inspiración sola no hace poesía. Gran parte de la construcción del texto se logra a base de mucha corrección, de mucha reelaboración formal.
El poeta vive en su entorno lo mismo que todos los hombres, es tan hijo de las circunstancias y la historia como todos, pero reelabora la experiencia en su lengua, incluso en las palabras de la lengua más cotidiana, y eleva su expresión con el trabajo estético, probando los límites de la que la lógica del lenguaje pide, puliendo y ahondando en la herencia cultural, afilando sus instrumentos técnicos… Un poema, no digo que no (pasa así y a todos los escritores nos ha pasado alguna vez), puede surgir en un instante casi acabado y bien pulido, pero no es la experiencia común. Lo que suele suceder es que lo surgido de la inspiración necesita un enorme trabajo de corrección, porque todo poema es maquinaria musical muy delicada y compleja y ajustar sus ritmos requiere de una ardua artesanía, no importa si escribes en verso libre o ajustado a esquemas métricos, no importa si escribes poesía para niños… el trabajo es exactamente el mismo y las exigencias son muy altas.
Ya que hablas de musicalidad y ritmo en el hacer poético. ¿Qué influencia han tenido en ti los decimistas, como Chelías Villarroel y su “punto del navegante”, en una cultura como la oriental venezolana tan ancestral y de tanta tradición musical?
La cultura donde uno crece y se forma tiene todo que ver, pues es en ella donde se moldea nuestra sensibilidad. Desde el seno de su cultura la música le enseña al poeta cómo la voz y el sonido se vuelven presencias concretas y vivas.
Yo amo profundamente algunas expresiones de la música popular venezolana: el polo, el galerón, me hablan muy cerca; pero más cerca, cerquita, esa fina pieza de joyería (y precisión) que es la “fulía” cumanesa. Amo la cadencia del verso octosílabo y, en general, me gusta el verso de Arte Menor. Puedo escuchar una y otra vez “Florentino y el Diablo”, que es un romance, composición octosílaba; la “Oración del tabaco” que está compuesta en décimas, otra composición octosílaba, o las fulías de Velorío de Cruz, que también se componen en espinela. Y puedo decir que tal vez por ahí vino mi primer contacto con las estrofas tradicionales de la poesía en lengua española que han marcado mi sensibilidad auditiva y, de allí, han pasado a la forma en que escribo. Si algo me abisma de la poesía (y me preocupa como escritora) es el modo en que la forma trabaja el contenido, asunto que, de paso, trata muy bien aquel polo margariteño que dice que el “cantar tiene sentido, entendimiento y razón”. Aquí hay que fijarse bien en lo que dice esta voz, pues es el “cantar” el que tiene tales facultades.
En la universidad he dedicado muchos años a enseñar poesía tradicional en lengua española, que fue para mí un enamoramiento adolescente. Tuve, en el bachillerato, una muy buena profesora de Lengua y Literatura que nos hizo leer con amor y atención a Darío. Luego, en mis primeros años de formación universitaria, mi profesor Silvio Orta, quien luego sería un amigo querido y, al mismo tiempo, algo así como un padre-maestro, me presentó un cuarteto muy poderoso: Sor Juana Inés de La Cruz, Francisco de Quevedo, Jorge Manrique y Calderón de La Barca. No podría describir las primeras lecturas de estos autores sino como una conjunción de sentimientos muy extraña, el anhelo de algo que aún no se conoce bien y la certeza de que ahí estaba una energía que yo quería encontrar. En esa época, esas lecturas hicieron encajar una cantidad enorme de preguntas y conjeturas sobre mi experiencia previa con la poesía propia, por supuesto, pero también con la poesía experimentada en mi vida, cosa que es muy importante para un escritor, pues entendí cómo se puede aprender de los grandes, independientemente de lo torpe que era (y sigue siendo) mi propia producción.
Estos escritores, a través de sus composiciones, me enseñaron a tener ambición formal, a buscar el eco de la exactitud y a entender que las palabras pueden ser leves, ingrávidas, que pueden elevarse con la energía de mi idioma, con su tuétano, y pueden caer pesadas, despeñarse, tanto como pueden bailar sobre el filo delgadísimo. La elegancia de la décima de Calderón, la etérea copla de pie quebrado de Manrique, me enseñaron cómo se trabaja la orfebrería del sueño y la memoria, tanto como Sor Juana y Quevedo me enseñaron como se puede engarzar la filosofía en esa orfebrería. Estaba todo allí para aprender de ellos, y en eso estoy todavía hoy, tratando de aprender y entender.
Mencionas autores que resultan, en estos tiempos, nombres casi crípticos para jóvenes que viven en un mundo tan banalizado o con tantas restricciones, como en Venezuela. Eres, además de poeta, narradora y ensayista, docente universitaria en Teoría Literaria. ¿Cómo es la relación académica con tus estudiantes en la formación de tan rigurosa disciplina del conocimiento?
Siempre ha sido un desafío y una aspiración tratar de llegar a tener el nivel de habilidad docente de alguno de mis profesores, a los que guardo profundo agradecimiento, pues me llevaron hacia un camino inspirado, hicieron posible que encontrara mis propias pasiones y, aun cuando hubiera limitaciones, tratar de responder sin miedo a las metas y entrar de lleno en la interrogación del conocimiento.
También estudié con gente brillante que hoy tiene camino hecho. Tal como ocurrió con mi generación, entre la gente a la que le he dado clases ha habido gente brillante y gente estudiosa, gente que trató y sigue tratando de hacer de sus vidas materia con sentido, a pesar de nuestro contexto presente, tan adverso para todo el que quiera estudiar. Creo que todos llegamos a pensar en ciertos momentos que nuestro propio presente es trivial y, por supuesto, hay razones objetivas para pensarlo.
Cuando respondo a tu pregunta, hace muy poco fue quemada la biblioteca central de mi universidad, la Universidad de Oriente, un acto bárbaro que corona un desmantelamiento continuado de la estructura física de mi campus, ante la mirada indiferente y, cuando no, mudamente alentado de quienes tienen el control de las fuerzas del orden. No puedo decir que el contexto en el que enseño se ha banalizado, solo puedo decir que está roto, descompuesto.
Nuestra universidad ha sido lentamente destripada durante años, y, aun así, ha habido gente joven intentando surgir y hacer carrera académica. Pero incluso en tiempos mejores, ha habido ejemplos de persistencia y ética del estudio entre mis estudiantes y me siento honrada de que alguno de estos alumnos hoy son colegas y amigos. Ahora bien, la Teoría Literaria nunca ha sido ni será tan popular, son estudios en buena medida áridos, que hacen esperar su recompensa, con el agravante de quien quiera dedicarse a ello en este país, debe estudiar fuera y, mientras eso llega (o no), tiene que estudiar solo, pues no hay estudios de especialización en esta área específica.
Yo tuve la suerte, con muy pocas excepciones, de tener magníficos profesores de Teoría y literatura, y gente a mi alrededor que me puso frente a los libros correctos; gente, hay que decirlo, que me quiso con la generosidad suficiente como para enseñarme lo que sabía, allanarme el camino y ayudarme a desarrollar mis intereses. Trato de llevar a mis alumnos de la manera en que mis profesores me enseñaron. Cuando veo en mis cursos gente curiosa, motivada, le cuento una anécdota de mi propia formación: Un día especialmente frustrante dije que sería alumna de Umberto Eco, y así lo hice. Conseguí todos los libros que pude y hasta la fecha sigo siendo alumna de Eco. Lo mismo hice con Genette, con Bajtin, con Ricoeur, y con todos los autores con los que hice mi formación básica … Y, claro, hice un postgrado que me permitió ordenar todo aquello en una visión teórica más organizada, pero, sobre todo, conversar con gente que tenía intereses similares a los míos pero muchísima más formación y experiencia.
Me he ido un poco lejos pero, para responder a tu pregunta con propiedad, necesitaba abundar un poco en mi experiencia personal con el conocimiento, pues se decía de mi generación y mi contexto de formación universitaria que era banal y que mi generación era bastante cabeza hueca, y mi experiencia no fue tal.
Como en todas las generaciones, hubo gente brillante y gente estúpida, gente buena y gente dañina. Quienes engendraron nuestro modelo político y económico presente son hijos de una generación, tanto como quienes hoy padecen la corrosión que escupe. Para otras generaciones, como la mía y la de ellos, el contexto educativo del oriente tenía una universidad que permitía que gente pobrísima estudiara una carrera y se hiciera profesional exitoso, capaz de mejorar el nivel de vida de su familia, oportunidad que para la generación presente y quién sabe para cuántas en el futuro se ha extinguido. Como docente, no le tengo miedo a la banalidad que se puede expresar por ignorancia. La educación debería (y con mucha frecuencia lo hace) dar profundidad, sensibilidad y humanidad, y el afán de aprender se puede motivar. Le temo profundamente, sí, a la estupidez y al fanatismo, porque generan el mal.
Adriana. ¿En qué nuevos proyectos literarios trabajas?
Por el momento, trato de concentrarme en la escritura de una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un planeta minero colonizado por humanos, pero en el cual los humanos ya han desaparecido y sólo quedan sus huellas genéticas en una raza mestiza, sometida, como lo estuvieron los humanos antes de extinguirse, por una de las razas fuertes y dominantes originarias. La idea es que cuente la historia personal de la protagonista, una mestiza esclava, que decide buscar su afirmación convirtiéndose en estafadora y ladrona, pero que se ve arrastrada por acontecimientos históricos y vitales de mayor trascendencia. El plan, en general, es experimentar creando un mundo, el sistema que lo sostiene y su cultura. Ojalá y quede bien, pues sería mi primera novela.
Luego está un poema largo, compuesto por una serie de poemas episódicos, que cuentan la historia de un conjunto de personajes nacidos de la noche, de las pesadillas y del fuego. No son sólo animales terribles, sino que también aman la música y la velocidad, la estridencia y la risa, y, a veces, la melancolía. La mayoría son representaciones animales, pero también hay seres de otra naturaleza, como las estrellas que se visten como damas turcas, y cuyo tránsito vital en la tierra y en los límites del espacio exterior se cuenta, a veces en formas métricas conocidas, a veces en verso libre, con períodos de predominio del verso largo, rozando la prosa.
Esos son mis dos proyectos principales. En el medio escribo ejercicios, piezas muy cortas que publico por un par de redes.
Las circunstancias actuales donde se desenvuelve tu vida, sea por el encierro del régimen totalitario venezolano y/o el pandémico, ¿han supuesto un cambio significativo en tu vida como escritora?
Me gusta la soledad. No me llevo mal con el aislamiento. Pero no amo las cárceles, por supuesto. Mi país se ha convertido en una cárcel desde hace muchos años. Se nos ha aislado políticamente, culturalmente. Soy profesora universitaria y escritora, ambos espíritus viven dentro de mí con fuerza, como parte de mi naturaleza. El Estado ha usado prácticas económicas como armas de represión y dependencia, estranguló a las universidades para condenarlas al abandono, la diáspora y el saqueo; ahogó las alternativas culturales y editoriales no oficiales. Sumió en el hambre a la clase profesional e intelectual y hundió los programas de formación y de promoción culturales, el sistema educativo en general. De pronto, en mi país, el hambre se impuso y perdió sentido estudiar, formarse, hacer arte, porque no hay forma de superarse con los medios que la educación profesional da, ni el artista cuenta con campos de desempeño libre. Para un artista no puede haber más aislamiento que la imposibilidad de publicar o de encontrarse con sus lectores bajo estructuras más formales que las redes sociales. Tampoco puede haber más aislamiento para un académico que la destrucción de su universidad. Que quede claro, no estoy haciendo metáforas. Mi universidad fue saqueada ante la mirada negligente de las fuerzas del orden y desmontada hasta los tornillos: se robaron pasamanos, ventanas, mobiliario, equipos de todo tipo, vehículos, techos, piezas sanitarias, tuberías, tendido eléctrico, cables telefónicos, y finalmente, incendiaron algunas dependencias, incluyendo muchas que guardaban su memoria administrativa y la biblioteca central.
Meses de azote que fueron desalojando al personal a punta de atracos, hasta hacer impracticable la enseñanza en el campus, y de paso, arrasando una gran cantidad de proyectos y programas culturales para la juventud. La cuarentena no vino sino a completar la saña de ese aislamiento, porque se ha usado políticamente para ampliar el control y suprimir más garantías democráticas, y con peores expectativas económicas. Nadie que viva de una profesión como la mía puede darse el lujo de comprar un libro, ni siquiera puede alimentarse a sí mismo. Está obligado a hacer otra cosa o a ser mantenido por otra persona. Terminamos trabajando muy duro para darnos el lujo de seguir siendo profesores universitarios o por ser artistas en un país que nos quiere ignorantes, dependientes y callados. Eso es una forma cruel de aislamiento: no puedes ejercer tu profesión ni tu oficio si aspiras a comer. Hablar se convierte en un trabajo duro. La cuarentena, por otra parte, también ha aportado un silencio importante y concentrado que, mientras escribo, pugna por imponerse por encima de la incertidumbre y el miedo inquieto. Las tragedias tienen la capacidad de hacernos repensar los bordes de la vida y esa materia, sin duda, va tejiendo sus historias. Espero ser capaz de darles forma. Y puedo responder que sí, por supuesto que el aislamiento forzoso ha significado un cambio doloroso, una rabia inexpresable, pero, por eso mismo, investigo, escribo, dibujo y resisto. Y me canso también.
Para finalizar, Adriana. Las nuevas estéticas que se están manifestando, mezcladas con reivindicaciones sociales de las minorías y contra el racismo, ¿incidirán en la creación literaria y en el idioma español?
Siempre ha sido así. Las nuevas estéticas se manifiestan en el seno del mundo, influidas por él y tejiendo sus propias formas con el mundo y, cuando han tenido mucha fuerza, siempre han dejado su impronta en las lenguas. Sólo que el mundo hoy está más conectado que ayer.
Pienso que, como siempre, los artistas sabrán hacer cosas fantásticas e inteligentes con el material que el mundo ofrece, aun cuando este material se construya de desgracias, porque ese es uno de los papeles que los géneros de la imaginación cumplen en las sociedades. Tengo mucha curiosidad por ver el impulso que dará este contexto a la literatura, y por ver si surgen géneros nuevos que obliguen lenguajes novedosos… Creo también que, por supuesto, habrá mala literatura, manipulación y censura y autocensura en nombre de lo políticamente correcto, y mucho panfleto. Todo eso está bien; es el dinamismo de la vida y la imperfección manifestándose. Sólo espero que el mundo se coloque en posiciones racionales, que nos permitan coexistir.
Por naturaleza y experiencia sospecho de quienes se erigen en jueces. He vivido lo suficiente como para empezar a entender que de buenas intenciones también está empedrado el camino del infierno.
...