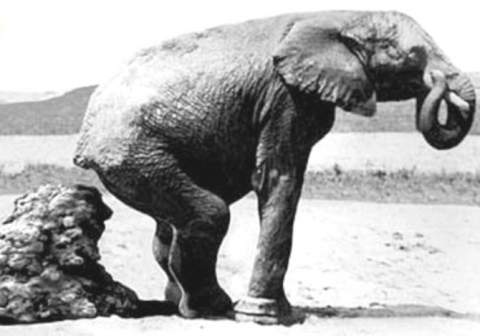La claque
![[Img #50524]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/8064_huerta-96080429_10220176274149973_1114923203089661952_o.jpg)
Mis alumnos, escandalosamente jóvenes como son, no saben lo que es la claque, una institución popularísima de la vida teatral que uno llegó a conocer en su mocedad, cuando ya estaba en las últimas, allá por los años 70. Para que me entiendan rápido, les explico que la claque -un préstamo del francés incorporado al Diccionario académico, aunque no recoja su pronunciación popular, que debe ser clac- era una forma de comprar entradas a bajo precio, similar a la que ofertan en nuestros días algunas páginas de internet, como ‘Atrápalo’. Al igual que hoy, ir entonces al teatro era no caro sino carísimo. Así es que, para los estudiantillos y los aficionados de menos posibles la claque era el único medio de satisfacer el hambre por el arte de Talía. Gracias a la claque se nos abrían las puertas de los principales teatros de Madrid: María Guerrero, Español, Reina Victoria, Arniches, Bellas Artes, Zarzuela… Y hablo de una época, la del tardofranquismo, que fue, a pesar de la censura, de una vitalidad teatral incontestable: el Tartufo, de Llovet / Marsillach; Las criadas, de Genet; el Marat-Sade, de Peter Weiss; la Yerma lorquiana en la deslumbrante puesta en escena del llorado Víctor García; Castañuela 70; La fundación, de Buero Vallejo; el estreno de Luces de bohemia dirigido por José Tamayo…
La claque conservaba algo de marginal y clandestino. Las entradas no se compraban en la taquilla oficial, naturalmente, sino en cafés y tabernas próximos a esos y otros teatros. En una mesa se sentaba el llamado jefe de claque, un personaje por lo general de aire circunspecto que tenía ante sí un taquito de entradas, no muchas, y una caja vacía de puros donde guardaba el dinero. Nos acercábamos a él con algo de prevención y hasta de vergüenza, no solo porque comprar localidades de claque era como confesar la poco boyante situación financiera de cada uno, sino por la mala fama que había adquirido el invento, pues -pensándolo bien- aquello era lo más parecido a prostituirse: a cambio del ventajoso precio de la localidad, uno estaba obligado a aplaudir cuando el jefe de la claque lo ordenara. El aplauso: esa era la cuestión. Arrancaba a aplaudir aquel señor sin muchas ganas pero a manos batientes y los claqueros lo secundaban con menos ganas aún. Pero el efecto estaba conseguido y, de inmediato, el público de pago –por decirlo de algún modo– prorrumpía en una salva de aplausos más o menos forzados. En tiempos en que la vida teatral de las grandes ciudades era mucho más intensa y variada que hoy, del buen ‘trabajo’ llevado a cabo por la claque, sobre todo en los estrenos, dependía el éxito o el fracaso de la obra.
La claque tenía su antagonista en los ‘reventadores’, espectadores de gusto muy exigente, prestos siempre a silbar un parlamento mal declamado, o tal o cual mutis del actor o la actriz de turno, o incluso a abroncar, al final de la representación, al autor, si a este se le ocurría salir a escena a saludar. Las gacetillas de los años 20 del pasado siglo refieren muchas anécdotas sobre la conducta de estos reventadores, no poco temidos de todas las gentes del gremio porque podían arruinar el espectáculo. En pleno Siglo de Oro, los adversarios de don Juan Ruiz de Alarcón, a quien por jorobado muchos zaherían con inusitada crueldad, reventaron con huevos podridos y otros proyectiles fétidos el estreno de una de sus peores comedias, El Anticristo. Y ya en época contemporánea, sabemos que Valle-Inclán -“eximio escritor y extravagante ciudadano”, como lo calificara el general Primo de Rivera- dio la nota en más de una ocasión reventando varias funciones de su bestia negra, don José de Echegaray, así como de otros dramaturgos que estaban lejos de su genio pero que gozaban del favor del público.
Hoy los espectadores nos hemos vuelto más formalitos y, aunque la obra nos cause repelús, la cortesía –como la nobleza– obliga a aplaudir cuando cae el telón (esto es solo un decir porque ya no hay telón). Voy con mucha frecuencia al teatro, y puedo dar fe de que los silbidos, abucheos y pateos son rarísimos, lo cual -aunque parezca bárbaro decirlo- es un síntoma de flagrante incultura teatral. Un público teatralmente culto sabe que no todo es plausible y que, para que el arte dramático siga progresando, es conveniente a veces manifestar con franqueza la oposición y la protesta. Por desgracia, ese público sabio, un público al que es difícil darle gato por liebre, solo se encuentra hoy en la forma más exquisita y sofisticada del teatro, la ópera. Así es que no son pocas las representaciones operísticas que derivan en auténticos escándalos, bien porque la actuación de los cantantes deja mucho que desear, bien -lo que es más común- porque la puesta en escena de los directores, que nunca quieren pasar desapercibidos, es un disparate elevado al cubo. Ya saben: los dramas líricos de Haendel vestidos con indumentaria de la guerra de las galaxias, la Carmen de Bizet pasada por la Legión, etc.
A cambio, y sin necesidad de claque alguna, el público de la ópera es el más cumplido y generoso que se puede encontrar. Hace tan solo unos días la soprano estadounidense, y ya también española, Lisette Oropesa, provocó en el Real un verdadero alboroto al interpretar el aria de La traviata, “Addio del passato”, tras la cual se dispararon los aplausos, las aclamaciones y las peticiones de un bis, algo que nunca había ocurrido con una mujer en ese venerable coliseo.
Ha desaparecido la claque de los teatros pero no de la vida social y, sobre todo, de la política. Al fin y al cabo, como escribiera nuestro Calderón de la Barca, el mundo es un gran teatro, y no es extraño que los políticos se valgan de recursos teatrales para desarrollar su oficio, si es que puede hablarse de oficio en su caso, que parece discutible. Las crónicas parlamentarias de estos últimos días, no demasiado alegres por tantas adversas circunstancias -sanitarias, económicas, laborales-, se han explayado sobre la cantidad y la intensidad de los aplausos que los ministros y diputados de la coalición gubernamental han deparado a su jefe, el presidente del gobierno, quien a su vez devolvía complacido los aplausos a aquellos, de suerte que aplaudidores y aplaudido formaban un bucle perfecto que expresaba tanta alegría como felicidad, es decir, los sentimientos más alejados de los que el sufrido pueblo vive en la dramática hora actual. Como ocurría con la claque, tanta unanimidad en el aplauso resulta más que sospechosa pero, a diferencia de aquella ya olvidada y entrañable costumbre del viejo teatro, esta de los políticos, no claqueros sino vulgares palmeros, carece de gracia y raya en la obscenidad, que es, por cierto, un término también de origen teatral. Y es que lo dicho: el mundo sigue siendo un teatro, aunque por desgracia bastante menos grande que el de Calderón.
![[Img #50524]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/08_2020/8064_huerta-96080429_10220176274149973_1114923203089661952_o.jpg)
Mis alumnos, escandalosamente jóvenes como son, no saben lo que es la claque, una institución popularísima de la vida teatral que uno llegó a conocer en su mocedad, cuando ya estaba en las últimas, allá por los años 70. Para que me entiendan rápido, les explico que la claque -un préstamo del francés incorporado al Diccionario académico, aunque no recoja su pronunciación popular, que debe ser clac- era una forma de comprar entradas a bajo precio, similar a la que ofertan en nuestros días algunas páginas de internet, como ‘Atrápalo’. Al igual que hoy, ir entonces al teatro era no caro sino carísimo. Así es que, para los estudiantillos y los aficionados de menos posibles la claque era el único medio de satisfacer el hambre por el arte de Talía. Gracias a la claque se nos abrían las puertas de los principales teatros de Madrid: María Guerrero, Español, Reina Victoria, Arniches, Bellas Artes, Zarzuela… Y hablo de una época, la del tardofranquismo, que fue, a pesar de la censura, de una vitalidad teatral incontestable: el Tartufo, de Llovet / Marsillach; Las criadas, de Genet; el Marat-Sade, de Peter Weiss; la Yerma lorquiana en la deslumbrante puesta en escena del llorado Víctor García; Castañuela 70; La fundación, de Buero Vallejo; el estreno de Luces de bohemia dirigido por José Tamayo…
La claque conservaba algo de marginal y clandestino. Las entradas no se compraban en la taquilla oficial, naturalmente, sino en cafés y tabernas próximos a esos y otros teatros. En una mesa se sentaba el llamado jefe de claque, un personaje por lo general de aire circunspecto que tenía ante sí un taquito de entradas, no muchas, y una caja vacía de puros donde guardaba el dinero. Nos acercábamos a él con algo de prevención y hasta de vergüenza, no solo porque comprar localidades de claque era como confesar la poco boyante situación financiera de cada uno, sino por la mala fama que había adquirido el invento, pues -pensándolo bien- aquello era lo más parecido a prostituirse: a cambio del ventajoso precio de la localidad, uno estaba obligado a aplaudir cuando el jefe de la claque lo ordenara. El aplauso: esa era la cuestión. Arrancaba a aplaudir aquel señor sin muchas ganas pero a manos batientes y los claqueros lo secundaban con menos ganas aún. Pero el efecto estaba conseguido y, de inmediato, el público de pago –por decirlo de algún modo– prorrumpía en una salva de aplausos más o menos forzados. En tiempos en que la vida teatral de las grandes ciudades era mucho más intensa y variada que hoy, del buen ‘trabajo’ llevado a cabo por la claque, sobre todo en los estrenos, dependía el éxito o el fracaso de la obra.
La claque tenía su antagonista en los ‘reventadores’, espectadores de gusto muy exigente, prestos siempre a silbar un parlamento mal declamado, o tal o cual mutis del actor o la actriz de turno, o incluso a abroncar, al final de la representación, al autor, si a este se le ocurría salir a escena a saludar. Las gacetillas de los años 20 del pasado siglo refieren muchas anécdotas sobre la conducta de estos reventadores, no poco temidos de todas las gentes del gremio porque podían arruinar el espectáculo. En pleno Siglo de Oro, los adversarios de don Juan Ruiz de Alarcón, a quien por jorobado muchos zaherían con inusitada crueldad, reventaron con huevos podridos y otros proyectiles fétidos el estreno de una de sus peores comedias, El Anticristo. Y ya en época contemporánea, sabemos que Valle-Inclán -“eximio escritor y extravagante ciudadano”, como lo calificara el general Primo de Rivera- dio la nota en más de una ocasión reventando varias funciones de su bestia negra, don José de Echegaray, así como de otros dramaturgos que estaban lejos de su genio pero que gozaban del favor del público.
Hoy los espectadores nos hemos vuelto más formalitos y, aunque la obra nos cause repelús, la cortesía –como la nobleza– obliga a aplaudir cuando cae el telón (esto es solo un decir porque ya no hay telón). Voy con mucha frecuencia al teatro, y puedo dar fe de que los silbidos, abucheos y pateos son rarísimos, lo cual -aunque parezca bárbaro decirlo- es un síntoma de flagrante incultura teatral. Un público teatralmente culto sabe que no todo es plausible y que, para que el arte dramático siga progresando, es conveniente a veces manifestar con franqueza la oposición y la protesta. Por desgracia, ese público sabio, un público al que es difícil darle gato por liebre, solo se encuentra hoy en la forma más exquisita y sofisticada del teatro, la ópera. Así es que no son pocas las representaciones operísticas que derivan en auténticos escándalos, bien porque la actuación de los cantantes deja mucho que desear, bien -lo que es más común- porque la puesta en escena de los directores, que nunca quieren pasar desapercibidos, es un disparate elevado al cubo. Ya saben: los dramas líricos de Haendel vestidos con indumentaria de la guerra de las galaxias, la Carmen de Bizet pasada por la Legión, etc.
A cambio, y sin necesidad de claque alguna, el público de la ópera es el más cumplido y generoso que se puede encontrar. Hace tan solo unos días la soprano estadounidense, y ya también española, Lisette Oropesa, provocó en el Real un verdadero alboroto al interpretar el aria de La traviata, “Addio del passato”, tras la cual se dispararon los aplausos, las aclamaciones y las peticiones de un bis, algo que nunca había ocurrido con una mujer en ese venerable coliseo.
Ha desaparecido la claque de los teatros pero no de la vida social y, sobre todo, de la política. Al fin y al cabo, como escribiera nuestro Calderón de la Barca, el mundo es un gran teatro, y no es extraño que los políticos se valgan de recursos teatrales para desarrollar su oficio, si es que puede hablarse de oficio en su caso, que parece discutible. Las crónicas parlamentarias de estos últimos días, no demasiado alegres por tantas adversas circunstancias -sanitarias, económicas, laborales-, se han explayado sobre la cantidad y la intensidad de los aplausos que los ministros y diputados de la coalición gubernamental han deparado a su jefe, el presidente del gobierno, quien a su vez devolvía complacido los aplausos a aquellos, de suerte que aplaudidores y aplaudido formaban un bucle perfecto que expresaba tanta alegría como felicidad, es decir, los sentimientos más alejados de los que el sufrido pueblo vive en la dramática hora actual. Como ocurría con la claque, tanta unanimidad en el aplauso resulta más que sospechosa pero, a diferencia de aquella ya olvidada y entrañable costumbre del viejo teatro, esta de los políticos, no claqueros sino vulgares palmeros, carece de gracia y raya en la obscenidad, que es, por cierto, un término también de origen teatral. Y es que lo dicho: el mundo sigue siendo un teatro, aunque por desgracia bastante menos grande que el de Calderón.