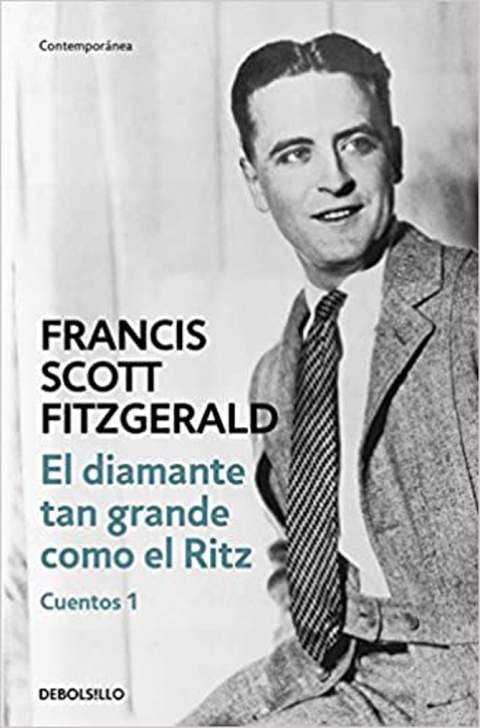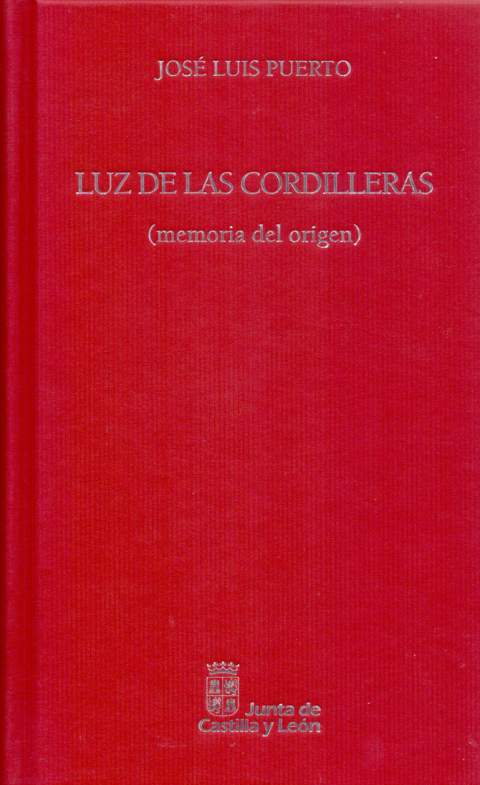ENTREVISTA / Jordi Doce, poeta y traductor
Jordi Doce: "El poema hay que saber escucharlo"
El XV Encuentro de Escritores y Traductores en Castrillo de los Polvazares, que este año se ha realizado online debido a la pandemia, contó con los poetas Jordi Doce, Aurora Luque, Juan Antonio González Iglesias y Yolanda Castaño, que dialogaron con los traductores André Otto, Christina Bischoff, Horst Weich y Svenja Blum. Astorga Redacción ha aprovechado la cita literaria para entrevistar a este poeta (Gijón, 1967) que ha publicado siete poemarios, entre los que destacan 'La anatomía del miedo' (Premio Antonio González de Lama de León, 1994), 'Lección de permanencia' (2000), 'Otras lunas' (Premio Ciudad de Burgos, 2002) y 'Gran angular' (2005); y su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán, rumano y árabe.
Traductor de poetas como W.H. Auden, Paul Auster, William Blake, Lewis Carroll, Anne Carson, T.S. Eliot, Ted Hughes y Charles Simic, entre otros, así como la prosa de Thomas de Quincey y John Ruskin; recientemente ha publicado 'Libro de los otros' (2018), que reúne las traducciones comentadas de poesía que ha ido dando a conocer en su blog, y el volumen de crítica 'La puerta verde. Lecturas de poesía angloamericana' (2019).
Actualmente reside y trabaja en Madrid como traductor, profesor de escritura creativa y coordinador de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg.
![[Img #50947]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/6377_jdoce_por-luis-burgos.jpg)
Eloy Rubio Carro: Como traductor, usted ha vertido al español a unos cuantos poetas ingleses y norteamericanos, como es el cado de Willian Blake, T. S. Eliot oTed Hughes, entre otros muchos. La actividad de la traducción crea una cadena de comunicación literaria compleja, en la que el resultado de un mensaje se convierte en el punto de partida de otro. El resultado final puede ser al mismo tiempo equivalente y diferente del texto original. Además si comparamos varias traducciones consecutivas de una misma obra, podemos comprobar que a menudo cambia su apariencia e incluso su estructura ¿Es esta multiplicación de lecturas un bien para esa poesía o deberíamos renunciar a leer esas traducciones, cualquier traducción?
Jordi Doce: La traducción forma parte desde siempre de la literatura y del ejercicio literario y de la manera en que la literatura se ha difundido. Es verdad que es un ejercicio literario que crea mucha incertidumbre en ciertos sectores y que genera cierta polémica teórica, pues desde el punto de vista teórico estricto de la traducción, y más si es de poesía, es imposible, pero como decía Jorge Riechmann: "Contra la imposibilidad teórica de la traducción esgrimimos la práctica real de la traducción desde siempre." Además gran parte de la poesía clásica e incluso de la poesía renacentista española consiste en traducir y adaptar poemas ya existentes en italiano, o en latín, o en francés.
Robert Frost, el poeta norteamericano, decía que la poesía es lo que se pierde en la traducción, porque un poema tiene una sonoridad, unas imágenes, y eso al pasarlo a otro idioma se pierde; pero también es cierto que lo que hace la traducción es transformar el poema en otra cosa, que si tiene éxito es otro poema y ese otro poema es y no es el poema original, es una especie de reflejo en otro idioma donde la poesía se transforma.
Por otra parte la traducción es también una forma de lectura. Lo que estaríamos leyendo es el trabajo de ese lector en concreto, que rehace la obra en nuestro idioma y propone esa versión. Cada traducción será distinta porque cada traductor o lector es distinto. Me parece interesante que de algunos clásicos convivan distintas traducciones. Que exista una nueva traducción de un texto no significa que las anteriores sean prescindibles, son lecturas distintas.
Decía Goethe que toda generación retraduce a sus clásicos. Cada cierto tiempo un libro es traducido de nuevo porque una nueva generación de escritores quiere mostrar cómo se lee a tal poeta o novelista; por ejemplo en los años 60 en Estados Unidos se leían y se traducían a Lorca, Vallejo y Neruda para luchar contra la influencia de un Eliot. Eran para ellos, en aquel momento, poetas importantes porque les proporcionaban herramientas para enfrentarse a su propia tradición.
Aquí en España en los años 80, por ejemplo, Kavafis nos permitía también alejarnos de algunos modelos de la tradición española o permitía a ciertos poetas formular una temática de corte homosexual. Ahora mismo en los últimos diez o quince años, la poesía norteamericana está teniendo muchísima influencia en España porque la gente busca a menudo fuera lo que no tiene en casa. Esas traducciones permiten incorporar savia nueva, nuevas formas de expresar las vivencias, nuevas formulaciones y eso enriquece la literatura. Es bueno que tengamos distintas versiones de Yeats, distintas versiones de Eliot.
El caso de Eliot es paradigmático: cuando se lo traduce en los años 50, el traductor refuerza sobretodo los aspectos espirituales y el existencialismo, en los años 60 y 70 los traductores reforzaban el componente meditativo, en el 2000 se refuerza otro tipo de contenidos. Cada generación y cada época se fija en un aspecto dentro de la obra y es la que privilegia en la traducción. Nosotros a fin de cuentas somos lectores y esos lectores están en el tiempo y en el espacio.
Todo esto que dice suena a la tradición hermenéutica y sobre todo a la hermenéutica contemporánea que no solamente habla de la traducción, sino de la lectura en el propio idioma donde sucede esto también. No hay una lectura limpia, siempre se da contextualizada y dependiente de la recepción. Leer hoy el Quijote no es ni mucho menos lo mismo que cuando se escribió.
Sí, ya lo dice Borges en el 'Pierre Menard'. Efectivamente que no es lo mismo. Ya no leemos a Quevedo o a Góngora de la misma manera que antes de la vanguardia, pues nuestra visión de ambos está teñida por toda la experiencia posterior a la vanguardia. Esto sucede continuamente y forma parte de ese constante releer la tradición y ampliarla, y también contestarla. Muchas veces la traducción ha servido para abrir nuevas vías en las tradiciones locales. Recuerdo que hace unos años estaba traduciendo a un poeta de California que me dijo: pero por qué traduce usted esos poemas al español teniendo usted a Vallejo. Y yo le decía, si está muy bien, si a mí Vallejo me encanta, pero eso no quita para que de repente yo lea en usted cosas que me interesan y que creo que pueden tener lugar en nuestro idioma. Pero a él, que había crecido con un Vallejo maravilloso, no le parecía adecuado.
![[Img #50949]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/781_unnamed.jpg)
‘El libro de los otros’ parece un eco de las voces de la poesía inglesa que usted ha traducido ¿Cuáles son las voces más destacadas que allí resuenan? En el caso de Ted Hudges y la traducción de su poema ‘Cuervo’, ¿cómo este poema y quizás cada poeta que traduce inciden en sus traducciones de poetas posteriores?
Para el poeta que también es traductor abordar ciertas obras…, pues yo he traducido a Eliot a Auden a Charles Simic o a Ted Huges, me permite un cierto desdoblamiento dramático, me permite habitar otra voz, otra sensibilidad, otra personalidad, como si fuera un actor me permite interpretar un papel. Por ejemplo, Charles Simic es un poeta que tiene mucha ironía, un cierto humor negro, una mirada muy irónica y un poco escéptica sobre el mundo que a mí me atrae, me resulta simpática, que no es propiedad de mi poesía pero con la que me siento muy cómodo al traducirlo, porque es una parte de mí que a lo mejor no he desarrollado. Pienso que todos los ejercicios de traducción que he realizado terminan incidiendo en mi propia escritura, que hay cosas que me han ayudado a evolucionar. Aprendes tanto técnicamente, pues la traducción supone un desafío técnico y tienes que resolver problemas, como a ensancharte un poquito, aprendes a ser otro y relativizar también esa obsesión contemporánea del yo. Estamos hechos de personalidades distintas y no somos monolíticos.
‘El libro de los otros’ es un poco especial, porque aparte de los proyectos más serios de traducir unos libros o una obra de un poeta a lo largo de 20 o 25 años de lectura, hay una serie de poemas individuales, dos o tres poemas de un autor que me interesaban particularmente, que me gustaban. Son poemas que a lo largo de los años yo iba traduciendo o iba ensayando versiones, los fui compartiendo en el blog y me di cuenta que los lectores agradecían que yo añadiera algunos comentarios, algunas explicaciones a esas traducciones. Entonces ‘El libro de los otros’ es como una antología de poemas que a mí me han gustado, con los que yo he convivido y unos comentarios que se supone añaden algo a la lectura. Cuando ya tuve un material bastante voluminoso, ‘Trea’ se interesó por el material y salió en forma de libro. Alguna vez me reprocharon que no incluyera los originales, pero eso hubiera hecho inmanejable el libro, porque en primer lugar hay que pedir permisos, pero también es verdad que lo que interesaba es que el libro pudiera funcionar como un libro de poemas en español.
Cuando aborda la poesía inglesa en ‘La puerta Verde’, uno de sus libros de ensayos, habla de una tradición sensiblemente diferente a la nuestra, pero con vasos comunicantes, por ejemplo la presencia del romanticismo inglés en la poesía española ¿Cuáles fueron esas influencias y cómo se concretan en la poesía de Leopoldo Panero?
Esto me llevaría mucho tiempo, pues yo escribí mi tesis sobre la influencia de la poesía romántica inglesa en la poesía española, sobre todo en Machado, Unamuno, Cernuda y Juan Ramón. Digamos, por resumirlo, que el romanticismo fuerte europeo es el romanticismo alemán y el inglés, que recuperan la dimensión imaginativa e incluso visionaria en la poesía, que incorpora la meditación, la lectura de la naturaleza como un libro abierto que hay que leer, etcétera, etcétera. Eso pasa al simbolismo y a otras corrientes, pero realmente el romanticismo español, en cierta sintonía con el romanticismo francés, era un romanticismo más chillón, a pesar de que hubiera grandes poetas, un romanticismo más estridente sin ese componente visionario, sin la atención a la naturaleza.
Realmente eso llega a España un poco más tarde. El primer poeta español que lee en la lengua original, en inglés, esa poesía romántica, que entiende lo que hacían esos poetas, aparte de Blanco White, es Unamuno; y a partir de Unamuno esto va llegando. El primero que los sistematiza, que traduce poemas de ese idioma es Cernuda. Yo creo que para Panero, que tuvo relación con Cernuda, aunque fuera un poco complicada, hay un intento de incorporar una dicción meditativa. Unamuno y Cernuda hicieron conscientemente un acercamiento a la poesía romántica. De Machado no sabemos lo que leyó realmente en ese campo y sin embargo en muchos de sus poemas hizo esa poesía meditativa de la naturaleza y del paisaje, sobre todo en ‘Campos de Castilla’. Creo que por ahí, por la veta machadiana, cernudiana y de Unamuno, entra el paisaje en Panero y en alguno más, por ejemplo en Valverde y otros, pero de manera tímida.
Sí, y además Panero es muy cercano a Machado y a Unamuno…
Sí, pero Machado desde la filosofía alemana llega por sí solo a lugares a los que habían llegado los románticos ingleses, pero llega por sus lecturas filosóficas no porque hubiera leído a Wordswoth o a Coleridge. Llega desde la filosofía alemana, y supongo que por conversaciones con Unamuno, a intuiciones bastante sorprendentes. Pero cada cual accede de manera distinta. De Panero, yo creo que llega a esa poesía meditativa por sus lecturas de Machado y Unamuno y por sus conversaciones con Cernuda.
![[Img #50946]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/9985__visd_0000jpg021dd.jpg)
En ‘Zona de divagar’ usted habla de Elias Canetti, Czeslaw Milosz, Michel Houllebecq, Alejandro Rossi, Tomas Tranströmer o Julio Cortázar, un librito que define como “fragmentos azarosos y vagamente ensayísticos”. La frase ‘zona de divagare’ en lengua rumana significa lugar de confluencia de dos o más ríos. ¿De qué ríos estaríamos hablando aquí?
‘Zona de divagare’ es cómo llamaríamos en España a un delta o a un estuario. Una zona donde se juntan corrientes de agua o se bifurcan y crea una zona de marismas acuáticas cerca del mar. Los rumanos llaman ‘zona de divagare’ a algo que es un accidente geográfico, pero en español divagar significa simplemente errar, deambular, perderse un poco, extraviarse; y para mí es una definición muy bonita del ejercicio del ensayo literario.
El ensayo literario es un ejercicio de cierta libertad de escritura donde no estás trabajando en plan sistemático, sino que estás dejando que la mente divague un poco. En el ensayo lo que importa es el proceso, el camino mismo, y no tanto a dónde llegas. Lo importante en el ensayo es cómo te lleva el autor, qué te enseña, qué citas incluye, qué percepciones de repente manifiesta. Creo que el ensayo tiene mucho que ver con el pensamiento poético, que es más un ejercicio de libertad donde te dejas llevar un poco por el azar, por la imaginación, por ciertas semejanzas. ‘Zona de divagar’ es un libro un poco raro, porque se mezclan textos sobre autores. con textos de poética, reflexiones sobre el mundo y me gustaba que estuviera todo un poco como mezclado como un cajón de sastre.
Cuando usted habla de su poesía menciona “un estado de espera y sonambulismo” en la manera de escribir muchos poemas ¿Cómo hace casar ese estado con la lucidez de los mismos?
En realidad de ese ‘estado de espera’ han hablado muchos poetas desde Octavio Paz a José Ángel Valente, al propio Gamoneda. Es cierto que para cualquier tarea creativa hace falta un estado de disponibilidad, hace falta tiempo y tener la mente en un estado de cierta receptividad y entrar un poco en la onda. Hay temporadas en las que uno está menos receptivo porque tiene trabajo, porque está liado en algo, porque por desgracia o no sé si por suerte uno no puede vivir de esto. Para escribir, y sobre todo poesía, tienes que entrar en otro estado anímico, en otro estado intelectual, estar concentrado. Es un estado extraño pues por una parte tienes que escuchar un poco lo que vas escribiendo, tienes que ir decidiendo, tienes que ir empujando un poco el texto. Está muy bien dirigir el texto, está muy bien orientarlo pero es bueno también escuchar un poco por dónde te lleva el poema. Y yo creo que en ese ejercicio de pasividad/actividad, de alerta y propuesta por tu parte está un poco la escritura.
Lo de la lucidez es una percepción tuya como lector y te lo agradezco, pero yo no sé si otros lectores tienen esa percepción. A mí me gusta que el poema me proponga un mundo, una forma de ver el mundo, como una imagen del mundo y esa imagen puede tener la cualidad de un sueño o estar teñido un poco con los colores de la imaginación. Eso exige una mezcla de actividad y pasividad, uno escribe, pone palabras sobre la página y al mismo tiempo tiene que dejar que las palabras le vayan diciendo por dónde tiene que ir. El poema hay que saber escucharlo.
![[Img #50950]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/7591_suspenso.jpg)
Entonces, yo lo que vengo a entender es que hay un camino que se traza al propio andar, como decía Machado, que no está previamente fijado el fin… Mi pregunta es que si una vez ya trazado, una traza que se te va descubriendo según la haces, ¿no estaría necesitada de una forma?
La forma la vas descubriendo, el tono, la atmósfera. Todo eso va quedando claro conforme escribes. Muchos escritores han explicado que al escribir un libro los personajes se le revelan. Y le dicen, no, no, no quiero hacer esto, tengo que hacer esto otro, y yo creo que a veces los personajes de los poetas son las palabras. Hay cosas que de repente a medio poema te das cuenta que no las puedes hacer. El poema te va diciendo por dónde tienes que tirar o al menos esa es la experiencia que yo tengo, y cuando tienes unos versos tú ya sabes si el poema va a ser más o menos extenso, si tiene un tono más seco o más emocional, vas viendo la temperatura un poco del asunto. Decía Javier Marías que él escribía sin mapa pero con brújula. Es decir, que yo no tengo un mapa antes de escribir, pero si sé más o menos si quiero ir en dirección norte o sur; entonces con la brújula voy tirando y ya me lo voy encontrando por el camino. Eso me parece una buena analogía.
Usted comprenderá que los lenguajes de la poesía son con frecuencia crípticos ¿La violación del código es condición necesaria de la actividad poética?
Lo que ocurre es que la poesía se hace con palabras, pero las palabras del lenguaje son de todos, forman parte de todos, se utilizan para la comunicación cotidiana con fines puramente instrumentales. Los mensajes que mandamos a los demás generalmente son mensajes que se queman cuando llegan a su destinatario, se autodestruyen, salvo que tú quieras hacer énfasis o que haya un componente emocional o intelectual profundo. La poesía aspira a todo lo contrario, a que las palabras no desaparezcan, sino que se queden en la memoria, y en ese sentido desafía la lógica instrumental del lenguaje cotidiano, la desafía y aspira a la permanencia. Las palabras de un poema aspiran a grabarse en la conciencia, en la memoria de los lectores y de los oyentes, porque están cargadas de emoción, de especulación, de pensamiento, y eso que quieren decir es indisociable de la forma en que lo dicen. No se pueden separar, por eso es un desafío a la lógica instrumental que entiende el lenguaje solo como herramienta.
![[Img #50948]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/5826_ehuw7xvwoaaxu6n.jpg)
Parece que algunas editoriales han cedido a la presión de las redes sociales. Recientemente ha sido concedido el ‘Premio Espasa de Poesía’ a Rafael Cabaliere, una especie de ‘influencer’ con 800.000 seguidores, que escribe textos de 'tú y yo y yo y tú', aptos para adolescentes enamoradizas. ¿Cómo van a afectar estas cosas a la poesía?
Estos días este suceso está teniendo bastante miga en redes sociales. Yo le llamo el ‘premio de poesía Escasa’ más que 'Espasa', 'Escasa'. Aquí ocurren varias cosas, por un lado la lógica del tardocapitalismo, la lógica mercantilista de que todo es susceptible de ser convertido en beneficio económico, que también le toca a la poesía. Por otro lado, están aplicando a ese tipo de productos comerciales la misma lógica que se aplicaba hace muchos años a la música pop para crear fórmulas comerciales que se comercializan como música; pero se trata de música prefabricada. Ahora ese tipo de estrategias comerciales se aplican a la literatura, también a la novela por cierto.
Y luego está el asunto de las redes sociales, que es ahora mismo una de las herramientas de comunicación y difusión de los jóvenes. Las empresas que manejan esas redes sociales están entre las empresas más potentes del mundo. Y como también la enseñanza está siendo amenazada por recortes, por la falta de fe y de compromiso de la sociedad civil y de las administraciones, pues realmente es muy difícil competir con eso.
Entonces los chavales creen que eso es poesía y no se dan cuenta de lo que tiene la propia tradición española. Pues para mí eso no es poesía, son besitos de autoayuda o esas cosas que se ponían en las carpetas cuando yo tenía 15 años con frases un poco llamativas. Ahí yo sí que creo que se puede demandar cierta responsabilidad a una empresa cultural, como es el caso de Espasa, con una gran historia editorial a sus espaldas, y a librerías como ‘La casa del libro’, que se supone que tienen un cierto peso en la tradición cultural española, y que se han vendido un poco a eso.
El problema que hay ahí es que por desgracia eso no se queda en anécdota. Si tú pensaras que esto es simplemente un epifenómeno que desaparecerá de aquí a tres o cuatro años, y que la poesía que se publica digamos en ‘Hyperión’, en ‘Pretextos’, en ‘Bartleby’, en fin, en ‘Calambur’ y otras editoriales, pudiera seguir publicándose y sobreviviera, no habría ningún problema. El problema es que el espacio que estos presuntos poetas ocupan, es un espacio que en términos efectivos se resta a la presencia de los libros de editoriales serias en las librerías y en las cadenas comerciales. De repente, por esa merma de espacio visual, la editorial para la que yo trabajaba allá por el año 2003 bajó un 30% en sus ventas. Te pedían menos libros y por tanto se vendían menos. Por contra, estos presuntos poetas ocupan un porcentaje cada vez mayor del presupuesto de las librerías. Lo que puede pasar de aquí a cuatro años es que este fenómeno desaparezca, pero ya haya perjudicado de manera irreversible el ecosistema de la poesía y que las pequeñas editoriales que tenían presencia en las librerías hayan sufrido la última gota que colma el vaso.
'Espasa' haciendo esto ocupa un espacio dentro de lo que sería el espacio de la poesía que las editoriales serias, que llevan treinta años trabajando, se las ven y se las desean para mantener. Es un problema, en términos mercantiles, yo creo que serio, y que puede dejar un paisaje bastante arrasado. Si sumamos pandemia, precarización del conocimiento y la incidencia de estos pseudopoetas, a lo mejor los poetas serios tendrán más problemas para publicar y para moverse. La verdad es que el paisaje no parece que pinte bien.
Traductor de poetas como W.H. Auden, Paul Auster, William Blake, Lewis Carroll, Anne Carson, T.S. Eliot, Ted Hughes y Charles Simic, entre otros, así como la prosa de Thomas de Quincey y John Ruskin; recientemente ha publicado 'Libro de los otros' (2018), que reúne las traducciones comentadas de poesía que ha ido dando a conocer en su blog, y el volumen de crítica 'La puerta verde. Lecturas de poesía angloamericana' (2019).
Actualmente reside y trabaja en Madrid como traductor, profesor de escritura creativa y coordinador de la colección de poesía de la editorial Galaxia Gutenberg.
![[Img #50947]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/6377_jdoce_por-luis-burgos.jpg)
Eloy Rubio Carro: Como traductor, usted ha vertido al español a unos cuantos poetas ingleses y norteamericanos, como es el cado de Willian Blake, T. S. Eliot oTed Hughes, entre otros muchos. La actividad de la traducción crea una cadena de comunicación literaria compleja, en la que el resultado de un mensaje se convierte en el punto de partida de otro. El resultado final puede ser al mismo tiempo equivalente y diferente del texto original. Además si comparamos varias traducciones consecutivas de una misma obra, podemos comprobar que a menudo cambia su apariencia e incluso su estructura ¿Es esta multiplicación de lecturas un bien para esa poesía o deberíamos renunciar a leer esas traducciones, cualquier traducción?
Jordi Doce: La traducción forma parte desde siempre de la literatura y del ejercicio literario y de la manera en que la literatura se ha difundido. Es verdad que es un ejercicio literario que crea mucha incertidumbre en ciertos sectores y que genera cierta polémica teórica, pues desde el punto de vista teórico estricto de la traducción, y más si es de poesía, es imposible, pero como decía Jorge Riechmann: "Contra la imposibilidad teórica de la traducción esgrimimos la práctica real de la traducción desde siempre." Además gran parte de la poesía clásica e incluso de la poesía renacentista española consiste en traducir y adaptar poemas ya existentes en italiano, o en latín, o en francés.
Robert Frost, el poeta norteamericano, decía que la poesía es lo que se pierde en la traducción, porque un poema tiene una sonoridad, unas imágenes, y eso al pasarlo a otro idioma se pierde; pero también es cierto que lo que hace la traducción es transformar el poema en otra cosa, que si tiene éxito es otro poema y ese otro poema es y no es el poema original, es una especie de reflejo en otro idioma donde la poesía se transforma.
Por otra parte la traducción es también una forma de lectura. Lo que estaríamos leyendo es el trabajo de ese lector en concreto, que rehace la obra en nuestro idioma y propone esa versión. Cada traducción será distinta porque cada traductor o lector es distinto. Me parece interesante que de algunos clásicos convivan distintas traducciones. Que exista una nueva traducción de un texto no significa que las anteriores sean prescindibles, son lecturas distintas.
Decía Goethe que toda generación retraduce a sus clásicos. Cada cierto tiempo un libro es traducido de nuevo porque una nueva generación de escritores quiere mostrar cómo se lee a tal poeta o novelista; por ejemplo en los años 60 en Estados Unidos se leían y se traducían a Lorca, Vallejo y Neruda para luchar contra la influencia de un Eliot. Eran para ellos, en aquel momento, poetas importantes porque les proporcionaban herramientas para enfrentarse a su propia tradición.
Aquí en España en los años 80, por ejemplo, Kavafis nos permitía también alejarnos de algunos modelos de la tradición española o permitía a ciertos poetas formular una temática de corte homosexual. Ahora mismo en los últimos diez o quince años, la poesía norteamericana está teniendo muchísima influencia en España porque la gente busca a menudo fuera lo que no tiene en casa. Esas traducciones permiten incorporar savia nueva, nuevas formas de expresar las vivencias, nuevas formulaciones y eso enriquece la literatura. Es bueno que tengamos distintas versiones de Yeats, distintas versiones de Eliot.
El caso de Eliot es paradigmático: cuando se lo traduce en los años 50, el traductor refuerza sobretodo los aspectos espirituales y el existencialismo, en los años 60 y 70 los traductores reforzaban el componente meditativo, en el 2000 se refuerza otro tipo de contenidos. Cada generación y cada época se fija en un aspecto dentro de la obra y es la que privilegia en la traducción. Nosotros a fin de cuentas somos lectores y esos lectores están en el tiempo y en el espacio.
Todo esto que dice suena a la tradición hermenéutica y sobre todo a la hermenéutica contemporánea que no solamente habla de la traducción, sino de la lectura en el propio idioma donde sucede esto también. No hay una lectura limpia, siempre se da contextualizada y dependiente de la recepción. Leer hoy el Quijote no es ni mucho menos lo mismo que cuando se escribió.
Sí, ya lo dice Borges en el 'Pierre Menard'. Efectivamente que no es lo mismo. Ya no leemos a Quevedo o a Góngora de la misma manera que antes de la vanguardia, pues nuestra visión de ambos está teñida por toda la experiencia posterior a la vanguardia. Esto sucede continuamente y forma parte de ese constante releer la tradición y ampliarla, y también contestarla. Muchas veces la traducción ha servido para abrir nuevas vías en las tradiciones locales. Recuerdo que hace unos años estaba traduciendo a un poeta de California que me dijo: pero por qué traduce usted esos poemas al español teniendo usted a Vallejo. Y yo le decía, si está muy bien, si a mí Vallejo me encanta, pero eso no quita para que de repente yo lea en usted cosas que me interesan y que creo que pueden tener lugar en nuestro idioma. Pero a él, que había crecido con un Vallejo maravilloso, no le parecía adecuado.
![[Img #50949]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/781_unnamed.jpg)
‘El libro de los otros’ parece un eco de las voces de la poesía inglesa que usted ha traducido ¿Cuáles son las voces más destacadas que allí resuenan? En el caso de Ted Hudges y la traducción de su poema ‘Cuervo’, ¿cómo este poema y quizás cada poeta que traduce inciden en sus traducciones de poetas posteriores?
Para el poeta que también es traductor abordar ciertas obras…, pues yo he traducido a Eliot a Auden a Charles Simic o a Ted Huges, me permite un cierto desdoblamiento dramático, me permite habitar otra voz, otra sensibilidad, otra personalidad, como si fuera un actor me permite interpretar un papel. Por ejemplo, Charles Simic es un poeta que tiene mucha ironía, un cierto humor negro, una mirada muy irónica y un poco escéptica sobre el mundo que a mí me atrae, me resulta simpática, que no es propiedad de mi poesía pero con la que me siento muy cómodo al traducirlo, porque es una parte de mí que a lo mejor no he desarrollado. Pienso que todos los ejercicios de traducción que he realizado terminan incidiendo en mi propia escritura, que hay cosas que me han ayudado a evolucionar. Aprendes tanto técnicamente, pues la traducción supone un desafío técnico y tienes que resolver problemas, como a ensancharte un poquito, aprendes a ser otro y relativizar también esa obsesión contemporánea del yo. Estamos hechos de personalidades distintas y no somos monolíticos.
‘El libro de los otros’ es un poco especial, porque aparte de los proyectos más serios de traducir unos libros o una obra de un poeta a lo largo de 20 o 25 años de lectura, hay una serie de poemas individuales, dos o tres poemas de un autor que me interesaban particularmente, que me gustaban. Son poemas que a lo largo de los años yo iba traduciendo o iba ensayando versiones, los fui compartiendo en el blog y me di cuenta que los lectores agradecían que yo añadiera algunos comentarios, algunas explicaciones a esas traducciones. Entonces ‘El libro de los otros’ es como una antología de poemas que a mí me han gustado, con los que yo he convivido y unos comentarios que se supone añaden algo a la lectura. Cuando ya tuve un material bastante voluminoso, ‘Trea’ se interesó por el material y salió en forma de libro. Alguna vez me reprocharon que no incluyera los originales, pero eso hubiera hecho inmanejable el libro, porque en primer lugar hay que pedir permisos, pero también es verdad que lo que interesaba es que el libro pudiera funcionar como un libro de poemas en español.
Cuando aborda la poesía inglesa en ‘La puerta Verde’, uno de sus libros de ensayos, habla de una tradición sensiblemente diferente a la nuestra, pero con vasos comunicantes, por ejemplo la presencia del romanticismo inglés en la poesía española ¿Cuáles fueron esas influencias y cómo se concretan en la poesía de Leopoldo Panero?
Esto me llevaría mucho tiempo, pues yo escribí mi tesis sobre la influencia de la poesía romántica inglesa en la poesía española, sobre todo en Machado, Unamuno, Cernuda y Juan Ramón. Digamos, por resumirlo, que el romanticismo fuerte europeo es el romanticismo alemán y el inglés, que recuperan la dimensión imaginativa e incluso visionaria en la poesía, que incorpora la meditación, la lectura de la naturaleza como un libro abierto que hay que leer, etcétera, etcétera. Eso pasa al simbolismo y a otras corrientes, pero realmente el romanticismo español, en cierta sintonía con el romanticismo francés, era un romanticismo más chillón, a pesar de que hubiera grandes poetas, un romanticismo más estridente sin ese componente visionario, sin la atención a la naturaleza.
Realmente eso llega a España un poco más tarde. El primer poeta español que lee en la lengua original, en inglés, esa poesía romántica, que entiende lo que hacían esos poetas, aparte de Blanco White, es Unamuno; y a partir de Unamuno esto va llegando. El primero que los sistematiza, que traduce poemas de ese idioma es Cernuda. Yo creo que para Panero, que tuvo relación con Cernuda, aunque fuera un poco complicada, hay un intento de incorporar una dicción meditativa. Unamuno y Cernuda hicieron conscientemente un acercamiento a la poesía romántica. De Machado no sabemos lo que leyó realmente en ese campo y sin embargo en muchos de sus poemas hizo esa poesía meditativa de la naturaleza y del paisaje, sobre todo en ‘Campos de Castilla’. Creo que por ahí, por la veta machadiana, cernudiana y de Unamuno, entra el paisaje en Panero y en alguno más, por ejemplo en Valverde y otros, pero de manera tímida.
Sí, y además Panero es muy cercano a Machado y a Unamuno…
Sí, pero Machado desde la filosofía alemana llega por sí solo a lugares a los que habían llegado los románticos ingleses, pero llega por sus lecturas filosóficas no porque hubiera leído a Wordswoth o a Coleridge. Llega desde la filosofía alemana, y supongo que por conversaciones con Unamuno, a intuiciones bastante sorprendentes. Pero cada cual accede de manera distinta. De Panero, yo creo que llega a esa poesía meditativa por sus lecturas de Machado y Unamuno y por sus conversaciones con Cernuda.
![[Img #50946]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/9985__visd_0000jpg021dd.jpg)
En ‘Zona de divagar’ usted habla de Elias Canetti, Czeslaw Milosz, Michel Houllebecq, Alejandro Rossi, Tomas Tranströmer o Julio Cortázar, un librito que define como “fragmentos azarosos y vagamente ensayísticos”. La frase ‘zona de divagare’ en lengua rumana significa lugar de confluencia de dos o más ríos. ¿De qué ríos estaríamos hablando aquí?
‘Zona de divagare’ es cómo llamaríamos en España a un delta o a un estuario. Una zona donde se juntan corrientes de agua o se bifurcan y crea una zona de marismas acuáticas cerca del mar. Los rumanos llaman ‘zona de divagare’ a algo que es un accidente geográfico, pero en español divagar significa simplemente errar, deambular, perderse un poco, extraviarse; y para mí es una definición muy bonita del ejercicio del ensayo literario.
El ensayo literario es un ejercicio de cierta libertad de escritura donde no estás trabajando en plan sistemático, sino que estás dejando que la mente divague un poco. En el ensayo lo que importa es el proceso, el camino mismo, y no tanto a dónde llegas. Lo importante en el ensayo es cómo te lleva el autor, qué te enseña, qué citas incluye, qué percepciones de repente manifiesta. Creo que el ensayo tiene mucho que ver con el pensamiento poético, que es más un ejercicio de libertad donde te dejas llevar un poco por el azar, por la imaginación, por ciertas semejanzas. ‘Zona de divagar’ es un libro un poco raro, porque se mezclan textos sobre autores. con textos de poética, reflexiones sobre el mundo y me gustaba que estuviera todo un poco como mezclado como un cajón de sastre.
Cuando usted habla de su poesía menciona “un estado de espera y sonambulismo” en la manera de escribir muchos poemas ¿Cómo hace casar ese estado con la lucidez de los mismos?
En realidad de ese ‘estado de espera’ han hablado muchos poetas desde Octavio Paz a José Ángel Valente, al propio Gamoneda. Es cierto que para cualquier tarea creativa hace falta un estado de disponibilidad, hace falta tiempo y tener la mente en un estado de cierta receptividad y entrar un poco en la onda. Hay temporadas en las que uno está menos receptivo porque tiene trabajo, porque está liado en algo, porque por desgracia o no sé si por suerte uno no puede vivir de esto. Para escribir, y sobre todo poesía, tienes que entrar en otro estado anímico, en otro estado intelectual, estar concentrado. Es un estado extraño pues por una parte tienes que escuchar un poco lo que vas escribiendo, tienes que ir decidiendo, tienes que ir empujando un poco el texto. Está muy bien dirigir el texto, está muy bien orientarlo pero es bueno también escuchar un poco por dónde te lleva el poema. Y yo creo que en ese ejercicio de pasividad/actividad, de alerta y propuesta por tu parte está un poco la escritura.
Lo de la lucidez es una percepción tuya como lector y te lo agradezco, pero yo no sé si otros lectores tienen esa percepción. A mí me gusta que el poema me proponga un mundo, una forma de ver el mundo, como una imagen del mundo y esa imagen puede tener la cualidad de un sueño o estar teñido un poco con los colores de la imaginación. Eso exige una mezcla de actividad y pasividad, uno escribe, pone palabras sobre la página y al mismo tiempo tiene que dejar que las palabras le vayan diciendo por dónde tiene que ir. El poema hay que saber escucharlo.
![[Img #50950]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/7591_suspenso.jpg)
Entonces, yo lo que vengo a entender es que hay un camino que se traza al propio andar, como decía Machado, que no está previamente fijado el fin… Mi pregunta es que si una vez ya trazado, una traza que se te va descubriendo según la haces, ¿no estaría necesitada de una forma?
La forma la vas descubriendo, el tono, la atmósfera. Todo eso va quedando claro conforme escribes. Muchos escritores han explicado que al escribir un libro los personajes se le revelan. Y le dicen, no, no, no quiero hacer esto, tengo que hacer esto otro, y yo creo que a veces los personajes de los poetas son las palabras. Hay cosas que de repente a medio poema te das cuenta que no las puedes hacer. El poema te va diciendo por dónde tienes que tirar o al menos esa es la experiencia que yo tengo, y cuando tienes unos versos tú ya sabes si el poema va a ser más o menos extenso, si tiene un tono más seco o más emocional, vas viendo la temperatura un poco del asunto. Decía Javier Marías que él escribía sin mapa pero con brújula. Es decir, que yo no tengo un mapa antes de escribir, pero si sé más o menos si quiero ir en dirección norte o sur; entonces con la brújula voy tirando y ya me lo voy encontrando por el camino. Eso me parece una buena analogía.
Usted comprenderá que los lenguajes de la poesía son con frecuencia crípticos ¿La violación del código es condición necesaria de la actividad poética?
Lo que ocurre es que la poesía se hace con palabras, pero las palabras del lenguaje son de todos, forman parte de todos, se utilizan para la comunicación cotidiana con fines puramente instrumentales. Los mensajes que mandamos a los demás generalmente son mensajes que se queman cuando llegan a su destinatario, se autodestruyen, salvo que tú quieras hacer énfasis o que haya un componente emocional o intelectual profundo. La poesía aspira a todo lo contrario, a que las palabras no desaparezcan, sino que se queden en la memoria, y en ese sentido desafía la lógica instrumental del lenguaje cotidiano, la desafía y aspira a la permanencia. Las palabras de un poema aspiran a grabarse en la conciencia, en la memoria de los lectores y de los oyentes, porque están cargadas de emoción, de especulación, de pensamiento, y eso que quieren decir es indisociable de la forma en que lo dicen. No se pueden separar, por eso es un desafío a la lógica instrumental que entiende el lenguaje solo como herramienta.
![[Img #50948]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/09_2020/5826_ehuw7xvwoaaxu6n.jpg)
Parece que algunas editoriales han cedido a la presión de las redes sociales. Recientemente ha sido concedido el ‘Premio Espasa de Poesía’ a Rafael Cabaliere, una especie de ‘influencer’ con 800.000 seguidores, que escribe textos de 'tú y yo y yo y tú', aptos para adolescentes enamoradizas. ¿Cómo van a afectar estas cosas a la poesía?
Estos días este suceso está teniendo bastante miga en redes sociales. Yo le llamo el ‘premio de poesía Escasa’ más que 'Espasa', 'Escasa'. Aquí ocurren varias cosas, por un lado la lógica del tardocapitalismo, la lógica mercantilista de que todo es susceptible de ser convertido en beneficio económico, que también le toca a la poesía. Por otro lado, están aplicando a ese tipo de productos comerciales la misma lógica que se aplicaba hace muchos años a la música pop para crear fórmulas comerciales que se comercializan como música; pero se trata de música prefabricada. Ahora ese tipo de estrategias comerciales se aplican a la literatura, también a la novela por cierto.
Y luego está el asunto de las redes sociales, que es ahora mismo una de las herramientas de comunicación y difusión de los jóvenes. Las empresas que manejan esas redes sociales están entre las empresas más potentes del mundo. Y como también la enseñanza está siendo amenazada por recortes, por la falta de fe y de compromiso de la sociedad civil y de las administraciones, pues realmente es muy difícil competir con eso.
Entonces los chavales creen que eso es poesía y no se dan cuenta de lo que tiene la propia tradición española. Pues para mí eso no es poesía, son besitos de autoayuda o esas cosas que se ponían en las carpetas cuando yo tenía 15 años con frases un poco llamativas. Ahí yo sí que creo que se puede demandar cierta responsabilidad a una empresa cultural, como es el caso de Espasa, con una gran historia editorial a sus espaldas, y a librerías como ‘La casa del libro’, que se supone que tienen un cierto peso en la tradición cultural española, y que se han vendido un poco a eso.
El problema que hay ahí es que por desgracia eso no se queda en anécdota. Si tú pensaras que esto es simplemente un epifenómeno que desaparecerá de aquí a tres o cuatro años, y que la poesía que se publica digamos en ‘Hyperión’, en ‘Pretextos’, en ‘Bartleby’, en fin, en ‘Calambur’ y otras editoriales, pudiera seguir publicándose y sobreviviera, no habría ningún problema. El problema es que el espacio que estos presuntos poetas ocupan, es un espacio que en términos efectivos se resta a la presencia de los libros de editoriales serias en las librerías y en las cadenas comerciales. De repente, por esa merma de espacio visual, la editorial para la que yo trabajaba allá por el año 2003 bajó un 30% en sus ventas. Te pedían menos libros y por tanto se vendían menos. Por contra, estos presuntos poetas ocupan un porcentaje cada vez mayor del presupuesto de las librerías. Lo que puede pasar de aquí a cuatro años es que este fenómeno desaparezca, pero ya haya perjudicado de manera irreversible el ecosistema de la poesía y que las pequeñas editoriales que tenían presencia en las librerías hayan sufrido la última gota que colma el vaso.
'Espasa' haciendo esto ocupa un espacio dentro de lo que sería el espacio de la poesía que las editoriales serias, que llevan treinta años trabajando, se las ven y se las desean para mantener. Es un problema, en términos mercantiles, yo creo que serio, y que puede dejar un paisaje bastante arrasado. Si sumamos pandemia, precarización del conocimiento y la incidencia de estos pseudopoetas, a lo mejor los poetas serios tendrán más problemas para publicar y para moverse. La verdad es que el paisaje no parece que pinte bien.