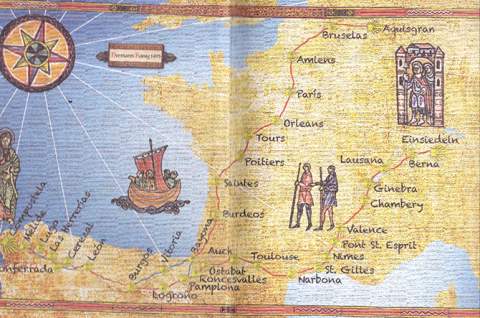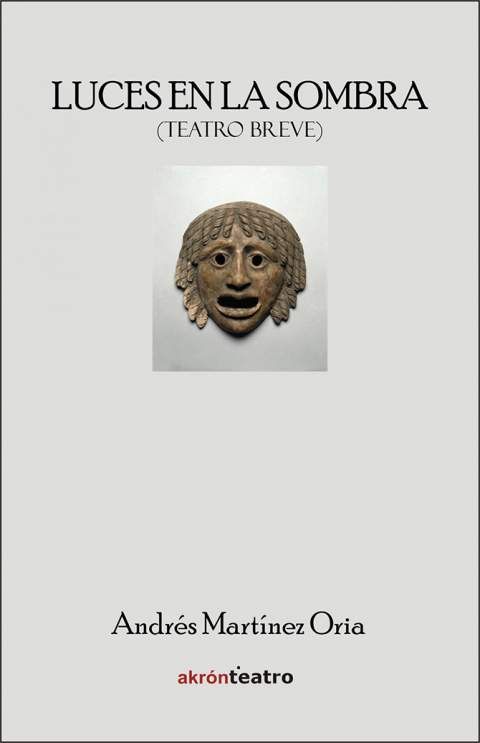Rendijas de la desmemoria: Una mirada autobiográfica de Lala Isla sobre nuestra Guerra Civil y posguerra franquista desde la proximidad y la distancia
Lala Isla: Rendijas de la desmemoria, Ed. Lobo Sapiens, León. Prólogo de Paul Preston. (2018)
![[Img #51296]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/3972_50539937_uy446_ss446_.jpg)
No había tenido momentos con suficiente calma para enfrentarme a una lectura pausada del libro Rendijas de la desmemoria, escrito por Lala Isla y publicado en 2018[1], del que me habían hablado en Astorga, y varias personas allegadas me pedían una opinión. Sí había ojeado algún resumen sobre su presentación y algún debate acerca de su contenido en Astorga Redacción. Este verano tan cargado de incertidumbres, aislamientos y distancias sociales, lo he examinado detenidamente y de un tirón, con las intermitencias necesarias para cambiar los aires locales y las narraciones a veces espeluznantes, a veces llenas de cierto humor, por temas y problemas más inmediatos. Diré que, independientemente de las suposiciones, de algunas inexactitudes temporales y geográficas, o de algunas erratas, el libro aborda con sensibilidad y coraje, desde su propia mirada y autobiografía, la violencia de la Guerra Civil y de los años de la posguerra, partiendo de las vidas y negocios de sus familias materna y paterna.
Aunque la autora, Lala Isla, diminutivo cariñoso de Amalia, nos habla de una “historia muy pequeña”, que atañe a su familia, el libro suma más de 600 páginas, acompañadas de un buen número de fotografías, fundamentalmente de carácter familiar. Consta de dos partes; la primera (Lo que me dejaron ver) aborda sobre todo los contextos y vidas domésticas vinculadas a las burguesías mercantiles de los Isla en La Bañeza, y de los Ortiz en Astorga, más tarde en Madrid, descendiendo en los distintos apartados a detalles caseros y anécdotas, una veces triviales, y en ocasiones muy elocuentes; la segunda parte (Lo que veo ahora) reconstruye desde una mirada desasosegada e indagadora la presencia directa o indirecta de los miembros de sus familias en la Guerra Civil y posguerra como partícipes en la represión y crímenes violentos, que se llevaron a cabo en ambas ciudades y en sus entornos comarcales, donde según sus padres “no había pasado nada”. Podría ser una revisión histórica, pero no lo es; podría ser un estudio sociológico o antropológico, pero tampoco alcanza, a mi entender, los parámetros metodológicos exigibles para tal consideración.
Su lectura, sin embargo, se convierte en reveladora y también en perturbadora en muchas de sus páginas, en palabras del reconocido hispanista e historiador Paul Preston, prologuista del libro. Es muy loable el esfuerzo acumulado y las entrevistas realizadas para lograr la recuperación de retazos de su memoria y rehacer los itinerarios vitales de los familiares más próximos y de personas olvidadas, como las asesinadas vilmente por los falangistas. Algunos de sus nombres los conocía; no todos con los pormenores de sus detenciones y muertes. Su evocación como buenas personas y su recuerdo como ciudadanos comprometidos con el gobierno legal y republicano se convierten en un homenaje sincero y honesto a sus vidas y a su memoria. Se abren así muchas luces respecto al pasado inmediato y a las narrativas manipuladas o silenciadas; ahora bien, quedan tantas sombras y claroscuros en algunos pasajes e informaciones, que son muchos los interrogantes pendientes de respuestas, tanto si el lector se encuentra próximo a los protagonistas, como si los contempla desde el desconocimiento más absoluto de las realidades y de los hechos expuestos. La misma autora reconoce en diferentes pasajes del texto y al final del libro, en el epílogo, las dificultades para encontrar contestaciones satisfactorias a todas sus preguntas y desazones.
Tendremos que decir algo de la metodología y escritura del libro, con unos ritmos y capítulos que no son habituales entre nosotros; sin duda, la investigación y el texto beben en unos estilos y formas de la cultura anglosajona, en los que se combinan con soltura y sin acritud la exposición empírica de los hechos con una capacidad narrativa, no exenta de cierta ironía, que llevan a la autora por derroteros imprevistos y a descubrimientos o caminos inexplorados. Las bases en que se asienta el libro son fundamentalmente orales, con el apoyo de la información extraída en particular de dos periódicos locales: El Pensamiento Astorgano y El Adelanto Bañezano; cuenta, además, con la generosa guía de un historiador y archivero nacido en La Bañeza y buen conocedor de la burguesía local, o con la contribución decisiva de un investigador tenaz, con raíces en Jiménez de Jamuz, que ha desentrañado en varios libros bien documentados la vorágine de la Guerra Civil en las tierras bañezanas. Por su parte, las entrevistas de Lala Isla constituyen testimonios esenciales para la reconstrucción de los hechos desde la perspectiva más humana y olvidada de las víctimas; las memorias de sus familiares se convierten en eslabones primordiales y en ranuras que iluminan con emoción las pérdidas, las muertes, los encarcelamientos o las vejaciones insoportables e injustas. No puede extrañarnos, por tanto, una inevitable fascinación – lo dice la propia Lala- por las historias que le van narrando los entrevistados con mayor o menor precisión sobre los dolorosos hechos vividos.
En varios momentos, Lala nos dice que la distancia – no la ‘distanciación’, un anglicismo- o la lejanía de los hechos, personas o lugares, le han permitido un mejor acercamiento a los acontecimientos y circunstancias por espeluznantes o difíciles que pudieran ser. Esta virtud metodológica y ventaja mental conlleva a veces un problema de desconexión con lo real y la necesidad de no quedar atrapado en las redes de las conjeturas o de las presuposiciones. Digamos también que la escritura, para nada lineal, se ramifica por caminos e historias paralelas y se adentra en problemas y temas muy complejos o delicados, por su dimensión hondamente humana como el miedo, el silencio, el olvido, la venganza, la envidia, la delación…, por sus repercusiones sociales como el paternalismo patronal, la sensibilidad social, el servicio doméstico, el acceso a la educación… o por sus relaciones con el poder de la Iglesia. En este sentido, hay dos capítulos de desmitificación de personas elevadas a la peana de la santidad por su heroica presencia en la Guerra Civil o por su trayectoria pastoral por parte de grupos religiosos de Astorga y de La Bañeza, incorporando una nueva versión de los falsos martirologios y del quehacer sacerdotal considerado ejemplar, o ¡vaya! de unos milagros inexistentes. No menos significativos y dolorosos son los apartados dedicados a las fosas comunes y exhumaciones, a la ley de la Memoria Histórica, y con ello a las encarcelaciones arbitrarias, a las sacas y ‘paseos’, a los cortes de pelo, al aceite de ricino, a los lugares de fusilamiento, a las cunetas de los muertos, y a los sórdidos y crueles campos de concentración o batallones de trabajo, por donde pasaron en toda España más de 700.000 prisioneros republicanos en condiciones de vida y de represión intolerables.
En muchas ocasiones, resulta difícil el seguimiento temporal de los hechos, pues las idas y venidas hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, complican al lector el entendimiento de las relaciones que se establecen entre unos momentos y otros o entre unas personas y otras. Las escalas de referencia nos sitúan sobre todo en los centros urbanos de Astorga y de La Bañeza, con aproximaciones breves a sus entornos rurales, en particular hacía la Maragatería, y con algunos retazos acerca de las condiciones de vida agrícola y ganadera de entonces. No faltan otros escenarios urbanos claves para la comprensión de las andaduras que discurren en la deconstrucción de esta autobiografía y estas rendijas de la memoria; Barcelona y la Costa Brava, Madrid y su entorno metropolitano, León y su alfoz, Monforte de Lemos, Carcabuey (Córdoba)… y Londres, donde vive la autora desde hace 47 años.
No puedo soslayarlo. En el texto me topo una y otra vez con narraciones e historias más o menos rememoradas, con lugares bien recordados, y con personas también conocidas y tratadas, unas del entorno familiar de Lala, algunas de ellas entre las entrevistadas, y otras, son más lejanas, aunque formen parte también de mi memoria. También entre los autores citados encuentro algunos nombres con los que mantengo o he tenido una estrecha relación. Si puedo y debo subrayar la valentía de la autora en el desenmascaramiento de los comportamientos de muchos falangistas bañezanos, verdaderamente siniestros, crueles, despiadados y sin alma, aunque manejasen con técnica depurada el arco de un violín, se vistiesen con ropajes sagrados o se cubriesen con mantillas de manila. Quizás, en lugar de reiterar informaciones y entrevistas a lo largo de muchas páginas, podría haberse adentrado en algunos itinerarios de tales individuos vinculados a las burguesías locales de La Bañeza y de Astorga, bendecidos una y otra vez por el poder franquista y la jerarquía religiosa, que se transmutaron con cinismo y obscenidad en demócratas de nuevo cuño, sin renunciar a sus fascismos, sin arrepentimiento alguno, y sin haber pagado nada por sus tropelías, corrupciones y abusos. La impunidad con la que vivieron y han vivido es un déficit de nuestra transición democrática. También me atrevo a señalar que las descripciones o retratos que realiza de algunos protagonistas de su familia o próximos a ella, son compartidas, creo, por la mayoría de los habitantes y personas que vivieron aquellos tiempos inicuos.
Sin entrar en un análisis detallado de cada uno de los capítulos (18) que vertebran el libro –con títulos sugerentes-, y sin polemizar sobre las fuentes y los contenidos, sí recomendaría a la autora la revisión y la corrección de algunas erratas. La escritura de más de 600 páginas sobre su desmemoria y la de su entorno es una tarea innegablemente ardua, máxime si se redacta con los sentimientos rotos y bajo la dialéctica y búsqueda de certezas o verdades frente al olvido y la falsedad. Sus páginas vienen, por tanto, a perturbar el sosiego e indiferencia de una sociedad amnésica a la que contribuyó la Ley de Amnistía de 1977; y las rendijas se convierten, así, en cuñas de lucidez y en ranuras de inquietud o de denuncia, incrustadas en la trama franquista de silencio e impunidad que cruzó la Transición sin rasguño alguno; y ahí sigue, en esta democracia desmemoriada.
En un lugar de la provincia de León, mirando a las cumbres del Teleno, septiembre de 2020.
Valentín Cabero Diéguez
Lala Isla: Rendijas de la desmemoria, Ed. Lobo Sapiens, León. Prólogo de Paul Preston. (2018)
![[Img #51296]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/10_2020/3972_50539937_uy446_ss446_.jpg)
No había tenido momentos con suficiente calma para enfrentarme a una lectura pausada del libro Rendijas de la desmemoria, escrito por Lala Isla y publicado en 2018[1], del que me habían hablado en Astorga, y varias personas allegadas me pedían una opinión. Sí había ojeado algún resumen sobre su presentación y algún debate acerca de su contenido en Astorga Redacción. Este verano tan cargado de incertidumbres, aislamientos y distancias sociales, lo he examinado detenidamente y de un tirón, con las intermitencias necesarias para cambiar los aires locales y las narraciones a veces espeluznantes, a veces llenas de cierto humor, por temas y problemas más inmediatos. Diré que, independientemente de las suposiciones, de algunas inexactitudes temporales y geográficas, o de algunas erratas, el libro aborda con sensibilidad y coraje, desde su propia mirada y autobiografía, la violencia de la Guerra Civil y de los años de la posguerra, partiendo de las vidas y negocios de sus familias materna y paterna.
Aunque la autora, Lala Isla, diminutivo cariñoso de Amalia, nos habla de una “historia muy pequeña”, que atañe a su familia, el libro suma más de 600 páginas, acompañadas de un buen número de fotografías, fundamentalmente de carácter familiar. Consta de dos partes; la primera (Lo que me dejaron ver) aborda sobre todo los contextos y vidas domésticas vinculadas a las burguesías mercantiles de los Isla en La Bañeza, y de los Ortiz en Astorga, más tarde en Madrid, descendiendo en los distintos apartados a detalles caseros y anécdotas, una veces triviales, y en ocasiones muy elocuentes; la segunda parte (Lo que veo ahora) reconstruye desde una mirada desasosegada e indagadora la presencia directa o indirecta de los miembros de sus familias en la Guerra Civil y posguerra como partícipes en la represión y crímenes violentos, que se llevaron a cabo en ambas ciudades y en sus entornos comarcales, donde según sus padres “no había pasado nada”. Podría ser una revisión histórica, pero no lo es; podría ser un estudio sociológico o antropológico, pero tampoco alcanza, a mi entender, los parámetros metodológicos exigibles para tal consideración.
Su lectura, sin embargo, se convierte en reveladora y también en perturbadora en muchas de sus páginas, en palabras del reconocido hispanista e historiador Paul Preston, prologuista del libro. Es muy loable el esfuerzo acumulado y las entrevistas realizadas para lograr la recuperación de retazos de su memoria y rehacer los itinerarios vitales de los familiares más próximos y de personas olvidadas, como las asesinadas vilmente por los falangistas. Algunos de sus nombres los conocía; no todos con los pormenores de sus detenciones y muertes. Su evocación como buenas personas y su recuerdo como ciudadanos comprometidos con el gobierno legal y republicano se convierten en un homenaje sincero y honesto a sus vidas y a su memoria. Se abren así muchas luces respecto al pasado inmediato y a las narrativas manipuladas o silenciadas; ahora bien, quedan tantas sombras y claroscuros en algunos pasajes e informaciones, que son muchos los interrogantes pendientes de respuestas, tanto si el lector se encuentra próximo a los protagonistas, como si los contempla desde el desconocimiento más absoluto de las realidades y de los hechos expuestos. La misma autora reconoce en diferentes pasajes del texto y al final del libro, en el epílogo, las dificultades para encontrar contestaciones satisfactorias a todas sus preguntas y desazones.
Tendremos que decir algo de la metodología y escritura del libro, con unos ritmos y capítulos que no son habituales entre nosotros; sin duda, la investigación y el texto beben en unos estilos y formas de la cultura anglosajona, en los que se combinan con soltura y sin acritud la exposición empírica de los hechos con una capacidad narrativa, no exenta de cierta ironía, que llevan a la autora por derroteros imprevistos y a descubrimientos o caminos inexplorados. Las bases en que se asienta el libro son fundamentalmente orales, con el apoyo de la información extraída en particular de dos periódicos locales: El Pensamiento Astorgano y El Adelanto Bañezano; cuenta, además, con la generosa guía de un historiador y archivero nacido en La Bañeza y buen conocedor de la burguesía local, o con la contribución decisiva de un investigador tenaz, con raíces en Jiménez de Jamuz, que ha desentrañado en varios libros bien documentados la vorágine de la Guerra Civil en las tierras bañezanas. Por su parte, las entrevistas de Lala Isla constituyen testimonios esenciales para la reconstrucción de los hechos desde la perspectiva más humana y olvidada de las víctimas; las memorias de sus familiares se convierten en eslabones primordiales y en ranuras que iluminan con emoción las pérdidas, las muertes, los encarcelamientos o las vejaciones insoportables e injustas. No puede extrañarnos, por tanto, una inevitable fascinación – lo dice la propia Lala- por las historias que le van narrando los entrevistados con mayor o menor precisión sobre los dolorosos hechos vividos.
En varios momentos, Lala nos dice que la distancia – no la ‘distanciación’, un anglicismo- o la lejanía de los hechos, personas o lugares, le han permitido un mejor acercamiento a los acontecimientos y circunstancias por espeluznantes o difíciles que pudieran ser. Esta virtud metodológica y ventaja mental conlleva a veces un problema de desconexión con lo real y la necesidad de no quedar atrapado en las redes de las conjeturas o de las presuposiciones. Digamos también que la escritura, para nada lineal, se ramifica por caminos e historias paralelas y se adentra en problemas y temas muy complejos o delicados, por su dimensión hondamente humana como el miedo, el silencio, el olvido, la venganza, la envidia, la delación…, por sus repercusiones sociales como el paternalismo patronal, la sensibilidad social, el servicio doméstico, el acceso a la educación… o por sus relaciones con el poder de la Iglesia. En este sentido, hay dos capítulos de desmitificación de personas elevadas a la peana de la santidad por su heroica presencia en la Guerra Civil o por su trayectoria pastoral por parte de grupos religiosos de Astorga y de La Bañeza, incorporando una nueva versión de los falsos martirologios y del quehacer sacerdotal considerado ejemplar, o ¡vaya! de unos milagros inexistentes. No menos significativos y dolorosos son los apartados dedicados a las fosas comunes y exhumaciones, a la ley de la Memoria Histórica, y con ello a las encarcelaciones arbitrarias, a las sacas y ‘paseos’, a los cortes de pelo, al aceite de ricino, a los lugares de fusilamiento, a las cunetas de los muertos, y a los sórdidos y crueles campos de concentración o batallones de trabajo, por donde pasaron en toda España más de 700.000 prisioneros republicanos en condiciones de vida y de represión intolerables.
En muchas ocasiones, resulta difícil el seguimiento temporal de los hechos, pues las idas y venidas hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, complican al lector el entendimiento de las relaciones que se establecen entre unos momentos y otros o entre unas personas y otras. Las escalas de referencia nos sitúan sobre todo en los centros urbanos de Astorga y de La Bañeza, con aproximaciones breves a sus entornos rurales, en particular hacía la Maragatería, y con algunos retazos acerca de las condiciones de vida agrícola y ganadera de entonces. No faltan otros escenarios urbanos claves para la comprensión de las andaduras que discurren en la deconstrucción de esta autobiografía y estas rendijas de la memoria; Barcelona y la Costa Brava, Madrid y su entorno metropolitano, León y su alfoz, Monforte de Lemos, Carcabuey (Córdoba)… y Londres, donde vive la autora desde hace 47 años.
No puedo soslayarlo. En el texto me topo una y otra vez con narraciones e historias más o menos rememoradas, con lugares bien recordados, y con personas también conocidas y tratadas, unas del entorno familiar de Lala, algunas de ellas entre las entrevistadas, y otras, son más lejanas, aunque formen parte también de mi memoria. También entre los autores citados encuentro algunos nombres con los que mantengo o he tenido una estrecha relación. Si puedo y debo subrayar la valentía de la autora en el desenmascaramiento de los comportamientos de muchos falangistas bañezanos, verdaderamente siniestros, crueles, despiadados y sin alma, aunque manejasen con técnica depurada el arco de un violín, se vistiesen con ropajes sagrados o se cubriesen con mantillas de manila. Quizás, en lugar de reiterar informaciones y entrevistas a lo largo de muchas páginas, podría haberse adentrado en algunos itinerarios de tales individuos vinculados a las burguesías locales de La Bañeza y de Astorga, bendecidos una y otra vez por el poder franquista y la jerarquía religiosa, que se transmutaron con cinismo y obscenidad en demócratas de nuevo cuño, sin renunciar a sus fascismos, sin arrepentimiento alguno, y sin haber pagado nada por sus tropelías, corrupciones y abusos. La impunidad con la que vivieron y han vivido es un déficit de nuestra transición democrática. También me atrevo a señalar que las descripciones o retratos que realiza de algunos protagonistas de su familia o próximos a ella, son compartidas, creo, por la mayoría de los habitantes y personas que vivieron aquellos tiempos inicuos.
Sin entrar en un análisis detallado de cada uno de los capítulos (18) que vertebran el libro –con títulos sugerentes-, y sin polemizar sobre las fuentes y los contenidos, sí recomendaría a la autora la revisión y la corrección de algunas erratas. La escritura de más de 600 páginas sobre su desmemoria y la de su entorno es una tarea innegablemente ardua, máxime si se redacta con los sentimientos rotos y bajo la dialéctica y búsqueda de certezas o verdades frente al olvido y la falsedad. Sus páginas vienen, por tanto, a perturbar el sosiego e indiferencia de una sociedad amnésica a la que contribuyó la Ley de Amnistía de 1977; y las rendijas se convierten, así, en cuñas de lucidez y en ranuras de inquietud o de denuncia, incrustadas en la trama franquista de silencio e impunidad que cruzó la Transición sin rasguño alguno; y ahí sigue, en esta democracia desmemoriada.
En un lugar de la provincia de León, mirando a las cumbres del Teleno, septiembre de 2020.
Valentín Cabero Diéguez