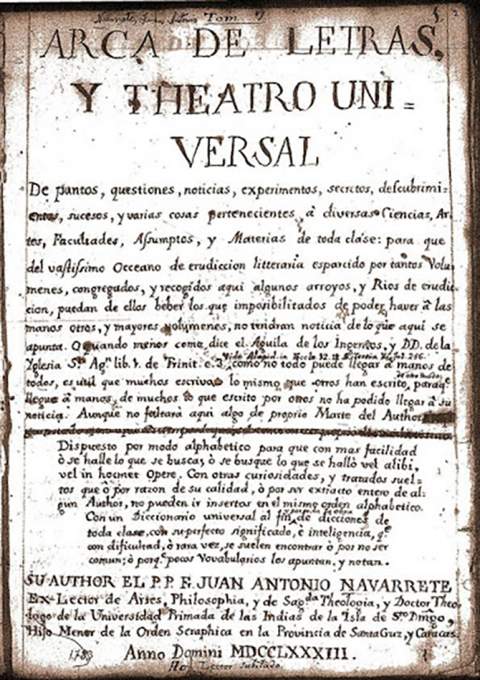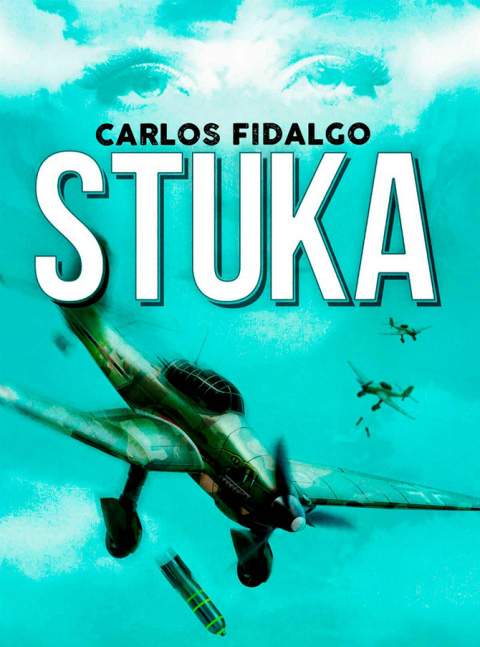Glosas a Leopoldo María Panero
Javier Huerta Calvo (ed.), El poema, flor de la nada (15 glosas a la poesía de Leopoldo María Panero), Madrid, Sial / Trivium, 2020, 193 pp.
![[Img #52639]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/3892_panero.jpg)
No cabe duda de que los Panero han contado hasta ahora con más espectadores que lectores, circunstancia, ciertamente, a la que ellos mismos contribuyeron con El Desencanto. En el caso de Leopoldo María esta percepción resulta quizás aún más evidente. Es necesario, pues, centrarse en la obra del poeta. A esto quiere contribuir este volumen coordinado por Javier Huerta en el que se han reunido los trabajos de quince estudiosos, que glosan sendos poemas del mediano de los Panero. En su prólogo (pp. 11-16) el profesor Huerta, tras recordar los numerosos tópicos y falacias que aún rodean la figura del poeta y de su familia, realiza un breve recorrido por su obra, presentando sus rasgos esenciales y contextualizando las composiciones aquí seleccionadas.
En el primer trabajo, Javier Lostalé comenta «Canto a los anarquistas caídos sobre la primavera de 1939» (pp. 17-22), escrito en la primera juventud e incluido —con otro título, por motivos de censura— en la célebre antología de Castellet, Nueve novísimos poetas españoles. La circunstancia histórica concreta se convierte, sin embargo, según nos explica Lostalé, en un pretexto para una meditación sobre la muerte. Los dos siguientes textos, ‘Unas palabras para Peter Pan’ y ‘La canción del traficante de Marihuana’, ambos de su primer poemario, Así se fundó Carnaby Street (1970), son analizados respectivamente por Tatiana Muños Brenes (pp. 23-35) y Fanny Rubio (pp. 37-50). La primera dilucida el sentido de un poema que combina literatura infantil y literatura de terror; la segunda incide en el carácter auténticamente subversivo de la poesía paneriana. El recorrido por sus primeros libros se cierra con el análisis (pp. 51-62) de una de sus mejores composiciones, ‘Glosa a un epitafio (carta al padre)’, a la vez conmovedora y terrible, y “auténtico texto de textos”, según señala su comentarista, Javier Domingo (p. 56).
La siguiente etapa, ya en la década de los ochenta, se abre con el trabajo de Julia Barella sobre ese atroz ajustes de cuenta con la madre que es ‘Ma mère’ (pp. 63-71). Xelo Candel examina ‘La canción del croupier del Mississipi’ (73-86), en la que subraya también el carácter subversivo “ácrata, marginal, fuera del toda estructura social” (p. 78) que ha de corresponder, según Panero, al poeta en España. Jesús Ponce (pp. 87-102) con notable erudición y perspicacia se detiene en estudio de algunos de los peculiares epigramas que integran Dioscuros. Túa Blesa, el máximo panerista actual, ofrece su lectura —una de tantas posibles, según él mismo advierte— de ‘Proyecto de un beso’ (103-118). José Benito Fernández (pp. 119-121) glosa brevemente, y en clave sobre todo biográfica —no en vano es un experto conocedor de la vida del poeta—, ‘El loco al que llaman el rey’, otro espléndido epigrama.
Como ejemplo de la etapa ya de decadencia contempla Rafael Morales Barba el peculiar homenaje a Claudio Rodríguez de ‘La cantata del miedo’ (Claudio Rodríguez) (pp. 123-130), que lejos del espíritu del texto homenajeado se convierte en “vómito de invectivas contra la vida, el grito munchiano del desesperado” (p. 130). Sin negar ese periodo de franco declive en que entra el poeta en el nuevo siglo, Andrés Martínez Oria resalta en un preciso análisis la permanencia de algunos fulgores de antaño en «Paredón» (pp. 131-144), amarga declaración existencialista en cuyo origen late el eco literario, una vez más, del padre. Clara Isabel Martínez rastrea en ‘Sepulcro en Tarquinia (homenaje a Antonio Colinas’ (pp. 145-153) los paralelismos temáticos y formales con el texto libérrimamente homenajeado. Sergio Santiago se adentra en ‘El Anticristo’ (pp. 155-167) desde una triple perspectiva: los ecos de Lacan, del Apoclipsis y, sobre todo, de Nietzsche, autor muy presente, según se puede comprobar aquí, en la obra de Panero.
El volumen se cierra con dos comentarios sobre sendos textos póstumos. Álvaro Tato, en una serie de notas que combinan la exégesis y ejercicio literario (pp. 169-173) glosa el poema XIII, que califica de “zona cero del esputo que lanza Rosa enferma” (p. 172). Finalmente, el coordinador del volumen, Javier Huerta, se ocupa del poema XXIX de Lirios de la nada (pp. 175-183), obra que apareció firmado al alimón con Félix J. Caballero. Encontramos en él de nuevo una de las obsesiones del poeta, la figura de su padre, cuyo soneto ‘A mis hermanas’ está en la génesis de esta composición. Queda de manifiesto, como advierte Huerta, que “la poesía fue así el lugar de reconciliación entre el padre y el hijo” (p. 180).
En definitiva El poema, flor de la nada ofrece una pertinente selección comentada de la poesía de Leopoldo María Panero, en la que se revelan sus claves temáticas y formales así como su evolución, desde las primeras tentativas juveniles hasta los versos aparecidos ya de manera póstuma. Igualmente es de destacar la pluralidad de perspectivas que se ofrecen a través de las lecturas de los especialistas aquí reunidos, que proceden no solo del ámbito académico sino también del literario (representado por cierto en casi todos los géneros). Como recordaba Javier Huerta en el cierre del prólogo, “con la desaparición de Leopoldo María, el clan de los Panero está también ya puesto en orden por la muerte. Concluido el espectáculo, ahora solo resta la palabra poética y, por ende, el juicio de los lectores.” (p. 16). Ahora los lectores cuentan con una excelente introducción para adentrarse en su poesía.
Javier Huerta Calvo (ed.), El poema, flor de la nada (15 glosas a la poesía de Leopoldo María Panero), Madrid, Sial / Trivium, 2020, 193 pp.
![[Img #52639]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/3892_panero.jpg)
No cabe duda de que los Panero han contado hasta ahora con más espectadores que lectores, circunstancia, ciertamente, a la que ellos mismos contribuyeron con El Desencanto. En el caso de Leopoldo María esta percepción resulta quizás aún más evidente. Es necesario, pues, centrarse en la obra del poeta. A esto quiere contribuir este volumen coordinado por Javier Huerta en el que se han reunido los trabajos de quince estudiosos, que glosan sendos poemas del mediano de los Panero. En su prólogo (pp. 11-16) el profesor Huerta, tras recordar los numerosos tópicos y falacias que aún rodean la figura del poeta y de su familia, realiza un breve recorrido por su obra, presentando sus rasgos esenciales y contextualizando las composiciones aquí seleccionadas.
En el primer trabajo, Javier Lostalé comenta «Canto a los anarquistas caídos sobre la primavera de 1939» (pp. 17-22), escrito en la primera juventud e incluido —con otro título, por motivos de censura— en la célebre antología de Castellet, Nueve novísimos poetas españoles. La circunstancia histórica concreta se convierte, sin embargo, según nos explica Lostalé, en un pretexto para una meditación sobre la muerte. Los dos siguientes textos, ‘Unas palabras para Peter Pan’ y ‘La canción del traficante de Marihuana’, ambos de su primer poemario, Así se fundó Carnaby Street (1970), son analizados respectivamente por Tatiana Muños Brenes (pp. 23-35) y Fanny Rubio (pp. 37-50). La primera dilucida el sentido de un poema que combina literatura infantil y literatura de terror; la segunda incide en el carácter auténticamente subversivo de la poesía paneriana. El recorrido por sus primeros libros se cierra con el análisis (pp. 51-62) de una de sus mejores composiciones, ‘Glosa a un epitafio (carta al padre)’, a la vez conmovedora y terrible, y “auténtico texto de textos”, según señala su comentarista, Javier Domingo (p. 56).
La siguiente etapa, ya en la década de los ochenta, se abre con el trabajo de Julia Barella sobre ese atroz ajustes de cuenta con la madre que es ‘Ma mère’ (pp. 63-71). Xelo Candel examina ‘La canción del croupier del Mississipi’ (73-86), en la que subraya también el carácter subversivo “ácrata, marginal, fuera del toda estructura social” (p. 78) que ha de corresponder, según Panero, al poeta en España. Jesús Ponce (pp. 87-102) con notable erudición y perspicacia se detiene en estudio de algunos de los peculiares epigramas que integran Dioscuros. Túa Blesa, el máximo panerista actual, ofrece su lectura —una de tantas posibles, según él mismo advierte— de ‘Proyecto de un beso’ (103-118). José Benito Fernández (pp. 119-121) glosa brevemente, y en clave sobre todo biográfica —no en vano es un experto conocedor de la vida del poeta—, ‘El loco al que llaman el rey’, otro espléndido epigrama.
Como ejemplo de la etapa ya de decadencia contempla Rafael Morales Barba el peculiar homenaje a Claudio Rodríguez de ‘La cantata del miedo’ (Claudio Rodríguez) (pp. 123-130), que lejos del espíritu del texto homenajeado se convierte en “vómito de invectivas contra la vida, el grito munchiano del desesperado” (p. 130). Sin negar ese periodo de franco declive en que entra el poeta en el nuevo siglo, Andrés Martínez Oria resalta en un preciso análisis la permanencia de algunos fulgores de antaño en «Paredón» (pp. 131-144), amarga declaración existencialista en cuyo origen late el eco literario, una vez más, del padre. Clara Isabel Martínez rastrea en ‘Sepulcro en Tarquinia (homenaje a Antonio Colinas’ (pp. 145-153) los paralelismos temáticos y formales con el texto libérrimamente homenajeado. Sergio Santiago se adentra en ‘El Anticristo’ (pp. 155-167) desde una triple perspectiva: los ecos de Lacan, del Apoclipsis y, sobre todo, de Nietzsche, autor muy presente, según se puede comprobar aquí, en la obra de Panero.
El volumen se cierra con dos comentarios sobre sendos textos póstumos. Álvaro Tato, en una serie de notas que combinan la exégesis y ejercicio literario (pp. 169-173) glosa el poema XIII, que califica de “zona cero del esputo que lanza Rosa enferma” (p. 172). Finalmente, el coordinador del volumen, Javier Huerta, se ocupa del poema XXIX de Lirios de la nada (pp. 175-183), obra que apareció firmado al alimón con Félix J. Caballero. Encontramos en él de nuevo una de las obsesiones del poeta, la figura de su padre, cuyo soneto ‘A mis hermanas’ está en la génesis de esta composición. Queda de manifiesto, como advierte Huerta, que “la poesía fue así el lugar de reconciliación entre el padre y el hijo” (p. 180).
En definitiva El poema, flor de la nada ofrece una pertinente selección comentada de la poesía de Leopoldo María Panero, en la que se revelan sus claves temáticas y formales así como su evolución, desde las primeras tentativas juveniles hasta los versos aparecidos ya de manera póstuma. Igualmente es de destacar la pluralidad de perspectivas que se ofrecen a través de las lecturas de los especialistas aquí reunidos, que proceden no solo del ámbito académico sino también del literario (representado por cierto en casi todos los géneros). Como recordaba Javier Huerta en el cierre del prólogo, “con la desaparición de Leopoldo María, el clan de los Panero está también ya puesto en orden por la muerte. Concluido el espectáculo, ahora solo resta la palabra poética y, por ende, el juicio de los lectores.” (p. 16). Ahora los lectores cuentan con una excelente introducción para adentrarse en su poesía.