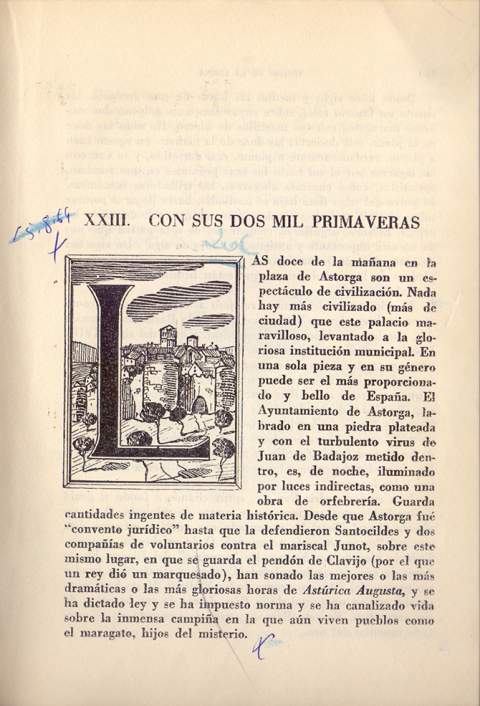El camino de Santiago (III y IV)
![[Img #52911]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/7935_mapa-antiguo-camino-de-santiago.jpg)
EL CAMINO DE SANTIAGO, III
EN AQUELLOS TIEMPOS
La basílica, levantada en tiempos de Alfonso III, fue saqueada y quemada por Almanzor, con la ayuda de varios nobles cristianos. Se apoderó de la ciudad a finales del primer milenio, pero respetó la tumba. Almanzor hizo que las campanas y las puertas de la ciudad fueran llevadas a hombros por los prisioneros cristianos hasta Córdoba y que las colocaran en su mezquita.
San Pedro de Mezonzo, que había nacido en Curtis, cerca de La Coruña, y era obispo de Iria Flavia, había hecho evacuar a la población y llevar las reliquias a lugar seguro antes del ataque. Posteriormente se ocupó de la reconstrucción del templo con la ayuda del rey Bermudo II, el Gotoso, de León, que reabrió sus puertas en el año 1003, después de que muriera el terrible conquistador musulmán, valedor de la yihad.
Antes de dos siglos después de la construcción de la basílica de Alfonso III, en el año 1075, se iniciaron las obras para la construcción de uno más amplio en el reinado de Alfonso VI, el bravo, rey de León, de Galicia y de Castilla. Con este fin el rey donó parte del botín que había conseguido con su ataque a la taifa de Granada.
Durante 13 años, hasta 1088, durante el obispado de Diego Peláez, se realizó la primera fase. Este obispo propuso la reorganización de la Tierra de Santiago. Mejoró la justicia, la administración y la defensa frente al ataque de los normandos y los conflictos interiores. Impuso medidas contra la relajación del clero e impulsó el comercio. Fue quien acometió la gran catedral románica de Santiago, entroncándola con lo fundamental de la cultura europea en este tiempo. En esta primera fase se fijó la base de diseño de la catedral, que sería seguida hasta su culminación siglo y medio después.
Se proyectó casi ocho veces mayor que la basílica, con tres naves centrales. Al ser destituido Diego Peláez las obras se pararon durante ocho años, pero en 1095 se trasladó definitivamente la sede de Iria Flavia a Compostela y se reanudaron bajo el administrador Diego Gelmírez, posteriormente obispo y luego primer arzobispo. Este propulsó la construcción de la catedral de Santiago e hizo escribir el “Registrum” o “Historia Compostelana”, compilación dedocumentos desde el origen de la diócesis y de los hechos de su gobierno como obispo, y promovió el ‘Liber Sancti Iacobi’, para difundir la devoción al apóstol Santiago por el mundo conocido.
![[Img #52910]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/7042_gelmirez.jpg)
ESPLENDOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Diego Gelmírez era un gregoriano convencido y tenía muy buena relación con la Orden de Cluny y buen contacto con Roma y con el rey Alfonso VII de León, llamado el Emperador, que reinó entre 1126 y 1157. Era hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, por lo que fue el primer rey leonés miembro de la casa de Borgoña, que se extinguió con la muerte de Pedro I, el Cruel o el Justo, que fue sustituido por su hermanastro paterno Enrique, primer Trastámara.
Gelmírez consiguió que la diócesis alcanzara el rango de arzobispado, con amplios poderes administrativos y civiles además de los eclesiásticos. La construcción de hospedajes por su parte, posibilitó la mayor afluencia de peregrinos, con lo que trajo prestigio y riqueza. El papa Pascual II, decidió la dependencia directa de Santiago respecto a Roma y le facultó para exigir el tributo llamado ‘Voto a Santiago’ desde el Pisuerga al Océano. Santiago llegó a contar con 72 canónigos, siete de ellos cardenales, y consiguió el privilegio de usar palio, que siglos más tarde sería muy usado por el último dictador de España.
El origen de las peregrinaciones era realizar un viaje para visitar un lugar donde se creía que se manifestaba un poder sobrenatural. En el cristianismo se consideró que el camino que se hacía en soledad era, en cierto sentido, una prolongación del espíritu eremítico que se había ido extendiendo desde el s. III. La peregrinación a Santiago se fundamentaba en el concepto del culto a los santos que se inició para conmemorar a los mártires, junto con la veneración a las reliquias a las que les suponían un poder de intercesión ante Dios, al que le demandaban dones como salud, fertilidad o prosperidad y fuerza frente a las adversidades. Esta veneración inicialmente se hacía de forma discreta y oculta hasta que llegó la legalización del cristianismo, con Constantino, a comienzos del s. IV.
La peregrinación a Santiago surgió cuando las dos grandes peregrinaciones, a Tierra Santa y a Roma, llevaban en marcha ya siglos. Los viajes a donde se había originado la nueva religión, con la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios hasta su crucifixión y su resurrección, como claves de la nueva fe, y a donde había germinado el poder espiritual y temporal de esa misma religión. Tuvo a su favor la consideración de que era un poco como el viaje al fin del mundo, de ahí venía el nombre de Finis Terrae del cabo en el que acababa el camino, poco más allá de Compostela. Por otra parte, representaba mayor espíritu de penitencia, de acuerdo con el gusto de los tiempos. Además, contó siempre con más apoyo de las autoridades europeas por estas mismas consideraciones e implicaba menos compromiso que la sede papal.
![[Img #52909]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/4963_p_1_4_0_7_1407-codex-calixtinus-codice-de-salamanca-c-1325-600x400.jpg)
EL PEREGRINO
Toda la peregrinación a Compostela estaba inmersa en la religiosidad y en la práctica de los sacramentos. El viaje no dejaba de entrañar dificultades por los diferentes territorios que tenían que atravesar, por lo que la primera preocupación era buscar la protección para un buen viaje y retornar salvo y sano. A esto iban unidos los símbolos y atributos que empleaban, como el bordón o bastón del peregrino, más alto que la estatura de la persona y con forma de cayado, símbolo a la vez de resistencia y liberación.La calabaza, símbolo del agua de la vida y el morral o bolsa de viaje, de la humildad. A los que se añadieron la capa parda con esclavina y el sombrero de ala vuelta y la concha de viera o venera, que inicialmente los peregrinos las recogían en la costa y las portaban a su regreso de Santiago, como expresión de renacimiento y vida.
El camino se fue llenando de establecimientos para su alojamiento. Nacieron dentro del espíritu de la hospitalidad y fueron denominados hospitales, promovidos por eclesiásticos y civiles. En Astorga llegó a haber a lo largo de los siglos más de una veintena de los que dos, con otros fines, han llegado a nuestros días. El de San Juan Bautista, ahora residencia para mayores y el de las Cinco Llagas en los últimos tiempos sanatorio y actualmente dedicado a diversos funcionales.
Les proporcionaban remedios contra la enfermedad y para el espíritu y descanso y restauración corporal. Estaban confiados a hermandades gremiales o cofradías, que se ocupaban de su asistencia. Igualmente les acogían los monasterios. La hospitalidad se daba también entre los particulares que les acogían en sus casas, bien por la práctica de la caridad o retribuidos.
EL CAMINO DE SANTIAGO, IV
AQUELLOS PEREGRINOS
Tras la disolución del Imperio Carolingio y la transformación feudal que le siguió, los señores feudales incrementaron las cargas fiscales a la sociedad con el pretexto de proteger a campesinos y clero y provocaron guerras, que causaron víctimas y daños. En este tiempo los religiosos gozaban de autoridad moral por lo que, inspirándose en los precedentes carolingios, las autoridades religiosas del centro de Francia condenaron los excesos de los Señores y trataron de moderar su conducta. Esto trajo como consecuencia la definición de los derechos y deberes de los tres órdenes y el establecimiento de los fundamentos morales de la sociedad medieval occidental.
La llegada de la Paz de Dios posibilitó un ambiente más pacífico y se dejaron atrás los años oscuros del papado, al tiempo que surgió un movimiento reformador, impulsado por los monjes de Cluny y Gorze. En este tiempo, Europa vivió un período expansivo, con crecimiento demográfico, mejora climática, crecimiento de la producción agraria, del comercio y de la masa monetaria. En lo político se extendió la denominada Paz de Dios, el movimiento espiritual organizado por la Iglesia, apoyada por la autoridad civil, con el fin de lograr la pacificación del mundo cristiano occidental y limitar la violencia de la sociedad.
En el siglo X ya había surgido el interés en fieles de más allá de los Pirineos, tal como aparece en testimonios escritos, por el Camino de Santiago. Por ejemplo, hay uno del año 930 de un clérigo impedido que procedía del Imperio Romano Germánico. En el año 950 llegó a Santiago Gotescalco, obispo francés de Le Puy. En el 961 el conde de Gotha, de Sajonia, y el arzobispo francés de Reims.
En este periodo también se impulsó la Reconquista. Los reyes asturianos y leoneses consiguieron ampliar los territorios cristianos y ofrecían donaciones al Apóstol para obtener su ayuda. Consiguieron controlar la meseta en su parte norte y los navarros lo consiguieron en el Alto Ebro. Esta situación cambió con la llegada de Almanzor, que recuperó buena parte de los territorios que habían perdido y efectuó continuas aceifas o expediciones bélicas sarracenas. Hasta arrasó Santiago de Compostela en el año 997, como había hecho en Astorga en dos ocasiones, pero no logró acabar con las peregrinaciones. Falleció cinco años más tarde, en 1002, y el califato se sumió en una larga guerra civil que acabó desintegrándolo en los reinos de taifas.
![[Img #52908]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/713_hospital-san-juan-bautista.jpg)
CAMINO DE SANTIAGO EN EL XI Y EN EL XII
En la península ibérica, la muerte de Almanzor y la caída del califato, coincidieron con una mejora de la economía y el poder de los reinos cristianos. Las peregrinaciones a Compostela consiguieron notables impulsos y la devoción a Santiago se extendió con rapidez por todo el continente. Como consecuencia, la iglesia compostelana alcanzó riqueza y poder, hasta el extremo de verse con recelo desde Roma, que por una parte le reconoció el carácter de metropolitana, pero no admitió su supremacía en la península y mantuvo la de Toledo.
Las autoridades colaboraron protegiendo a los peregrinos. El obispo Gelmírez prohibió apresarlos y el Concilio de León les dio libertad para circular por el reino. Como llevaban dinero, para sufragar sus gastos de viaje, eran objeto de asaltos por los nobles y por los salteadores. El Concilio de Letrán estableció la excomunión para quienes les robasen y se creó la Orden de Santiago destinada a protegerles, aunque posteriormente se ocuparon de conquistar y repoblar nuevos territorios.
Reyes, eclesiásticos y nobles se ocuparon de fundar hospitales y de mejorar las calzadas, por las poblaciones por las que pasaban, y de construir puentes. Tanto Alfonso VI en Castilla, León y Galicia y Sancho Ramírez en Pamplona y Aragón se esforzaron por mejorar el tránsito de los peregrinos. Al cambio de siglo se contaba con una perfecta infraestructura de acogida. El Hospital de Santa Cristina de Somport, del que ya solo queda un yacimiento arqueológico con sus ruinas y las del monasterio en Aisa, Huesca, que se consideró en el siglo siguiente uno de los tres más importantes de la cristiandad, junto con el de Mont Joux para los que peregrinaban a Roma y el de Jerusalén para los que iban a Tierra Santa.
No fue hasta el XI cuando las autoridades eclesiásticas y civiles comenzaron a participar en el fenómeno que ya se había consolidado. Después de haber sido descubierta la tumba se recogió en los martirologios, por lo que en pocas décadas se difundió por toda Europa occidental. En torno a la tumba surgió una primera población estable, conocida como Locus Sancti Iacobi, antecedente de la actual Santiago de Compostela. Peregrinar a Compostela se hizo una costumbre tan arraigada, que los cronistas sólo la registraban cuando acudía una persona de especial relevancia.
Las puertas de la Catedral de Santiago permanecían abiertas día y noche para acoger a los peregrinos a medida que llegaban. Solían agruparse por los países de origen y pasaban allí toda la noche rezando, cantando y sosteniendo una vela encendida. Ya de mañana se les invitaba a que depositaran sus ofrendas. Luego se confesaban y comulgaban y obtenían, a partir del s. XIV, un certificado de haber completado su peregrinación. Después se acercaban a la imagen del apóstol y le daban un abrazo. Cuando regresaban a su país de origen algunos peregrinos se unían en una cofradía con quienes también habían hecho la peregrinación. Estos cofrades apoyaban a quienes querían iniciarla y a los peregrinos que pasaban por su tierra. Existieron en Francia, Países Bajos, Alemania e Inglaterra.
En los hospitales, aparte de la restauración del camínate en el orden material y espiritual, a lo que también colaboraron las órdenes militares, se producía una notable mezcla de culturas e intercambio de informaciones entre los peregrinos procedentes de los diversos países europeos.
En 1140, se redactó la primera guía escrita que se conoce. ‘Liber Peregrinationis’, como una parte del ‘Liber Sancti Iacobi’. Influyó en el desarrollo del Camino y su conocimiento por toda la cristiandad. En ella se describían las rutas francesas para llegar a los Pirineos y desde allí alcanzar Santiago de Compostela.
(Continuará)
![[Img #52911]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/7935_mapa-antiguo-camino-de-santiago.jpg)
EL CAMINO DE SANTIAGO, III
EN AQUELLOS TIEMPOS
La basílica, levantada en tiempos de Alfonso III, fue saqueada y quemada por Almanzor, con la ayuda de varios nobles cristianos. Se apoderó de la ciudad a finales del primer milenio, pero respetó la tumba. Almanzor hizo que las campanas y las puertas de la ciudad fueran llevadas a hombros por los prisioneros cristianos hasta Córdoba y que las colocaran en su mezquita.
San Pedro de Mezonzo, que había nacido en Curtis, cerca de La Coruña, y era obispo de Iria Flavia, había hecho evacuar a la población y llevar las reliquias a lugar seguro antes del ataque. Posteriormente se ocupó de la reconstrucción del templo con la ayuda del rey Bermudo II, el Gotoso, de León, que reabrió sus puertas en el año 1003, después de que muriera el terrible conquistador musulmán, valedor de la yihad.
Antes de dos siglos después de la construcción de la basílica de Alfonso III, en el año 1075, se iniciaron las obras para la construcción de uno más amplio en el reinado de Alfonso VI, el bravo, rey de León, de Galicia y de Castilla. Con este fin el rey donó parte del botín que había conseguido con su ataque a la taifa de Granada.
Durante 13 años, hasta 1088, durante el obispado de Diego Peláez, se realizó la primera fase. Este obispo propuso la reorganización de la Tierra de Santiago. Mejoró la justicia, la administración y la defensa frente al ataque de los normandos y los conflictos interiores. Impuso medidas contra la relajación del clero e impulsó el comercio. Fue quien acometió la gran catedral románica de Santiago, entroncándola con lo fundamental de la cultura europea en este tiempo. En esta primera fase se fijó la base de diseño de la catedral, que sería seguida hasta su culminación siglo y medio después.
Se proyectó casi ocho veces mayor que la basílica, con tres naves centrales. Al ser destituido Diego Peláez las obras se pararon durante ocho años, pero en 1095 se trasladó definitivamente la sede de Iria Flavia a Compostela y se reanudaron bajo el administrador Diego Gelmírez, posteriormente obispo y luego primer arzobispo. Este propulsó la construcción de la catedral de Santiago e hizo escribir el “Registrum” o “Historia Compostelana”, compilación dedocumentos desde el origen de la diócesis y de los hechos de su gobierno como obispo, y promovió el ‘Liber Sancti Iacobi’, para difundir la devoción al apóstol Santiago por el mundo conocido.
![[Img #52910]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/7042_gelmirez.jpg)
ESPLENDOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Diego Gelmírez era un gregoriano convencido y tenía muy buena relación con la Orden de Cluny y buen contacto con Roma y con el rey Alfonso VII de León, llamado el Emperador, que reinó entre 1126 y 1157. Era hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, por lo que fue el primer rey leonés miembro de la casa de Borgoña, que se extinguió con la muerte de Pedro I, el Cruel o el Justo, que fue sustituido por su hermanastro paterno Enrique, primer Trastámara.
Gelmírez consiguió que la diócesis alcanzara el rango de arzobispado, con amplios poderes administrativos y civiles además de los eclesiásticos. La construcción de hospedajes por su parte, posibilitó la mayor afluencia de peregrinos, con lo que trajo prestigio y riqueza. El papa Pascual II, decidió la dependencia directa de Santiago respecto a Roma y le facultó para exigir el tributo llamado ‘Voto a Santiago’ desde el Pisuerga al Océano. Santiago llegó a contar con 72 canónigos, siete de ellos cardenales, y consiguió el privilegio de usar palio, que siglos más tarde sería muy usado por el último dictador de España.
El origen de las peregrinaciones era realizar un viaje para visitar un lugar donde se creía que se manifestaba un poder sobrenatural. En el cristianismo se consideró que el camino que se hacía en soledad era, en cierto sentido, una prolongación del espíritu eremítico que se había ido extendiendo desde el s. III. La peregrinación a Santiago se fundamentaba en el concepto del culto a los santos que se inició para conmemorar a los mártires, junto con la veneración a las reliquias a las que les suponían un poder de intercesión ante Dios, al que le demandaban dones como salud, fertilidad o prosperidad y fuerza frente a las adversidades. Esta veneración inicialmente se hacía de forma discreta y oculta hasta que llegó la legalización del cristianismo, con Constantino, a comienzos del s. IV.
La peregrinación a Santiago surgió cuando las dos grandes peregrinaciones, a Tierra Santa y a Roma, llevaban en marcha ya siglos. Los viajes a donde se había originado la nueva religión, con la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios hasta su crucifixión y su resurrección, como claves de la nueva fe, y a donde había germinado el poder espiritual y temporal de esa misma religión. Tuvo a su favor la consideración de que era un poco como el viaje al fin del mundo, de ahí venía el nombre de Finis Terrae del cabo en el que acababa el camino, poco más allá de Compostela. Por otra parte, representaba mayor espíritu de penitencia, de acuerdo con el gusto de los tiempos. Además, contó siempre con más apoyo de las autoridades europeas por estas mismas consideraciones e implicaba menos compromiso que la sede papal.
![[Img #52909]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/4963_p_1_4_0_7_1407-codex-calixtinus-codice-de-salamanca-c-1325-600x400.jpg)
EL PEREGRINO
Toda la peregrinación a Compostela estaba inmersa en la religiosidad y en la práctica de los sacramentos. El viaje no dejaba de entrañar dificultades por los diferentes territorios que tenían que atravesar, por lo que la primera preocupación era buscar la protección para un buen viaje y retornar salvo y sano. A esto iban unidos los símbolos y atributos que empleaban, como el bordón o bastón del peregrino, más alto que la estatura de la persona y con forma de cayado, símbolo a la vez de resistencia y liberación.La calabaza, símbolo del agua de la vida y el morral o bolsa de viaje, de la humildad. A los que se añadieron la capa parda con esclavina y el sombrero de ala vuelta y la concha de viera o venera, que inicialmente los peregrinos las recogían en la costa y las portaban a su regreso de Santiago, como expresión de renacimiento y vida.
El camino se fue llenando de establecimientos para su alojamiento. Nacieron dentro del espíritu de la hospitalidad y fueron denominados hospitales, promovidos por eclesiásticos y civiles. En Astorga llegó a haber a lo largo de los siglos más de una veintena de los que dos, con otros fines, han llegado a nuestros días. El de San Juan Bautista, ahora residencia para mayores y el de las Cinco Llagas en los últimos tiempos sanatorio y actualmente dedicado a diversos funcionales.
Les proporcionaban remedios contra la enfermedad y para el espíritu y descanso y restauración corporal. Estaban confiados a hermandades gremiales o cofradías, que se ocupaban de su asistencia. Igualmente les acogían los monasterios. La hospitalidad se daba también entre los particulares que les acogían en sus casas, bien por la práctica de la caridad o retribuidos.
EL CAMINO DE SANTIAGO, IV
AQUELLOS PEREGRINOS
Tras la disolución del Imperio Carolingio y la transformación feudal que le siguió, los señores feudales incrementaron las cargas fiscales a la sociedad con el pretexto de proteger a campesinos y clero y provocaron guerras, que causaron víctimas y daños. En este tiempo los religiosos gozaban de autoridad moral por lo que, inspirándose en los precedentes carolingios, las autoridades religiosas del centro de Francia condenaron los excesos de los Señores y trataron de moderar su conducta. Esto trajo como consecuencia la definición de los derechos y deberes de los tres órdenes y el establecimiento de los fundamentos morales de la sociedad medieval occidental.
La llegada de la Paz de Dios posibilitó un ambiente más pacífico y se dejaron atrás los años oscuros del papado, al tiempo que surgió un movimiento reformador, impulsado por los monjes de Cluny y Gorze. En este tiempo, Europa vivió un período expansivo, con crecimiento demográfico, mejora climática, crecimiento de la producción agraria, del comercio y de la masa monetaria. En lo político se extendió la denominada Paz de Dios, el movimiento espiritual organizado por la Iglesia, apoyada por la autoridad civil, con el fin de lograr la pacificación del mundo cristiano occidental y limitar la violencia de la sociedad.
En el siglo X ya había surgido el interés en fieles de más allá de los Pirineos, tal como aparece en testimonios escritos, por el Camino de Santiago. Por ejemplo, hay uno del año 930 de un clérigo impedido que procedía del Imperio Romano Germánico. En el año 950 llegó a Santiago Gotescalco, obispo francés de Le Puy. En el 961 el conde de Gotha, de Sajonia, y el arzobispo francés de Reims.
En este periodo también se impulsó la Reconquista. Los reyes asturianos y leoneses consiguieron ampliar los territorios cristianos y ofrecían donaciones al Apóstol para obtener su ayuda. Consiguieron controlar la meseta en su parte norte y los navarros lo consiguieron en el Alto Ebro. Esta situación cambió con la llegada de Almanzor, que recuperó buena parte de los territorios que habían perdido y efectuó continuas aceifas o expediciones bélicas sarracenas. Hasta arrasó Santiago de Compostela en el año 997, como había hecho en Astorga en dos ocasiones, pero no logró acabar con las peregrinaciones. Falleció cinco años más tarde, en 1002, y el califato se sumió en una larga guerra civil que acabó desintegrándolo en los reinos de taifas.
![[Img #52908]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/02_2021/713_hospital-san-juan-bautista.jpg)
CAMINO DE SANTIAGO EN EL XI Y EN EL XII
En la península ibérica, la muerte de Almanzor y la caída del califato, coincidieron con una mejora de la economía y el poder de los reinos cristianos. Las peregrinaciones a Compostela consiguieron notables impulsos y la devoción a Santiago se extendió con rapidez por todo el continente. Como consecuencia, la iglesia compostelana alcanzó riqueza y poder, hasta el extremo de verse con recelo desde Roma, que por una parte le reconoció el carácter de metropolitana, pero no admitió su supremacía en la península y mantuvo la de Toledo.
Las autoridades colaboraron protegiendo a los peregrinos. El obispo Gelmírez prohibió apresarlos y el Concilio de León les dio libertad para circular por el reino. Como llevaban dinero, para sufragar sus gastos de viaje, eran objeto de asaltos por los nobles y por los salteadores. El Concilio de Letrán estableció la excomunión para quienes les robasen y se creó la Orden de Santiago destinada a protegerles, aunque posteriormente se ocuparon de conquistar y repoblar nuevos territorios.
Reyes, eclesiásticos y nobles se ocuparon de fundar hospitales y de mejorar las calzadas, por las poblaciones por las que pasaban, y de construir puentes. Tanto Alfonso VI en Castilla, León y Galicia y Sancho Ramírez en Pamplona y Aragón se esforzaron por mejorar el tránsito de los peregrinos. Al cambio de siglo se contaba con una perfecta infraestructura de acogida. El Hospital de Santa Cristina de Somport, del que ya solo queda un yacimiento arqueológico con sus ruinas y las del monasterio en Aisa, Huesca, que se consideró en el siglo siguiente uno de los tres más importantes de la cristiandad, junto con el de Mont Joux para los que peregrinaban a Roma y el de Jerusalén para los que iban a Tierra Santa.
No fue hasta el XI cuando las autoridades eclesiásticas y civiles comenzaron a participar en el fenómeno que ya se había consolidado. Después de haber sido descubierta la tumba se recogió en los martirologios, por lo que en pocas décadas se difundió por toda Europa occidental. En torno a la tumba surgió una primera población estable, conocida como Locus Sancti Iacobi, antecedente de la actual Santiago de Compostela. Peregrinar a Compostela se hizo una costumbre tan arraigada, que los cronistas sólo la registraban cuando acudía una persona de especial relevancia.
Las puertas de la Catedral de Santiago permanecían abiertas día y noche para acoger a los peregrinos a medida que llegaban. Solían agruparse por los países de origen y pasaban allí toda la noche rezando, cantando y sosteniendo una vela encendida. Ya de mañana se les invitaba a que depositaran sus ofrendas. Luego se confesaban y comulgaban y obtenían, a partir del s. XIV, un certificado de haber completado su peregrinación. Después se acercaban a la imagen del apóstol y le daban un abrazo. Cuando regresaban a su país de origen algunos peregrinos se unían en una cofradía con quienes también habían hecho la peregrinación. Estos cofrades apoyaban a quienes querían iniciarla y a los peregrinos que pasaban por su tierra. Existieron en Francia, Países Bajos, Alemania e Inglaterra.
En los hospitales, aparte de la restauración del camínate en el orden material y espiritual, a lo que también colaboraron las órdenes militares, se producía una notable mezcla de culturas e intercambio de informaciones entre los peregrinos procedentes de los diversos países europeos.
En 1140, se redactó la primera guía escrita que se conoce. ‘Liber Peregrinationis’, como una parte del ‘Liber Sancti Iacobi’. Influyó en el desarrollo del Camino y su conocimiento por toda la cristiandad. En ella se describían las rutas francesas para llegar a los Pirineos y desde allí alcanzar Santiago de Compostela.
(Continuará)