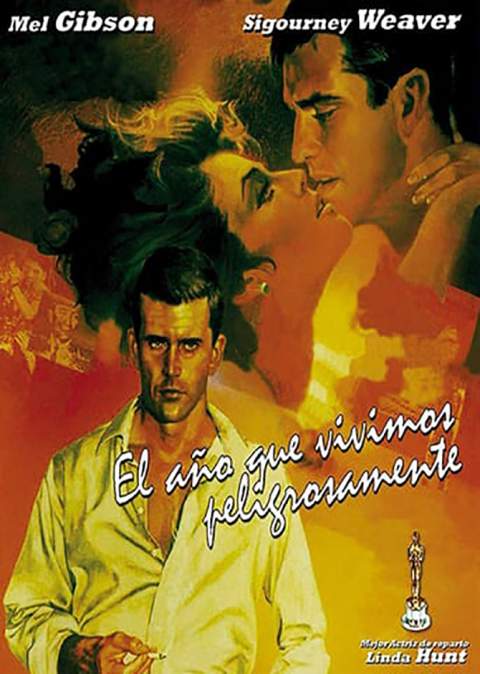Una temporada en el infierno de la impoesía
Mareva Mayo; El velamen del desvelo; Eolas Ediciones ; 2021
El tercer número de la colección de libros ‘A cuentagotas’ ya se encuentra a disposición de los lectores y lectoras. ‘El velamen del desvelo’ (Eolas Ediciones), de Mareva Mayo, reúne fragmentos en los que la autora leonesa reflexiona sobre su relación extrema, conflictiva y pasional, con la poesía y la escritura.
La colección está auspiciada por la Concejalía de Juventud, a través del programa de ocio alternativo es.pabila, y nace con criterios de calidad y vocación de continuidad, al cuidado de Eloísa Otero, con diseño exterior y portadas de Rocío Álvarez Cuevas.
![[Img #53265]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/2969_1-el-velamen-del-desvelo-portada.jpg)
‘El velamen del desvelo’ declara continuamente precaverse de la poesía, pero es como si declarase suprimir el pensamiento o quisiera suicidarse dejando de respirar. Resulta imposible. Lo que hace Mareva Mayo es metapoesía y lo hace como quien respira sin poder dejar de pensar.
‘El velamen del desvelo’ es el título del libro. El propio título es comentado por la escritora, a la manera de Lewis Carroll: "(…) y mientras subía pensaba el título del libro, el primero que pensé fue ‘El velamen del desvelo’ al jugar con los opuestos de velar y desvelar y más el abordaje y el viento borrascoso e insomne. Pero luego lo rechacé y al final elegí ‘Cuando para amarte todavía me volví tu sepultura’. Porque así es como en verdad siento la poesía…" (39/40)
Porque de esto va este libro, de la imposibilidad de la propia poesía, algo que ha quedado evidenciado en los escritos de Blanchot. Aunque aquí parece que la imposibilidad va más allá de lo estructural, la imposibilidad de Mareva de reorganizar sus escritos del pasado desde el punto de vista del presente: "Siempre siento algo extraño, cuando me leo en el pasado (...) suelo sentir que ya no existo ahí y que esa voz es un espejo que ahora viene a matarme y a quemarme en mis ojos (...)" (40).
En lugar de in-dividuo se va a mirar como ‘dividuo’, -algo que es inherente al acto reflexivo- atravesada por fallas y grietas, como si hubiera una parte suya que hubiera quedado desterrada y fuera de su comprensión: "Suelo sentir que ya no existo ahí y que esa voz es un espejo que ahora viene a matarme y a quemarse en mis ojos... Viene a desintegrarme y a la vez viene a buscar mi cohesión sobre otra voz que aún no ha nacido... Sobre otro yo aún no alcanzado... Y ese ser-antiser me hace vivirme desidentificada". En una incansable hermenéutica irreflexiva y espontánea de un pasado que no pasa, con intentos de sistematización. Pero yendo por aquí no penetraremos en la hondonada de su escritura, sino que abordaremos el lado psíquico de la misma, cosa que Mareva no separa, aunque nosotros intentáramos hacerlo; pues aquí la escritura es la vida. Es en la escritura donde se puede producir la coherencia y el sentido de su vida (por ello la poesía, lo que se denomina poesía, como en el título del libro, adquiere aquí otro nombre, otra identidad en una categoría nueva que permite otra manera de acercarse a ella) en esas formas del exceso, de polisemias salvajes, en un mundo propio y reencantado.
Tal vez la causa de esa no existencia ‘ahí’ (del no-ser-ya-ahí) cuando mira su poesía de antes, provenga del exceso de identificación proyectiva que le exigía.
El libro comienza rechazando la poesía y la literatura, por artificiosa, pero no consigue escapar de eso que rechaza, y lo transmuta (nigredo, albedo, rubedo): "Un universo que sentía artificial y colgado de los espejismos de la palabra, y no de la hervidera de las venas y nuestra miseria." (…) “Las personas estamos llenas de cajas de Pandora, de tonos de caverna y naufragio, de silencios, impertinencias y crujidos mucho más vastos que el mejor de los poemas." (7) Y sigue diciendo de la poesía: "La quiero barriobajera y con faltas de ortografía, la quiero sucia y miserable, indigente y mezquina, como nosotros." "Porque quiero que mi fango baile libre hacia la mar que nos destruirá a todos." (8)
No pretendo ir a lo psíquico, pero como estos escritos son vida expresándose y transliteran sus estados del alma, puede resultar ineludible: "Hay una persona (en la escritura del pasado) que quería ser salvada entre mis antipersonas. Y era la que escribía.( 8)
A veces es Mareva la que utiliza el lenguaje esquizoanalítico y convierte a la poesía en un actor más, casi en el amante que sería capaz de desnudarla y ponerla ante el espejo. Una expresión sintomática más del ocultar descubriendo: "Si no me faltara un cacho de mí misma nunca hubiera escrito."(11) y sobre esa imposibilidad de alcanzarse en el espejo, la palabra le huye. Corre en pos de ella como tras una extraña a la que quisiera mirarle la cara, tal vez haya perdido agilidad: "La escritura generalmente es tormentosa y exige de atormentados (...) Y el escritor quiere ser dueño de la belleza y el conocimiento... Desde un papel, desde los fantasmas de la mente, por eso nunca lo alcanza, y se engancha escribir desde la perenne carencia de haber perdido lo que busca." (10)
Hay una enorme antinomia entre su concepto de la felicidad y los ‘actos anticonceptuales’ en que la cifra, pues no hay más remedio que retomar el concepto como forma de escape, también carece de humor y sin él la vida, y más si es vida escrita, se vuelve algo demasiado serio, contradictorio, inalcanzable, insufrible: "Mi idea de la felicidad es regresar lo profano y salvaje de la niñez... Al anticivismo, antisolemnidad, antiprofundidad, antireligiosidad, antiliteratura, antimoral." (11) Todas esas cosas que desmienten a fondo su propia idea.
Mareva huye continuamente de aquello que hace al tiempo que lo busca o le busca con ahínco, obsesivamente, y así condena a quien la lee a hacer lo mismo. Le obliga a revisar su yo cuando integra su proyección. Su escritura, dice, nace de una carencia y ella pretendería arder en la vida de verdad. Se pierde ineludiblemente, por tanto fervor, por esta extraña forma de vida: "Cuando comprendí que lo que necesitaba era la que la vida me llevará lo suficientemente lejos y dentro de ella, para nunca más tener tiempo de escribir." (12) Justo lo inevitable, el reverso de lo que realiza, de lo que su vida de verdad es. Pero tal vez no haya vida como la que ella concibe, esa vida que no se puede hacer siendo humanos. Su quehacer es su vida y es escritura. Su evitación es algo y es la poesía. Como dice el esquizoanálisis: "pensar desde el saber del cuerpo es su condición de vivo". Entendiendo arte, pensamiento y vida en una unidad inseparable.
En ocasiones acude a un lenguaje críptico, un estilo alusivo, iniciático, de procedencias diversas, Jung, Guattari, Artaud, para referirse a su relación con la poesía, con un deje enigmático más cercano a la expresión poética que a la ensayística: "Cuando escribía poesía, me entrañaba en el pesa-nervios y saltaba al vacío de mi oscuridad..." "Mi poesía nacía de la ira, del animus (…) pero mi yo soy empezó ser calima, el expresionismo, la improbabilidad." (12)
La imposibilidad de volver a su poesía la explica por abrir “guerra civil” con sus emociones, porque siente que "ir allí es morir".
¿Qué le ocurre a quien no consigue traducir los sufrimientos del pasado (animados o duplicados por los traumas del presente) en aceptación de su estado o voluntad activa de cambiarlo?, se pregunta Remo Bodei. Lo que deja tras de sí no es solo un vacío, sino un lugar en el que se insertan y prosperan nuevas formas de compromiso, generalmente infelices. De ahí la insatisfacción, la búsqueda de otro lugar para transformarlo en ‘matria’: “Al escribir poesía me encontraré inevitablemente con lo más profundo de mí misma y cómo eso está franqueado por un infierno y por el tormento... Yo misma me mantengo lejos." (15)
Hay también un deseo expreso de desembarazarse del ego, no hay un ‘hay’, como en una búsqueda de la ‘nube del no saber’, un rozamiento con la mística, con el derviche. Sin tener aún la casa sosegada... sale…en una noche oscura y sin embargo es el caso de que penetra en una especie de "contemplacion oscura" (San Juan de la Cruz) o "contemplacion ciega" (nube del no saber) en la que nada se ve, todo esto sin llegar a ser una contemplación de la nada: “Y el camino de la libertad es el no-ser. Es la danza de la ceniza el desapego." (23) "Porque la belleza no es de ningún humano. Es más allá y más acá del yo, sin la mente, sin la palabra." “Je pensé òu je me suis pas, donc je suis oú je me pensé pas”, que decía Lacan.
Hay también un anhelo de primitivismo anterior a la palabra, antes del yo. El poema antes era un lugar de hallazgo, ahora lo siente como "bla bla bla": "Mi sueño es dejar de escribir y que me distraiga tanto la vida que ya no hable sino con onomatopeyas." (26)
Pero la poesía, sigue gritándole. “La poesía volverá… cuando mi sombra y yo podamos beber el mismo trago.", Esa sombra en el arquetipo Jungiano es el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos que el yo consciente no reconoce como suyos.
Enuncia una operación alquímica en la cual la poesía se sustancia en ella desde la fase de ‘nigredo’, donde la poesía le conforma sin su yo, donde la poesía es el ser: "La poesía dejó de servir al yo y al poema, empezó a serme más allá de la palabra y de la emoción y del latido… a serme desde ella sin mí, desde ella (…)" (32). Se provoca como una desustanciación que se vuelve materia iniciática para sustanciarse en oro.
También expresa su concepto de belleza, su modo de escribir poesía, critica el modo de trabajarla como un producto.: "Cuando escribo poesía conecto con una fuerza muy profunda del ser… que sostiene las palabras desde un abstracto densificado que en una parte de mí me habla verticalmente... desde lo más secreto, hondo de lo que siento... desde ese siento que aún no tiene palabras... por eso... me lleva mi sombra... y al llevarme ahí, me lleva también al desgarro... por eso es la única capaz de hacer la alquimia del nigredo... aunque mientras ilumina la herida, yo me siento morir dentro de esa herida... porque activa mi sombra y todos mis secretos... desde un lugar muy profundo... que al activarse embruja todo mi ser…y ser capaz de morir dentro del verso... y salir de ahí, crear un camino poético, ser capaz de imaginar la continuidad de ese golpe que me mata... regresarme a la vida, es algo que solo podrá hacer la poesía." (36)
Un lenguaje que pesca de las procedencias más diversas, disímiles, de la alquimia del verbo, del psicoanálisis Jungiano, del esquizoanálisis, de la mística...Un discurso muy bien trabado, sin resquicios, demasiado bien trabado y más allá de la verdad, de una exorbitante capacidad interpretativa, hipercompensada, que invade aquellas zonas de sentido contiguas. Un desbordamiento, una extravagancia, el error de una verdad sobrepasada…
Una última cita que quiero añadir como coda, pues en ella expresa la paradoja de que la poesía siendo lo que le curaría de la herida sea su mayor espanto "Cuando escribo poesía... me conecto ahí en lo hondo de mí. Y la formación del poema, aunque tiene varias líneas interpretativas como manifestaciones de la forma... la invisible que empieza a refulgir mi volcán es la que me guía. Por eso, permitirme completamente la infinita continuidad fractálica, la total liberación de la sombra, como hacía antes, inevitablemente acabará tropezando con mi mayor espanto. Con la herida que aún no halló sanación y que tiene la capacidad de devorar mis palabras y destruir mi escritura, mi aliento, mi numen. Aunque paradójicamente solo morir ahí poéticamente puede sanarla. Aguantar ese duelo. Crear nuevas direcciones cuando la dirección del pesa-nervios quiere llevarme a la muerte. Y eso solo puede hacerse en el acto poético (…)" (38)
Lo que vendría a añadir esa pretensión de unir conceptos, imágenes, afectos o segmentos de experiencia incompatibles entre sí, o separados por distancias siderales.
Mareva Mayo; El velamen del desvelo; Eolas Ediciones ; 2021
El tercer número de la colección de libros ‘A cuentagotas’ ya se encuentra a disposición de los lectores y lectoras. ‘El velamen del desvelo’ (Eolas Ediciones), de Mareva Mayo, reúne fragmentos en los que la autora leonesa reflexiona sobre su relación extrema, conflictiva y pasional, con la poesía y la escritura.
La colección está auspiciada por la Concejalía de Juventud, a través del programa de ocio alternativo es.pabila, y nace con criterios de calidad y vocación de continuidad, al cuidado de Eloísa Otero, con diseño exterior y portadas de Rocío Álvarez Cuevas.
![[Img #53265]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/03_2021/2969_1-el-velamen-del-desvelo-portada.jpg)
‘El velamen del desvelo’ declara continuamente precaverse de la poesía, pero es como si declarase suprimir el pensamiento o quisiera suicidarse dejando de respirar. Resulta imposible. Lo que hace Mareva Mayo es metapoesía y lo hace como quien respira sin poder dejar de pensar.
‘El velamen del desvelo’ es el título del libro. El propio título es comentado por la escritora, a la manera de Lewis Carroll: "(…) y mientras subía pensaba el título del libro, el primero que pensé fue ‘El velamen del desvelo’ al jugar con los opuestos de velar y desvelar y más el abordaje y el viento borrascoso e insomne. Pero luego lo rechacé y al final elegí ‘Cuando para amarte todavía me volví tu sepultura’. Porque así es como en verdad siento la poesía…" (39/40)
Porque de esto va este libro, de la imposibilidad de la propia poesía, algo que ha quedado evidenciado en los escritos de Blanchot. Aunque aquí parece que la imposibilidad va más allá de lo estructural, la imposibilidad de Mareva de reorganizar sus escritos del pasado desde el punto de vista del presente: "Siempre siento algo extraño, cuando me leo en el pasado (...) suelo sentir que ya no existo ahí y que esa voz es un espejo que ahora viene a matarme y a quemarme en mis ojos (...)" (40).
En lugar de in-dividuo se va a mirar como ‘dividuo’, -algo que es inherente al acto reflexivo- atravesada por fallas y grietas, como si hubiera una parte suya que hubiera quedado desterrada y fuera de su comprensión: "Suelo sentir que ya no existo ahí y que esa voz es un espejo que ahora viene a matarme y a quemarse en mis ojos... Viene a desintegrarme y a la vez viene a buscar mi cohesión sobre otra voz que aún no ha nacido... Sobre otro yo aún no alcanzado... Y ese ser-antiser me hace vivirme desidentificada". En una incansable hermenéutica irreflexiva y espontánea de un pasado que no pasa, con intentos de sistematización. Pero yendo por aquí no penetraremos en la hondonada de su escritura, sino que abordaremos el lado psíquico de la misma, cosa que Mareva no separa, aunque nosotros intentáramos hacerlo; pues aquí la escritura es la vida. Es en la escritura donde se puede producir la coherencia y el sentido de su vida (por ello la poesía, lo que se denomina poesía, como en el título del libro, adquiere aquí otro nombre, otra identidad en una categoría nueva que permite otra manera de acercarse a ella) en esas formas del exceso, de polisemias salvajes, en un mundo propio y reencantado.
Tal vez la causa de esa no existencia ‘ahí’ (del no-ser-ya-ahí) cuando mira su poesía de antes, provenga del exceso de identificación proyectiva que le exigía.
El libro comienza rechazando la poesía y la literatura, por artificiosa, pero no consigue escapar de eso que rechaza, y lo transmuta (nigredo, albedo, rubedo): "Un universo que sentía artificial y colgado de los espejismos de la palabra, y no de la hervidera de las venas y nuestra miseria." (…) “Las personas estamos llenas de cajas de Pandora, de tonos de caverna y naufragio, de silencios, impertinencias y crujidos mucho más vastos que el mejor de los poemas." (7) Y sigue diciendo de la poesía: "La quiero barriobajera y con faltas de ortografía, la quiero sucia y miserable, indigente y mezquina, como nosotros." "Porque quiero que mi fango baile libre hacia la mar que nos destruirá a todos." (8)
No pretendo ir a lo psíquico, pero como estos escritos son vida expresándose y transliteran sus estados del alma, puede resultar ineludible: "Hay una persona (en la escritura del pasado) que quería ser salvada entre mis antipersonas. Y era la que escribía.( 8)
A veces es Mareva la que utiliza el lenguaje esquizoanalítico y convierte a la poesía en un actor más, casi en el amante que sería capaz de desnudarla y ponerla ante el espejo. Una expresión sintomática más del ocultar descubriendo: "Si no me faltara un cacho de mí misma nunca hubiera escrito."(11) y sobre esa imposibilidad de alcanzarse en el espejo, la palabra le huye. Corre en pos de ella como tras una extraña a la que quisiera mirarle la cara, tal vez haya perdido agilidad: "La escritura generalmente es tormentosa y exige de atormentados (...) Y el escritor quiere ser dueño de la belleza y el conocimiento... Desde un papel, desde los fantasmas de la mente, por eso nunca lo alcanza, y se engancha escribir desde la perenne carencia de haber perdido lo que busca." (10)
Hay una enorme antinomia entre su concepto de la felicidad y los ‘actos anticonceptuales’ en que la cifra, pues no hay más remedio que retomar el concepto como forma de escape, también carece de humor y sin él la vida, y más si es vida escrita, se vuelve algo demasiado serio, contradictorio, inalcanzable, insufrible: "Mi idea de la felicidad es regresar lo profano y salvaje de la niñez... Al anticivismo, antisolemnidad, antiprofundidad, antireligiosidad, antiliteratura, antimoral." (11) Todas esas cosas que desmienten a fondo su propia idea.
Mareva huye continuamente de aquello que hace al tiempo que lo busca o le busca con ahínco, obsesivamente, y así condena a quien la lee a hacer lo mismo. Le obliga a revisar su yo cuando integra su proyección. Su escritura, dice, nace de una carencia y ella pretendería arder en la vida de verdad. Se pierde ineludiblemente, por tanto fervor, por esta extraña forma de vida: "Cuando comprendí que lo que necesitaba era la que la vida me llevará lo suficientemente lejos y dentro de ella, para nunca más tener tiempo de escribir." (12) Justo lo inevitable, el reverso de lo que realiza, de lo que su vida de verdad es. Pero tal vez no haya vida como la que ella concibe, esa vida que no se puede hacer siendo humanos. Su quehacer es su vida y es escritura. Su evitación es algo y es la poesía. Como dice el esquizoanálisis: "pensar desde el saber del cuerpo es su condición de vivo". Entendiendo arte, pensamiento y vida en una unidad inseparable.
En ocasiones acude a un lenguaje críptico, un estilo alusivo, iniciático, de procedencias diversas, Jung, Guattari, Artaud, para referirse a su relación con la poesía, con un deje enigmático más cercano a la expresión poética que a la ensayística: "Cuando escribía poesía, me entrañaba en el pesa-nervios y saltaba al vacío de mi oscuridad..." "Mi poesía nacía de la ira, del animus (…) pero mi yo soy empezó ser calima, el expresionismo, la improbabilidad." (12)
La imposibilidad de volver a su poesía la explica por abrir “guerra civil” con sus emociones, porque siente que "ir allí es morir".
¿Qué le ocurre a quien no consigue traducir los sufrimientos del pasado (animados o duplicados por los traumas del presente) en aceptación de su estado o voluntad activa de cambiarlo?, se pregunta Remo Bodei. Lo que deja tras de sí no es solo un vacío, sino un lugar en el que se insertan y prosperan nuevas formas de compromiso, generalmente infelices. De ahí la insatisfacción, la búsqueda de otro lugar para transformarlo en ‘matria’: “Al escribir poesía me encontraré inevitablemente con lo más profundo de mí misma y cómo eso está franqueado por un infierno y por el tormento... Yo misma me mantengo lejos." (15)
Hay también un deseo expreso de desembarazarse del ego, no hay un ‘hay’, como en una búsqueda de la ‘nube del no saber’, un rozamiento con la mística, con el derviche. Sin tener aún la casa sosegada... sale…en una noche oscura y sin embargo es el caso de que penetra en una especie de "contemplacion oscura" (San Juan de la Cruz) o "contemplacion ciega" (nube del no saber) en la que nada se ve, todo esto sin llegar a ser una contemplación de la nada: “Y el camino de la libertad es el no-ser. Es la danza de la ceniza el desapego." (23) "Porque la belleza no es de ningún humano. Es más allá y más acá del yo, sin la mente, sin la palabra." “Je pensé òu je me suis pas, donc je suis oú je me pensé pas”, que decía Lacan.
Hay también un anhelo de primitivismo anterior a la palabra, antes del yo. El poema antes era un lugar de hallazgo, ahora lo siente como "bla bla bla": "Mi sueño es dejar de escribir y que me distraiga tanto la vida que ya no hable sino con onomatopeyas." (26)
Pero la poesía, sigue gritándole. “La poesía volverá… cuando mi sombra y yo podamos beber el mismo trago.", Esa sombra en el arquetipo Jungiano es el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos que el yo consciente no reconoce como suyos.
Enuncia una operación alquímica en la cual la poesía se sustancia en ella desde la fase de ‘nigredo’, donde la poesía le conforma sin su yo, donde la poesía es el ser: "La poesía dejó de servir al yo y al poema, empezó a serme más allá de la palabra y de la emoción y del latido… a serme desde ella sin mí, desde ella (…)" (32). Se provoca como una desustanciación que se vuelve materia iniciática para sustanciarse en oro.
También expresa su concepto de belleza, su modo de escribir poesía, critica el modo de trabajarla como un producto.: "Cuando escribo poesía conecto con una fuerza muy profunda del ser… que sostiene las palabras desde un abstracto densificado que en una parte de mí me habla verticalmente... desde lo más secreto, hondo de lo que siento... desde ese siento que aún no tiene palabras... por eso... me lleva mi sombra... y al llevarme ahí, me lleva también al desgarro... por eso es la única capaz de hacer la alquimia del nigredo... aunque mientras ilumina la herida, yo me siento morir dentro de esa herida... porque activa mi sombra y todos mis secretos... desde un lugar muy profundo... que al activarse embruja todo mi ser…y ser capaz de morir dentro del verso... y salir de ahí, crear un camino poético, ser capaz de imaginar la continuidad de ese golpe que me mata... regresarme a la vida, es algo que solo podrá hacer la poesía." (36)
Un lenguaje que pesca de las procedencias más diversas, disímiles, de la alquimia del verbo, del psicoanálisis Jungiano, del esquizoanálisis, de la mística...Un discurso muy bien trabado, sin resquicios, demasiado bien trabado y más allá de la verdad, de una exorbitante capacidad interpretativa, hipercompensada, que invade aquellas zonas de sentido contiguas. Un desbordamiento, una extravagancia, el error de una verdad sobrepasada…
Una última cita que quiero añadir como coda, pues en ella expresa la paradoja de que la poesía siendo lo que le curaría de la herida sea su mayor espanto "Cuando escribo poesía... me conecto ahí en lo hondo de mí. Y la formación del poema, aunque tiene varias líneas interpretativas como manifestaciones de la forma... la invisible que empieza a refulgir mi volcán es la que me guía. Por eso, permitirme completamente la infinita continuidad fractálica, la total liberación de la sombra, como hacía antes, inevitablemente acabará tropezando con mi mayor espanto. Con la herida que aún no halló sanación y que tiene la capacidad de devorar mis palabras y destruir mi escritura, mi aliento, mi numen. Aunque paradójicamente solo morir ahí poéticamente puede sanarla. Aguantar ese duelo. Crear nuevas direcciones cuando la dirección del pesa-nervios quiere llevarme a la muerte. Y eso solo puede hacerse en el acto poético (…)" (38)
Lo que vendría a añadir esa pretensión de unir conceptos, imágenes, afectos o segmentos de experiencia incompatibles entre sí, o separados por distancias siderales.