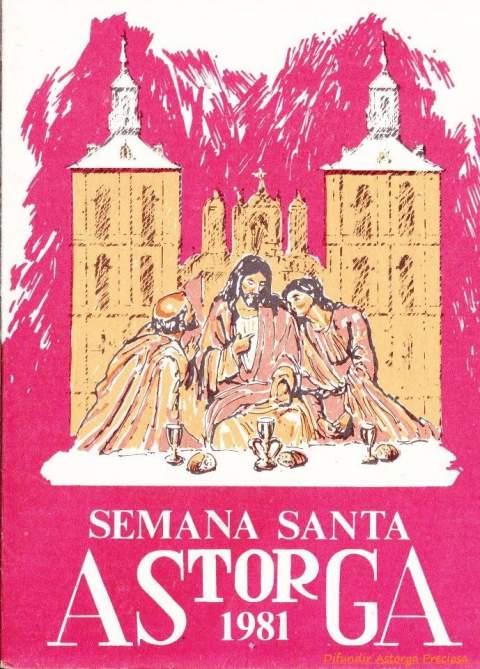"La noche florecía y suaves voces cantaban en lo alto"
Con la llegada del Jueves Santo, la Semana Santa de Astorga celebra el Pregón de la Cofradía del Bendito Cristo, las procesiones del Vil Populacho y del Silencio, así como el Enclavamiento, que desde Astorga Redacción recordamos con fragmentos del pregón de 1994 de Pedro Paz Luego y de la novela Golgotha de Ramón Hernández, acompañados por carteles de la Semana de Pasión de la década de 1990 y fotos de nuestro archivo
![[Img #53400]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1362_jueves-santo-2017-345.jpg)
Pedro de Paz Luengo. Fragmento Pregón 1994
Un estremecimiento sacudió mi conciencia ante la maravilla del misterio contemplado. La noche florecía y suaves voces cantaban en lo alto:
La noche derrota al sol
que agoniza entre estertores,
no con luces de colores
sino con pruebas de amor.
Es Dios que entrega su esencia,
ofrecida a los humanos
en sustento, que sus manos
transubstancian en presencia.
El cuerpo, miembros de trigo,
se vuelve nivea llanura,
como la inocencia pura
y más humilde que un niño.
La sangre, vid en racimos
destilando sus dulzores.
¡Qué divinos arreboles
en un cáliz contenidos!
Prodigio inmenso de amor:
bajo especies tan sencillas
se alberga la maravilla
del ser eterno de Dios.
![[Img #53402]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8868_veracruz-madrugada-016.jpg)
Nadie osaba romper la magia del momento milagroso, ni los afortunados comensales, ni cuantos asistíamos al acto, bañadas las mejillas en lágrimas de dicha que hallaban cauce en ellas desde la plenitud de nuestros emocionados corazones.
De pronto, una azogada agitación recorrió la quietud de aquella escena. Unos cuchicheaban, otros dialogaban en voz alta, pero con tal revuelo, que era imposible captar sus comentarios. Entre ellos, perfectamente audible, se alzó una voz que dijo “¿Acaso seré yo?”, pregunta que produjo un mayor nerviosismo y provocó que Judas se retirara de la mesa y marchara con prisa hacia el Jardín.
Muy afectado, Cristo siguió con la mirada sus pasos que se perdieron en las sombras. Meditó unos minutos y, un poco más tranquilo, prometió a los discípulos (en realidad, a juzgar por sus gestos, a cuantos nos hallábamos presentes) ser para todos verdad, camino y vida; seguro mediador ante su Padre; buen Señor del amor y de la paz; amigo verdadero para siempre.
Lo había dado todo, casi todo, mejor. Le faltaba entregar su propia vida y a ello se dispuso. Se levantó despacio, con el semblante demudado, hízose acompañar por tres apóstoles y, postrado cabe los negrillos de la plaza, pidió al Padre que lo librara del tormento. Un ángel de mirada candorosa trataba de aliviarle en su congoja. No lejos, los elegidos dormían descuidados.
Voces que se escuchaban allá por San Francisco le hicieron ponerse en pie y dirigirse a los durmientes, y, como llega la muerte traicionera, veloz e inexorable, se presentó ante él la turba que tales gritos profería, a cuyo frente se encontraba Judas, barba poblada, mirada aviesa y túnica marrón que, con el beso más infame, entregó a aquel amigo que, poco antes, le había regalado cuanto tenía y cuanto era.
Entre varios le ataron y a empujones llevaron, sin que ninguno de quienes originaban el tumulto hiciera lo más mínimo por mitigar su flébil abandono.
No sé si tuve miedo, acaso sí, como sucede en muchas ocasiones en que los respetos humanos nos asustan, el caso es que, en vez de acompañar a Cristo en su aislamiento, permanecí en la plaza, envuelta en un sigilo que ni el fulgor de las estrellas se atrevía a quebrar.
Inquieto meditaba, sin comprender por qué razón se llevaba a la muerte a quien era la vida, cuando unos sollozos, imperceptibles, casi, vinieron a romper el cósmico silencio.
Caminé, compadecido por la profunda angustia que expresaban, al lugar de donde procedían, el interior del templo. Al lado del sagrario, cuya lámpara dormía en un mutismo reverente, se encontraba María Dolorosa, traspasado el pecho por los siete cuchillos. Sabía bien que su querido hijo tenía que sufrir, sin que pudiera remediarlo, y lloraba por ello. Era tanto el dolor y la amargura que sus benditos ojos derramaban que no pude contener mi sentimiento y con ellos lloré. Mas, cuando quise aliviar su desamparo con algunas palabras, no tuve qué decir y, en mi torpeza, sólo la consolé suplicando consuelo.
![[Img #53386]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/6575_2006.jpg)
![[Img #53389]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/5891_16101_1015552348474184_1514269166210062155_n.jpg)
![[Img #53398]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/2619_10968460_1015907395105346_4912315996762498904_n.jpg)
![[Img #53393]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1124_10959718_1016225575073528_223169132577382580_n.jpg)
![[Img #53392]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/2192_10947301_1017786684917417_610897778127789988_n.jpg)
Fragmento de la novela Golgotha de Ramón Hernández
— ¡Plaga de romanos! —exclama sordamente alguien, masticando las palabras.
Desde Antioquía a Egipto, desde Nínive al golfo de Persia, los invasores son como un garfio clavado a la garganta.
— ¡Muerte al Imperio', —gritan los oradores clandestinos de las sombras.
Nuevo Holofernes, peste eterna, la esclavitud envenena la sangre de los que le han clavado al madero. Una abigarrada muchedumbre, como plaga de langosta, innumerable como el polvo de la tierra, partió de Nínive, pasó el Eúfrates, y atravesó Mesopotamia.
— Póquer de ases —dice el centurión mostrando los naipes.
![[Img #53399]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7479_jueves-santo-2017-321.jpg)
![[Img #53395]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4815_enclavamiento-034.jpg)
Juegan los legionarios sobre una mesa plegable en el interior de una tienda de campaña montada cerca de los patíbulos. Alrededor de las cruces deambulan algunos curiosos que, ajenos o indómitos a la férula de la ley de Moisés, no temen contaminarse con la impureza de la muerte que, como los cuervos que sobrevuelan el promontorio de las calaveras esperando su hora, aletea por encima de las cabezas de los condenados. Piafan atados a los postes del telégrafo los caballos árabes y la emisora portátil de radio deja oír a intervalos sus afónicos latidos y la voz entrecortada de la central de transmisiones del Pretorio, que apenas escucha el radiotelegrafista, más atento a los lances de la baraja que a su rutinaria misión.
—¿Irás al baile de las viudas esta noche? —le pregunta un soldado a otro, ambos espectadores de la partida, apoyados en sus lanzas.
—Creo que no —responde el aludido.
El baile de las viudas es clandestino por celebrarse la noche anterior a la Pascua. El baile tiene farolillos de colores colgando del artesonado del techo, en un local húmedo y destartalado de la calle 40. Allí se congregan las viudas empolvadas, pintadas exageradamente, hipnotizadas por los retratos del cónyuge difunto que, enmarcados con barrocas molduras italianas, presiden las consolas y los trincheros, las mesillas de noche y los muros del recuerdo. Ávidas de un amor sexual inmisericorde que las fulmine en los lechos de la fiera pasión, revelan sus máscaras la mueca lamentable de la miseria y de la ansiedad, mientras beben turbios combinados de menta y lucen falsas obsidianas en sus diademas de bisutería, compradas en los grandes almacenes próximos al Radio City Music Hall. Otras muestran generosos escotes y sus senos opulentos surcados por venillas azules, que besan los arruinados traficantes de drogas y los prestidigitadores de la decadencia. Algunas, más tímidas, cubren las arrugas de sus gargantas con cintas de seda, sobrantes en la confección de las coronas de flores de los velatorios de la morgue municipal. Pero la mayoría muéstranse absortas e inanes, como la mariposa que en el crepúsculo presiente su último vuelo, en tanto los oscuros clientes del baile, casi todos forasteros de paso por Jerusalén, las observan descaradamente, echándoles en las ajadas mejillas, pintadas con colorete, el agrio tufo del alcohol y el tabaco, provocando en las más apocadas una oleada de increíble rubor adolescente
— Nena, vámonos al reservado —dice un fideicomiso de Trieste, tomando por la cintura a la viuda Hermione, míentras suena un vals de Strauss en la gramola.
— Hoy no, no me apetece, estoy triste dice ella.
— Pero, ¿por qué estás triste? —le pregunta el fideicomiso, un tipo escuálido y demacrado, de expresión equívoca y amarillenta.
— Porque hoy mataron a un amigo mío los hijoputas romanos —dice Hermione, limpiándose unas furtivas lágrimas con un pañuelo de seda, bordado con las iniciales H. B. de su extinguido matrimonio.
El rimmel se deshace y escurre por su cara, ensuciando la máscara de clown que se refleja patética en el cristal enfermo de un antiguo espejo colgado en la pared de enfrente.
— ¿Y qué hizo tu amigo para merecer tal suerte? —inquiere el fideicomiso.
— Le mataron por ser un idealista —responde la viuda — Por esa razón hoy me ves de luto, Amoldo, compréndelo.
![[Img #53403]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7522_jueves-santo-2017-481.jpg)
![[Img #53404]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4192_enclavamiento-089.jpg)
Suena un violín afónico en el gramófono, canta un coro de demonios el salmo milenario del rey David:
Leones rugientes y devoradores abren sus fauces contra mí.
Estoy como el agua que se tira, tengo todos los huesos dislocados y mi corazón, como la cera, se me deshace en las entrañas.
Mi garganta está reseca como una teja y con la lengua pegada al paladar me van echando al polvo de la muerte.
Una jauría de mastines me rodea, me acorrala una turba malvada.
Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.
Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos y echan a suertes mi túnica...
— El condenado del centro está a punto de morir —observa, hablando entre dientes, el oficial que manda el pelotón de soldados que dirige la ejecución de los suplicios; un lombardo alto y nervudo, de duras facciones curtidas por la intemperie y mirada de acero.
![[Img #53394]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8008_10978573_1019231378106281_8754493208974829921_n.jpg)
![[Img #53396]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8696_10953185_1019689934727092_8462936113860608560_n.jpg)
![[Img #53390]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/45_10394464_1019944198034999_8973415911125923741_n.jpg)
![[Img #53388]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4943_1533850_1020184901344262_7702943779575793112_n.jpg)
![[Img #53391]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7023_10422151_1020786297950789_7963498889594333976_n.jpg)
![[Img #53400]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1362_jueves-santo-2017-345.jpg)
Pedro de Paz Luengo. Fragmento Pregón 1994
Un estremecimiento sacudió mi conciencia ante la maravilla del misterio contemplado. La noche florecía y suaves voces cantaban en lo alto:
La noche derrota al sol
que agoniza entre estertores,
no con luces de colores
sino con pruebas de amor.
Es Dios que entrega su esencia,
ofrecida a los humanos
en sustento, que sus manos
transubstancian en presencia.
El cuerpo, miembros de trigo,
se vuelve nivea llanura,
como la inocencia pura
y más humilde que un niño.
La sangre, vid en racimos
destilando sus dulzores.
¡Qué divinos arreboles
en un cáliz contenidos!
Prodigio inmenso de amor:
bajo especies tan sencillas
se alberga la maravilla
del ser eterno de Dios.
![[Img #53402]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8868_veracruz-madrugada-016.jpg)
Nadie osaba romper la magia del momento milagroso, ni los afortunados comensales, ni cuantos asistíamos al acto, bañadas las mejillas en lágrimas de dicha que hallaban cauce en ellas desde la plenitud de nuestros emocionados corazones.
De pronto, una azogada agitación recorrió la quietud de aquella escena. Unos cuchicheaban, otros dialogaban en voz alta, pero con tal revuelo, que era imposible captar sus comentarios. Entre ellos, perfectamente audible, se alzó una voz que dijo “¿Acaso seré yo?”, pregunta que produjo un mayor nerviosismo y provocó que Judas se retirara de la mesa y marchara con prisa hacia el Jardín.
Muy afectado, Cristo siguió con la mirada sus pasos que se perdieron en las sombras. Meditó unos minutos y, un poco más tranquilo, prometió a los discípulos (en realidad, a juzgar por sus gestos, a cuantos nos hallábamos presentes) ser para todos verdad, camino y vida; seguro mediador ante su Padre; buen Señor del amor y de la paz; amigo verdadero para siempre.
Lo había dado todo, casi todo, mejor. Le faltaba entregar su propia vida y a ello se dispuso. Se levantó despacio, con el semblante demudado, hízose acompañar por tres apóstoles y, postrado cabe los negrillos de la plaza, pidió al Padre que lo librara del tormento. Un ángel de mirada candorosa trataba de aliviarle en su congoja. No lejos, los elegidos dormían descuidados.
Voces que se escuchaban allá por San Francisco le hicieron ponerse en pie y dirigirse a los durmientes, y, como llega la muerte traicionera, veloz e inexorable, se presentó ante él la turba que tales gritos profería, a cuyo frente se encontraba Judas, barba poblada, mirada aviesa y túnica marrón que, con el beso más infame, entregó a aquel amigo que, poco antes, le había regalado cuanto tenía y cuanto era.
Entre varios le ataron y a empujones llevaron, sin que ninguno de quienes originaban el tumulto hiciera lo más mínimo por mitigar su flébil abandono.
No sé si tuve miedo, acaso sí, como sucede en muchas ocasiones en que los respetos humanos nos asustan, el caso es que, en vez de acompañar a Cristo en su aislamiento, permanecí en la plaza, envuelta en un sigilo que ni el fulgor de las estrellas se atrevía a quebrar.
Inquieto meditaba, sin comprender por qué razón se llevaba a la muerte a quien era la vida, cuando unos sollozos, imperceptibles, casi, vinieron a romper el cósmico silencio.
Caminé, compadecido por la profunda angustia que expresaban, al lugar de donde procedían, el interior del templo. Al lado del sagrario, cuya lámpara dormía en un mutismo reverente, se encontraba María Dolorosa, traspasado el pecho por los siete cuchillos. Sabía bien que su querido hijo tenía que sufrir, sin que pudiera remediarlo, y lloraba por ello. Era tanto el dolor y la amargura que sus benditos ojos derramaban que no pude contener mi sentimiento y con ellos lloré. Mas, cuando quise aliviar su desamparo con algunas palabras, no tuve qué decir y, en mi torpeza, sólo la consolé suplicando consuelo.
![[Img #53386]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/6575_2006.jpg)
![[Img #53389]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/5891_16101_1015552348474184_1514269166210062155_n.jpg)
![[Img #53398]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/2619_10968460_1015907395105346_4912315996762498904_n.jpg)
![[Img #53393]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/1124_10959718_1016225575073528_223169132577382580_n.jpg)
![[Img #53392]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/2192_10947301_1017786684917417_610897778127789988_n.jpg)
Fragmento de la novela Golgotha de Ramón Hernández
— ¡Plaga de romanos! —exclama sordamente alguien, masticando las palabras.
Desde Antioquía a Egipto, desde Nínive al golfo de Persia, los invasores son como un garfio clavado a la garganta.
— ¡Muerte al Imperio', —gritan los oradores clandestinos de las sombras.
Nuevo Holofernes, peste eterna, la esclavitud envenena la sangre de los que le han clavado al madero. Una abigarrada muchedumbre, como plaga de langosta, innumerable como el polvo de la tierra, partió de Nínive, pasó el Eúfrates, y atravesó Mesopotamia.
— Póquer de ases —dice el centurión mostrando los naipes.
![[Img #53399]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7479_jueves-santo-2017-321.jpg)
![[Img #53395]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4815_enclavamiento-034.jpg)
Juegan los legionarios sobre una mesa plegable en el interior de una tienda de campaña montada cerca de los patíbulos. Alrededor de las cruces deambulan algunos curiosos que, ajenos o indómitos a la férula de la ley de Moisés, no temen contaminarse con la impureza de la muerte que, como los cuervos que sobrevuelan el promontorio de las calaveras esperando su hora, aletea por encima de las cabezas de los condenados. Piafan atados a los postes del telégrafo los caballos árabes y la emisora portátil de radio deja oír a intervalos sus afónicos latidos y la voz entrecortada de la central de transmisiones del Pretorio, que apenas escucha el radiotelegrafista, más atento a los lances de la baraja que a su rutinaria misión.
—¿Irás al baile de las viudas esta noche? —le pregunta un soldado a otro, ambos espectadores de la partida, apoyados en sus lanzas.
—Creo que no —responde el aludido.
El baile de las viudas es clandestino por celebrarse la noche anterior a la Pascua. El baile tiene farolillos de colores colgando del artesonado del techo, en un local húmedo y destartalado de la calle 40. Allí se congregan las viudas empolvadas, pintadas exageradamente, hipnotizadas por los retratos del cónyuge difunto que, enmarcados con barrocas molduras italianas, presiden las consolas y los trincheros, las mesillas de noche y los muros del recuerdo. Ávidas de un amor sexual inmisericorde que las fulmine en los lechos de la fiera pasión, revelan sus máscaras la mueca lamentable de la miseria y de la ansiedad, mientras beben turbios combinados de menta y lucen falsas obsidianas en sus diademas de bisutería, compradas en los grandes almacenes próximos al Radio City Music Hall. Otras muestran generosos escotes y sus senos opulentos surcados por venillas azules, que besan los arruinados traficantes de drogas y los prestidigitadores de la decadencia. Algunas, más tímidas, cubren las arrugas de sus gargantas con cintas de seda, sobrantes en la confección de las coronas de flores de los velatorios de la morgue municipal. Pero la mayoría muéstranse absortas e inanes, como la mariposa que en el crepúsculo presiente su último vuelo, en tanto los oscuros clientes del baile, casi todos forasteros de paso por Jerusalén, las observan descaradamente, echándoles en las ajadas mejillas, pintadas con colorete, el agrio tufo del alcohol y el tabaco, provocando en las más apocadas una oleada de increíble rubor adolescente
— Nena, vámonos al reservado —dice un fideicomiso de Trieste, tomando por la cintura a la viuda Hermione, míentras suena un vals de Strauss en la gramola.
— Hoy no, no me apetece, estoy triste dice ella.
— Pero, ¿por qué estás triste? —le pregunta el fideicomiso, un tipo escuálido y demacrado, de expresión equívoca y amarillenta.
— Porque hoy mataron a un amigo mío los hijoputas romanos —dice Hermione, limpiándose unas furtivas lágrimas con un pañuelo de seda, bordado con las iniciales H. B. de su extinguido matrimonio.
El rimmel se deshace y escurre por su cara, ensuciando la máscara de clown que se refleja patética en el cristal enfermo de un antiguo espejo colgado en la pared de enfrente.
— ¿Y qué hizo tu amigo para merecer tal suerte? —inquiere el fideicomiso.
— Le mataron por ser un idealista —responde la viuda — Por esa razón hoy me ves de luto, Amoldo, compréndelo.
![[Img #53403]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7522_jueves-santo-2017-481.jpg)
![[Img #53404]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4192_enclavamiento-089.jpg)
Suena un violín afónico en el gramófono, canta un coro de demonios el salmo milenario del rey David:
Leones rugientes y devoradores abren sus fauces contra mí.
Estoy como el agua que se tira, tengo todos los huesos dislocados y mi corazón, como la cera, se me deshace en las entrañas.
Mi garganta está reseca como una teja y con la lengua pegada al paladar me van echando al polvo de la muerte.
Una jauría de mastines me rodea, me acorrala una turba malvada.
Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.
Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos y echan a suertes mi túnica...
— El condenado del centro está a punto de morir —observa, hablando entre dientes, el oficial que manda el pelotón de soldados que dirige la ejecución de los suplicios; un lombardo alto y nervudo, de duras facciones curtidas por la intemperie y mirada de acero.
![[Img #53394]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8008_10978573_1019231378106281_8754493208974829921_n.jpg)
![[Img #53396]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/8696_10953185_1019689934727092_8462936113860608560_n.jpg)
![[Img #53390]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/45_10394464_1019944198034999_8973415911125923741_n.jpg)
![[Img #53388]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/4943_1533850_1020184901344262_7702943779575793112_n.jpg)
![[Img #53391]](http://astorgaredaccion.com/upload/images/04_2021/7023_10422151_1020786297950789_7963498889594333976_n.jpg)