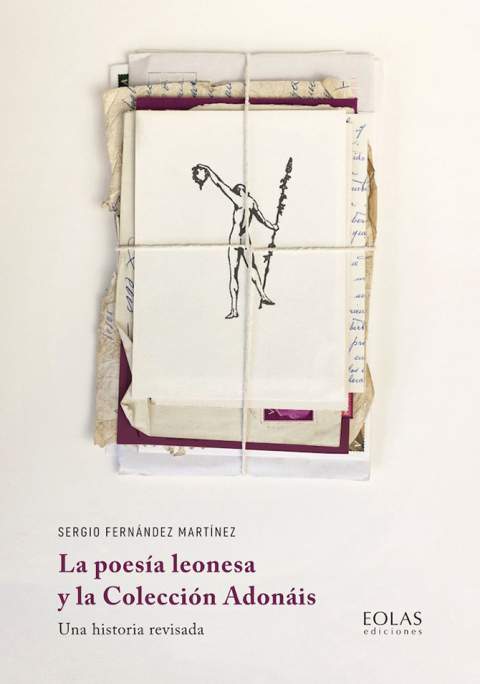Flor de cantueso, la recuperación del manuscrito de la tierra maragata
Andrés Martínez Oria. Flor de Cantueso; EOLAS ediciones
![[Img #54814]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/495_escanear0001.jpg)
Estamos ante el cuarto libro de viajes por algunas de las comarcas leonesas que escribe Andrés Martínez Oria y yo no sé si es porque en ‘Flor de cantueso’ la comarca recorrida es la Maragatería y me afecta directamente, que creo que en cada entrega o en cada viaje Andrés se va superando en la excelencia de su percepción y expresión.
El itinerario del viaje, viaje por la pobreza y la maravilla, se realiza por un circuito inesperado, partiendo de Astorga, con los preparativos propios de un iniciado pero con un afán desmitificador que se repetirá a lo largo de todo el escrito. Ya es curioso en ese comienzo la distancia que pone entre el viajero y su ‘sí mismo’, propiciando unos diálogos con abundante retranca entre lo que se espera del camino y lo que realmente se va encontrando. El viajero percibe mientras que el ‘ipse’ va empapado de la literatura de lo que tendría que ver. Fuera de estos diálogos pero en comunicación con ellos se nos habla del viajero en tercera persona, con lo que el ‘sí mismo’, tratado de usted, quedará en muchas ocasiones turbado.
Hay que decir que este viaje es también una recuperación de la memoria de los pueblos, de los caminos por los que transitará.
Comienza evocando el pasado mítico de Astorga y parte a la aventura: "(...) Y con la primera luz tira Postigo abajo en busca del Jerga, un río de larga prosapia, aunque sin agua. Uno de esos entes metafísicos que no tienen por qué mostrar su ser para significar algo en la geografía del espíritu." (12). Percibimos ya en este inicio el tono desmitificador necesario para incorporar la memoria de la realidad de los pueblos recorridos.
Siguiendo con la desmitificación en la página 29 se enumeran las teorías sobre el origen exógeno, infiltrado, vírico de los maragatos. 'La palabrería de los orígenes', basada en forzadas etimologías, en hallazgos arqueológicos mal interpretados o mediciones craneales interesadas para corroborar una teoría ‘a priori’ que pretende demostrar por encima de todo la singularidad, la diferencia con alguna ocurrencia extraña.
Todo esto contrasta ya en el primer encuentro, en Piedralba, con la indiferencia de los protagonistas, los maragatos, que de eso "(...) no sabían nada. Si acaso, mansos y sosegados, les dedicaban una sonrisa y un corte de mangas , " -Sí hombre, sí, lo que usted quiera." (29)
El viajero lleva la mochila cargada de papeles, de anotaciones históricas e incluso de las historias fantásticas que nos darán cuenta de lo escrito para cada localidad. Pero también, comenta André Gide, "que toda región solo existe en aquella medida en que nuestra proximidad la va configurando, y que el paisaje en torno se abre y despliega poco a poco en nuestro avance. No le vemos el fin al horizonte, aún cerca de nosotros no hay otra cosa que apariencias sucesivas y modificables". Si esto es así, resulta inevitable en cualquier reconstrucción la configuración personal en el artificio de la escritura. ¡Bendita mochila!. Esa aportación histórica es más copiosa en el primero de los pueblos, en Piedralba, quizás por ser el lugar del origen de los ancestros del escritor. "Para dejar claro que uno lleva dos cuartas partes de maragato, por lo que pueda venir."
Es verdad que uno como lector se deja guiar por la yerma floresta con el caminante y que le gustaría viajar, como el gato de Céline, en la mochila de los papeles, mientras el viajero le fuera contando; incluso ayudarle como escribano en la transcripción de esas charlas escuetas, reveladoras de una forma de ser vinculada a la estrechez:
"-¿Por aquí se va a Oteruelo?
-Claro. El camino está extraordinario desde el aparcelamiento. Por ahí va sin cuidado.
-Va bueno el fruto.
-No hace más que echar hierba. Vengo aquí y me entretengo un rato. A la cantina no me gusta ir.
-Tiene buena distracción…"(20)
Si viajara en su mochila y me contara, escucharía el itinerario mental de Andrés, la mochila repleta de su magín: breves datos sobre donaciones de propiedades y sobre la situación de cada pueblo hacia los siglos XI y XII. Así por ejemplo del origen del nombre de Santiago Millas: "No es más que la evolución lisa y llana de aquel "Sancti Jacobo medias", del inventario de propiedades de la Iglesia astorgana solicitado por el rey leonés en 1027" (89). No es para asustar.
La descripción geográfica pormenorizada de los parajes por donde transita, con esa recuperación de la denominación de los lugares, las elevaciones, las peñas, los nombres de los regatos y las discusiones, otra vez, de quién lleva y quién trae el agua, en un afán recuperador de lo que se denomina "el manuscrito de la tierra". Solo que ese manuscrito ya solo lo conservan en algunos pueblos la curiosidad de unos pocos interesados, cuando los hay, Andrés nos lo remite e interpreta para cada una de las poblaciones, para cada uno de los parajes, para cada uno de los caminos. Aunque a veces también se haya sentido intruso y espiado en esos paisajes. Un pequeño fragmento para hacernos idea. Camino de Pobladura de la Sierra: "(...) Arriba los laderones de la Gaitera, ascienden hasta el Chano Uceño y descienden por Valdepalombo a las ondulaciones de las Vallellas. Por ahí entre las faldas de la Ferradura y las Apretadas, baja el Duerna de las fuentes del Realengo. A la izquierda desciende suavemente las laderas de la Pretadura, enorme tetón que cierra el paisaje por esa parte" (181).
El itinerario recorre la Maragatería baja con algunos desvíos hasta llegar a Molinaferrera y volver por Santa Colomba de Somoza hasta finalizar en Quintanilla de Combarros.
En ese tránsito y con escasos encuentros coteja la visión libresca, de eruditos a la violeta, de la comarca con las advertencias que le hacen los aldeanos en sucesivas ocasiones. Al saber de su oficio le piden que cuente las cosas como son. Pero, ¿cómo son las cosas? En Molinaferrera un paisano le espeta:
"-Y usted qué, ¿viene para escribir?
Sorpresón del caminante, -claro.
Belarmino lo tiene calado y no sabe por dónde salir.
-A lo mejor.
-De Maragatería hay un libro -el caminante afina el oído y espera a ver-, de Concha Espina, no sé si lo conoce. Bueno, pues está mal escrito. Porque pintó la Maragatería a su modo y no puso lo que era… " (171)
Esa recuperación del ‘manuscrito de la tierra’ de la que venimos hablando en 'Flor de cantueso', se ve incrementada como recuperación de la memoria de cada uno de los pueblos. En muchos casos ofrece un listado de lo único que queda de sus antiguos moradores para el recuerdo, su nombre semiborrado en la tumba. Así, en el cementerio de Pobladura: "(...) En los cruces se marchitan las flores que un día fueron frescas, las tumbas son apenas montoncitos de tierra como surcos a punto de borrarse. De algunos ya solo queda el nombre despintado en la cruz. Prada Panizo, Fuente Lera, Blanco Panizo, Salvador Santiago, Benéitez Panizo. Cruces y flores olvidadas a pesar de las promesas. ‘Tus hijos, nietos y familia no te olvidan.’ Porque también mueren los hijos, los nietos y la familia, y nadie vivirá siempre para recordar." (182)
Hay también en el libro momentos de intensidad lírica, lugar para lo maravilloso. Como es frecuente, la entrada en ese mundo se realiza a través de una anfractura natural, o atravesando un tupido ramaje, una emboscadura: Entonces "Se desata el canto de mil pájaros invisibles (...)". "Los mastines vuelven despacio a la majada y el caminante pasa bajo un peñasco que parece la apertura a un mundo oculto, encantado. Se ha parado a respirar y va remontando el río por un valle cada vez más estrecho, donde no llega aún la luz que ya brilla a naciente, sobre las cumbres más allá de los 1300 m. La brisa trae aromas de monte y los ruidos van componiendo un coro confuso donde se percibe la carraca del sapo en el estero, el grito del autillo en alguna palera, tiout, tiout, el cuco en la entraña del robledo. La risa del cárabo deja en la noche un aviso espectral. Vuela alborotado el mochuelo, entre las ramas crujientes… " (178)
El clímax lírico viene precedido de una ensoñación en Boisán: "(…) ¿Estarán saliendo de misa? El caminante observa la vida que bulle alrededor, recostado en el tronco de un chopo, y se queda soñando paraísos de pesca secretos. Saltos de truchas, lanzamientos del sedal, ensayando longaretas y mosquitos. Para cada momento el suyo, esmorecidos los días fríos y zumbones para los de agua, el mosquito constante sobre la superficie, deslizándose, rebrincando con cuidado, en las tardes de junio pluma de filomena, cuerpo de seda pajiza y anaranjada, y para los días de San Juan rucia y tirando a miel; al sereno, que es cuando pican las grandes. Aprendiendo de aquel Juan de Bergara que pescaría en estos ríos para sí y para los amigos del Cabildo. Pero la luz del sol va corriendo, penetra en la fronda y se queda bailando sobre los ojos, tenaz, molesta. Hasta que lo despierta”. (163)
Los substantivos y adjetivos que utiliza van sincrónicos en su sonoridad a la emoción sentida. Por ejemplo, al pasar por un paraje temeroso y solitario, camino de Veldedo, utiliza los términos "Brozas y alimañas, andurriales, cochambroso, limos", con harta frecuencia al recorrer un paisaje la sonoridad lingüística subraya la afección emotiva.
Este viaje no tiene desperdicio, la agonía del texto sincroniza también con la agonía de estos pueblos. En uno de los diálogos del caminante consigo mismo aduce:
-De modo que usted lo que se proponía era desandar el camino del recuerdo.
-No señor, el del olvido.
-A lo mejor resulta que son uno y lo mismo.
-No lo dude, es un camino de ida y vuelta.
Ese olvido se hace eco en el encuentro con una pareja de ancianos, Víctor y su mujer, en Quintanilla de Combarros, -de donde era su abuela Isabel, la que casó con ‘Fernandón’ en Piedralba-. La mujer, que queda en el anonimato, padece Alzheimer " (...) A la mujer parece que se le reaviva el gesto al oír lo que cuenta el marido. ¿Estará recordando, desde el vacío? Mueve los dedos, nerviosa, quizás reclamando un lugar también en esa historia. Un sitio que el olvido quiere borrar sin piedad. Entonces Víctor le acaricia la mano con un amor tierno, solicito, preocupado. Un amor de hijo, esposo y enfermero. Y ella se queda como si nada. Víctor y la mujer componen un cuadro que representa cabalmente la aflicción." (261). Metonimia clara para el olvido que sufren los pueblos maragatos.
Esa mujer maragata sin nombre que recordar es epítome de toda la Maragatería, de todas las mujeres de Maragatería también. Finaliza el libro con una reflexión contra el desamparo y el olvido: "Maragatería es en estos momentos, por desgracia, una comarca sin presente. No es extraño que resulte más seguro hablar de lo que fue, o de lo que se supone que fue, que de lo que es. Y en esta tesitura, preguntarse por el futuro da miedo. Tal parece el destino de las tierras profundas y los pueblos sin salida. La geografía española va a ser en breve, si no se pone algún remedio, una red de vías rápidas para unir grandes núcleos entre yermos interminables.
Es todo.
-pues sí que nos ponemos estupendos.
-Y qué quiere." (264)
Andrés Martínez Oria. Flor de Cantueso; EOLAS ediciones
![[Img #54814]](https://astorgaredaccion.com/upload/images/07_2021/495_escanear0001.jpg)
Estamos ante el cuarto libro de viajes por algunas de las comarcas leonesas que escribe Andrés Martínez Oria y yo no sé si es porque en ‘Flor de cantueso’ la comarca recorrida es la Maragatería y me afecta directamente, que creo que en cada entrega o en cada viaje Andrés se va superando en la excelencia de su percepción y expresión.
El itinerario del viaje, viaje por la pobreza y la maravilla, se realiza por un circuito inesperado, partiendo de Astorga, con los preparativos propios de un iniciado pero con un afán desmitificador que se repetirá a lo largo de todo el escrito. Ya es curioso en ese comienzo la distancia que pone entre el viajero y su ‘sí mismo’, propiciando unos diálogos con abundante retranca entre lo que se espera del camino y lo que realmente se va encontrando. El viajero percibe mientras que el ‘ipse’ va empapado de la literatura de lo que tendría que ver. Fuera de estos diálogos pero en comunicación con ellos se nos habla del viajero en tercera persona, con lo que el ‘sí mismo’, tratado de usted, quedará en muchas ocasiones turbado.
Hay que decir que este viaje es también una recuperación de la memoria de los pueblos, de los caminos por los que transitará.
Comienza evocando el pasado mítico de Astorga y parte a la aventura: "(...) Y con la primera luz tira Postigo abajo en busca del Jerga, un río de larga prosapia, aunque sin agua. Uno de esos entes metafísicos que no tienen por qué mostrar su ser para significar algo en la geografía del espíritu." (12). Percibimos ya en este inicio el tono desmitificador necesario para incorporar la memoria de la realidad de los pueblos recorridos.
Siguiendo con la desmitificación en la página 29 se enumeran las teorías sobre el origen exógeno, infiltrado, vírico de los maragatos. 'La palabrería de los orígenes', basada en forzadas etimologías, en hallazgos arqueológicos mal interpretados o mediciones craneales interesadas para corroborar una teoría ‘a priori’ que pretende demostrar por encima de todo la singularidad, la diferencia con alguna ocurrencia extraña.
Todo esto contrasta ya en el primer encuentro, en Piedralba, con la indiferencia de los protagonistas, los maragatos, que de eso "(...) no sabían nada. Si acaso, mansos y sosegados, les dedicaban una sonrisa y un corte de mangas , " -Sí hombre, sí, lo que usted quiera." (29)
El viajero lleva la mochila cargada de papeles, de anotaciones históricas e incluso de las historias fantásticas que nos darán cuenta de lo escrito para cada localidad. Pero también, comenta André Gide, "que toda región solo existe en aquella medida en que nuestra proximidad la va configurando, y que el paisaje en torno se abre y despliega poco a poco en nuestro avance. No le vemos el fin al horizonte, aún cerca de nosotros no hay otra cosa que apariencias sucesivas y modificables". Si esto es así, resulta inevitable en cualquier reconstrucción la configuración personal en el artificio de la escritura. ¡Bendita mochila!. Esa aportación histórica es más copiosa en el primero de los pueblos, en Piedralba, quizás por ser el lugar del origen de los ancestros del escritor. "Para dejar claro que uno lleva dos cuartas partes de maragato, por lo que pueda venir."
Es verdad que uno como lector se deja guiar por la yerma floresta con el caminante y que le gustaría viajar, como el gato de Céline, en la mochila de los papeles, mientras el viajero le fuera contando; incluso ayudarle como escribano en la transcripción de esas charlas escuetas, reveladoras de una forma de ser vinculada a la estrechez:
"-¿Por aquí se va a Oteruelo?
-Claro. El camino está extraordinario desde el aparcelamiento. Por ahí va sin cuidado.
-Va bueno el fruto.
-No hace más que echar hierba. Vengo aquí y me entretengo un rato. A la cantina no me gusta ir.
-Tiene buena distracción…"(20)
Si viajara en su mochila y me contara, escucharía el itinerario mental de Andrés, la mochila repleta de su magín: breves datos sobre donaciones de propiedades y sobre la situación de cada pueblo hacia los siglos XI y XII. Así por ejemplo del origen del nombre de Santiago Millas: "No es más que la evolución lisa y llana de aquel "Sancti Jacobo medias", del inventario de propiedades de la Iglesia astorgana solicitado por el rey leonés en 1027" (89). No es para asustar.
La descripción geográfica pormenorizada de los parajes por donde transita, con esa recuperación de la denominación de los lugares, las elevaciones, las peñas, los nombres de los regatos y las discusiones, otra vez, de quién lleva y quién trae el agua, en un afán recuperador de lo que se denomina "el manuscrito de la tierra". Solo que ese manuscrito ya solo lo conservan en algunos pueblos la curiosidad de unos pocos interesados, cuando los hay, Andrés nos lo remite e interpreta para cada una de las poblaciones, para cada uno de los parajes, para cada uno de los caminos. Aunque a veces también se haya sentido intruso y espiado en esos paisajes. Un pequeño fragmento para hacernos idea. Camino de Pobladura de la Sierra: "(...) Arriba los laderones de la Gaitera, ascienden hasta el Chano Uceño y descienden por Valdepalombo a las ondulaciones de las Vallellas. Por ahí entre las faldas de la Ferradura y las Apretadas, baja el Duerna de las fuentes del Realengo. A la izquierda desciende suavemente las laderas de la Pretadura, enorme tetón que cierra el paisaje por esa parte" (181).
El itinerario recorre la Maragatería baja con algunos desvíos hasta llegar a Molinaferrera y volver por Santa Colomba de Somoza hasta finalizar en Quintanilla de Combarros.
En ese tránsito y con escasos encuentros coteja la visión libresca, de eruditos a la violeta, de la comarca con las advertencias que le hacen los aldeanos en sucesivas ocasiones. Al saber de su oficio le piden que cuente las cosas como son. Pero, ¿cómo son las cosas? En Molinaferrera un paisano le espeta:
"-Y usted qué, ¿viene para escribir?
Sorpresón del caminante, -claro.
Belarmino lo tiene calado y no sabe por dónde salir.
-A lo mejor.
-De Maragatería hay un libro -el caminante afina el oído y espera a ver-, de Concha Espina, no sé si lo conoce. Bueno, pues está mal escrito. Porque pintó la Maragatería a su modo y no puso lo que era… " (171)
Esa recuperación del ‘manuscrito de la tierra’ de la que venimos hablando en 'Flor de cantueso', se ve incrementada como recuperación de la memoria de cada uno de los pueblos. En muchos casos ofrece un listado de lo único que queda de sus antiguos moradores para el recuerdo, su nombre semiborrado en la tumba. Así, en el cementerio de Pobladura: "(...) En los cruces se marchitan las flores que un día fueron frescas, las tumbas son apenas montoncitos de tierra como surcos a punto de borrarse. De algunos ya solo queda el nombre despintado en la cruz. Prada Panizo, Fuente Lera, Blanco Panizo, Salvador Santiago, Benéitez Panizo. Cruces y flores olvidadas a pesar de las promesas. ‘Tus hijos, nietos y familia no te olvidan.’ Porque también mueren los hijos, los nietos y la familia, y nadie vivirá siempre para recordar." (182)
Hay también en el libro momentos de intensidad lírica, lugar para lo maravilloso. Como es frecuente, la entrada en ese mundo se realiza a través de una anfractura natural, o atravesando un tupido ramaje, una emboscadura: Entonces "Se desata el canto de mil pájaros invisibles (...)". "Los mastines vuelven despacio a la majada y el caminante pasa bajo un peñasco que parece la apertura a un mundo oculto, encantado. Se ha parado a respirar y va remontando el río por un valle cada vez más estrecho, donde no llega aún la luz que ya brilla a naciente, sobre las cumbres más allá de los 1300 m. La brisa trae aromas de monte y los ruidos van componiendo un coro confuso donde se percibe la carraca del sapo en el estero, el grito del autillo en alguna palera, tiout, tiout, el cuco en la entraña del robledo. La risa del cárabo deja en la noche un aviso espectral. Vuela alborotado el mochuelo, entre las ramas crujientes… " (178)
El clímax lírico viene precedido de una ensoñación en Boisán: "(…) ¿Estarán saliendo de misa? El caminante observa la vida que bulle alrededor, recostado en el tronco de un chopo, y se queda soñando paraísos de pesca secretos. Saltos de truchas, lanzamientos del sedal, ensayando longaretas y mosquitos. Para cada momento el suyo, esmorecidos los días fríos y zumbones para los de agua, el mosquito constante sobre la superficie, deslizándose, rebrincando con cuidado, en las tardes de junio pluma de filomena, cuerpo de seda pajiza y anaranjada, y para los días de San Juan rucia y tirando a miel; al sereno, que es cuando pican las grandes. Aprendiendo de aquel Juan de Bergara que pescaría en estos ríos para sí y para los amigos del Cabildo. Pero la luz del sol va corriendo, penetra en la fronda y se queda bailando sobre los ojos, tenaz, molesta. Hasta que lo despierta”. (163)
Los substantivos y adjetivos que utiliza van sincrónicos en su sonoridad a la emoción sentida. Por ejemplo, al pasar por un paraje temeroso y solitario, camino de Veldedo, utiliza los términos "Brozas y alimañas, andurriales, cochambroso, limos", con harta frecuencia al recorrer un paisaje la sonoridad lingüística subraya la afección emotiva.
Este viaje no tiene desperdicio, la agonía del texto sincroniza también con la agonía de estos pueblos. En uno de los diálogos del caminante consigo mismo aduce:
-De modo que usted lo que se proponía era desandar el camino del recuerdo.
-No señor, el del olvido.
-A lo mejor resulta que son uno y lo mismo.
-No lo dude, es un camino de ida y vuelta.
Ese olvido se hace eco en el encuentro con una pareja de ancianos, Víctor y su mujer, en Quintanilla de Combarros, -de donde era su abuela Isabel, la que casó con ‘Fernandón’ en Piedralba-. La mujer, que queda en el anonimato, padece Alzheimer " (...) A la mujer parece que se le reaviva el gesto al oír lo que cuenta el marido. ¿Estará recordando, desde el vacío? Mueve los dedos, nerviosa, quizás reclamando un lugar también en esa historia. Un sitio que el olvido quiere borrar sin piedad. Entonces Víctor le acaricia la mano con un amor tierno, solicito, preocupado. Un amor de hijo, esposo y enfermero. Y ella se queda como si nada. Víctor y la mujer componen un cuadro que representa cabalmente la aflicción." (261). Metonimia clara para el olvido que sufren los pueblos maragatos.
Esa mujer maragata sin nombre que recordar es epítome de toda la Maragatería, de todas las mujeres de Maragatería también. Finaliza el libro con una reflexión contra el desamparo y el olvido: "Maragatería es en estos momentos, por desgracia, una comarca sin presente. No es extraño que resulte más seguro hablar de lo que fue, o de lo que se supone que fue, que de lo que es. Y en esta tesitura, preguntarse por el futuro da miedo. Tal parece el destino de las tierras profundas y los pueblos sin salida. La geografía española va a ser en breve, si no se pone algún remedio, una red de vías rápidas para unir grandes núcleos entre yermos interminables.
Es todo.
-pues sí que nos ponemos estupendos.
-Y qué quiere." (264)